PARROQUIA DE SAN PEDRO
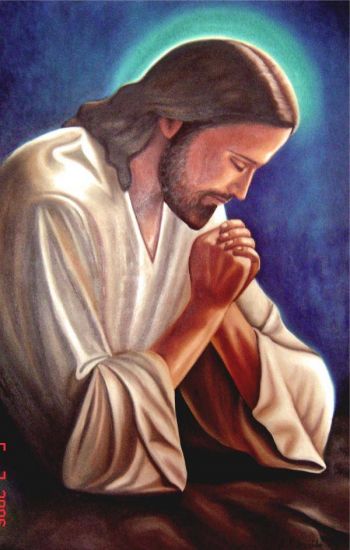
AYUDA PARA LA ORACIÓN DIARIA
TIEMPO DE PASCUA
PRÓLOGO
Confieso públicamente que todo se lo debo a la oración. Mejor dicho, a Cristo encontrado en la oración. Muchas veces digo a mis feligreses para convencerles de la importancia de la oración: A mí, que me quiten cargos y honores, que me quiten la teología y todo lo que sé y las virtudes todas, que me quiten el fervor y todo lo que quieran, pero que no me quiten la oración, el encuentro diario e intenso con mi Cristo, con mi Dios Tri-Unidad, porque el amor que recibo, cultivo, y me provoca y comunica la oración y relación personal con mi Cristo, Canción de Amor cantada por el Padre para mí, para todos, con Amor de Espíritu Santo, en la que me dice todo lo que soñó y me amó desde toda la eternidad, y me quiere y hace por mí cada día ahora, es tan vivo y encendido y fuego y experiencia de Dios vivo... que poco a poco me hará recuperar todo lo perdido y subiré hasta donde estaba antes de dejarla. Y, en cambio, aunque sea sacerdote y esté en las alturas, si dejo la oración personal, bajaré hasta la mediocridad, hasta el oficialismo y, a veces, a trabajar inútilmente, porque sin el Espíritu de Cristo no puedo hacer las acciones de Cristo.
La oración personal es un medio indispensable para vivir espiritualmente, vivir la vida espiritual; para mí esencial, como la respiración del cuerpo; si dejas de respirar, te mueres.
Para enseñar a las almas este piadoso ejercicio, han ido surgiendo los métodos de meditación. De los varios que existen —todos ellos con sus propias excelencias— uno es el método teresiano, llamado así porque brota de las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús, fundadora de las carmelitas descalzas y grande maestra de la vida espiritual por haber sido proclamada Doctora de la Iglesia.
Sobradamente conocida es la definición que nos dejó Santa Teresa de la oración mental. De ella dijo en el libro de su Vida que es «tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama» (c. 8, n. S).
Santa Teresa destaca especialmente la índole y la tonalidad efectiva de la oración mental: es un «trato amoroso», es decir, un intercambio de «amor mutuo» entre el alma y Dios, en el cual «se trata a solas», íntimamente con Dios —ya se sabe que la intimidad es fruto del amor— y se habla con Aquel cuyo amor se conoce. Todos los elementos de esta definición llevan en sí la idea del amor; pero al final recuerda la Santa que el alma debe también «saber» darse cuenta de la existencia del amor de Dios hacia ella, y éste es precisamente, según Santa Teresa, el oficio del entendimiento en la oración.
Por eso, según la misma Santa, en la oración mental debe darse el doble ejercicio de la inteligencia y de la voluntad; la inteligencia, pensando en el amor que Dios tiene a sus criaturas y cómo desea ser amado por ellas; la voluntad, amándole en fiel correspondencia a ese amor. El concepto de la oración no puede ser más límpido. Esto es todo.
Pero ¿cómo llevarlo a la práctica? He aquí la incumbencia del método. Si queremos comprender debidamente la estructura del método teresiano, es necesario tener presente la definición de la oración arriba expuesta, ya que entonces podremos comprobar cómo en ese método se realiza plenamente dicho concepto de oración mental.
Esta se reduce, como decíamos, a conversar afectuosamente con el Señor después de haber conocido lo mucho que El nos quiere.
Para hablar íntimamente con Dios, hay que ponerse en contacto con El, para lo cual sirve la «preparación», que consiste en darse cuenta de la forma más explícita de la presencia de Dios y orientarse hacia El por medio de algún buen pensamiento.
Para llegar a conocer el amor que Dios le tiene, el alma escoge como tema de reflexión una verdad de fe apta para manifestar ese amor; por eso recurre a la lectura de un texto apropiado.
Pero no basta leer; hace falta profundizar; y esto se hace por medio de la reflexión, o sea, de la meditación.
Sé que el amor de Dios hacia mí se manifiesta en cualquiera de las verdades reveladas; pero en este momento quiero fijarme únicamente en la que me ha servido como tema de lectura. Para ello me ayudo de los hermosos pensamientos contenidos en el «punto de meditación», tratando de conocer y descubrir actualmente dicho amor, con lo cual van brotando espontáneamente en mi interior, y quizá también en mis labios, sentimientos y expresiones de afecto.
De este modo comienzo mí coloquio con Dios, diciéndole de mil maneras y con la naturalidad que brota del corazón, que le amo y deseo siempre amarle, que quiero progresar en su santo amor , que quiero probarle mí amor con las obras, cumpliendo su santísima voluntad.
Con esto hemos llegado al centro, al corazón mismo de la oración.
Para muchas almas esto basta. Pero hay quien desea mayor variedad, y ésta, que facilita grandemente a algunos la prolongación del coloquio con el Señor, se puede obtener por medio de las tres restantes partes del método, no ciertamente necesarias, sino meramente facultativas.
Dos son sustanciales: la meditación y el coloquio. Tres son facultativas, que ayudan a prolongar más fácilmente el coloquio: el hacimiento de gracias, el ofrecimiento y la petición.
Otro método es el tradicional de la <Lectio divina>. Los peldaños que se nos proponen a modo de itinerario son: lectio, meditatio, oratio, contemplatio. En concreto:
0, Invocar la presencia del Espíritu.
1, Leer la Palabra: ¿Qué dice el texto bíblico? Comprender la Palabra...
2. Meditar la Palabra: ¿Qué me dice a mí el Señor en su Palabra? ¿Cómo se me ofrece? Actualizar la Palabra.
3. Orar la Palabra: ¿Qué le respondo yo al Señor por esta palabra: diálogo y respuestas, de corazón a corazón.
4. Vivir la Palabra: obedecer a la Palabra: convertirme cada día a la Palabra, a Cristo.
Las meditaciones que aquí se publican están ideadas según este método. Se comienza con la presencia de Dios, o sea, con un buen pensamiento que pone al alma en contacto con Dios y la orienta hacia El.
La lectura se hace leyendo el «punto» de meditación. Después el alma se recoge a pensar, ayudándose libremente del texto ya leído.Así pasará espontáneamente al coloquio, que, según el concepto teresiano, es el «corazón» y el centro de la oración mental.
Para hacer más eficaces los coloquios de nuestras meditaciones, los hemos compuesto sirviéndonos preferentemente de expresiones bellísimas y llenas de fuego escritas por almas santas y ardientes. Muchas veces, sin embargo, ha sido necesario aducir los textos con alguna ligera modificación, con objeto de acomodarlos mejor a la forma de coloquio de tú a tú. Al final de los mismos y entre paréntesis se indica siempre la fuente respectiva.
Tales coloquios no contienen sólo expresiones de amor; éstas van entreveradas con peticiones, acciones de gracias, aspiraciones del alma a Dios, que vienen a concretarse en resoluciones y en propósitos.
Nos atrevemos a esperar que, así trazadas, las presentes meditaciones ayudarán eficazmente a que las almas se den a la oración <<mental>>, mejor personal, en conformidad con el concepto, aunque no totalmente con el método teresiano. O mejor, unas veces sí, otras, no, según el autor, porque a veces las tomo directamente de autores reconocidos.
La oración personal, mental o afectiva, según se mire al comienzo de la misma o al final, a la mente o al corazón, será o debe ser siempre afectiva, tender a amar más a Dios siguiendo ese camino. Este es precisamente el «tono» que hemos procurado dar a nuestras meditaciones, las cuales, repito, en su mayor parte, es lo mejor que meditado yo en otros autores o el fruto de mi oración personal, sobre todo, eucarística.
Por otra parte, la espiritualidad teresiana es también doctrinal. Teresa de Jesús, la gran «maestra de vida espiritual» deseó y procuró siempre que la vida ascética y mística de las almas que le eran caras estuviese fundada sobre una doctrina sólida; por eso apreciaba tanto la teología.
Esta es la razón que nos ha movido a trazar estas meditaciones sobre un fondo seriamente teológico y a ordenarlas de manera que, en el curso de un año, vayan pasando por los ojos del alma los problemas más fundamentales de la vida espiritual y todos las realidades sobrenaturales con que la vida interior nos pone en contacto.
¡Que el Espíritu Santo, que es Espíritu de Amor y se digna habitar en nuestras almas para someterlas cada vez más a su influjo y gobierno, encienda en nosotros, «con una abundantísima efusión» de gracia, el amor de caridad por medio del cual podamos penetrar en la divina intimidad; y que María Santísima, Madre del amor hermoso, cuya alma llena de gracia fue siempre movida por el Espíritu Santo, consiga de este divino Espíritu que también nosotros, dóciles a sus llamamientos, podamos realizar, con la práctica asidua y eficaz de la oración mental, este hermoso ideal de la unión intima con Dios!
Para empezar, para iniciarse en este camino de la oración, del «encuentro de amistad» con Cristo, lo ordinario es necesitar de la lectura para provocar el diálogo; si a uno le sale espontáneo, lleva mucho adelantado en amor y en oración: hay que leer meditando, orando, o meditar leyendo, hay que leer al principio, se necesita y ayuda mucho la lectura, principalmente de la Palabra de Dios; es el camino ya señalado desde antiguo: lectio, meditatio, oratio, contemplatio; pero también pueden ayudar libros de santos, de orantes, libros que ayuden a la lectura espiritual meditada, que aprendas a situarte al alcance de la Palabra de Dios, a darla vueltas en el corazón, a dejarte interpelar y poseer por ella, a levantar la mirada y mirar al Sagrario y consultar con el Jefe lo que estás meditando y preguntarle y pedirle y... lo que se te ocurra en relación con Él; y Cristo Eucaristía, que siempre nos está esperando en amistad permanente con los brazos abiertos, con solo su presencia o por su Espíritu, el mejor director de meditaciones y oración, te dirá y sugerirá muchas cosas en deseos de amistad.
Y te digo Sagrario, porque toda mi vida, desde que empecé, lo hice así. No entendí nunca la oración en la habitación; pero sí la lectura espiritual, porque teniendo al Señor tan cerca y tan deseoso de amistad, la oración siempre es más fácil y directa, basta mirar; y esto, estando alegre o triste, con problemas y sin ellos, la oración sale infinitamente mejor y más cercana y amorosa y vital en su presencia eucarística; es lógico, estás junto al Amigo, junto a Cristo, junto al Hijo, junto a la Canción de Amor donde Él Padre nos dice todos su proyectos de amor a cada uno; estamos junto a «la fuente que mana y corre, aunque es de noche» esto es, por la fe.
Cuando vayas a la oración, entra dentro de ti: “Cuando vayas a orar, entra en tu habitación y cierra la puerta, porque tu Padre está en lo más secreto” (Mt. 6, 6); no uses más de un párrafo cada vez; medita cada frase, cada palabra, cada pensamiento. La habitación más secreta que tiene el hombre es su propio interior, mente y corazón, hay que pasarlo todo desde la inteligencia al corazón.
Lo oración es cuestión de amor, más que de entendimiento. No es para teólogos que quieren saber más, sino para personas que quieren amar más. Por su forma de ser, muchos son incapaces de entrar en esta habitación, o discurrir mucho, pero todos pueden amar.
Intenta, para la oración personal, apartarte de otras personas; hasta físicamente; desde luego mentalmente. Esto no es quererlas mal. Lo hacemos muchas veces cuando queremos hablar con alguien sin que nadie nos moleste. Nos retiramos al desierto a orar y amar y dialogar con Dios; Dios es lo más importante en ese momento.
Busca también un ambiente lo más sereno que puedas, sin ruidos, sin objetos que te distraigan. ¿No haces esto mismo si pretendes estudiar en serio? Dios es más importante que una asignatura.
Intenta concentrarte. Concentrarse quiere decir dirigir toda tu atención hacia el centro de ti mismo, que es donde Dios está. Los primeros momentos de la oración son para esto. No perderás el tiempo si te concentras. Tendrás que cortar otros pensamientos. Hazlo con decisión y valentía. Tampoco asustarse si algunos días no se van. Pero tú a luchar para que sea sólo Dios, sólo Dios. Y entonces, hasta las distracciones no estorban; por eso no te impacientes. Ten en cuenta que la oración no puede arrancar con el motor frío. Y el motor está frío hasta que tú no seas plenamente consciente de la presencia en tu interior del Padre que te ama, de Jesús tu amigo, del Espíritu que quiere madurarte y enseñarte a orar.
Después de una invocación al Espíritu Santo, o de alguna oración que te guste, empiezas leyendo el Evangelio, oyendo la Palabra. Es Dios el primero que inicia el diálogo; y las leyes de la oración, que son las leyes del diálogo, exigen que se respete este orden.
Por lo tanto, primero leer y escuchar la Palabra, luego meditarla y orarla, invocarla, pedir, suplicar y tomar alguna decisión; y si te distraes, no pasa nada, vuelves a donde estabas y a seguir. Léela despacio; cuantas veces necesites para entender la Palabra de Dios y darte cuenta de su alcance. Párate y déjate impresionar por lo que te llama la atención y te gusta.
Y finalmente, en toda oración, hay que responder a Dios. Responde como tú creas que debes responder. Y este orden no es fijo; lo pongo para que te des una idea; pero lo último a veces será lo primero. Y siempre un pequeño compromiso, propósito. No termines tu oración sin dar tu propia respuesta o hacer tuya alguna de las que ves escritas y te cuadran. No lo olvides: el evangelio, el libro es ayuda y sólo ayuda, pero él no ora. Eres tú quien ha de orar.
Cuando quieras terminar tu oración puedes hacerlo recitando despacio alguna de las oraciones que sabes y que en ese momento te dé especial devoción: Padrenuestro, Ave María, Alma de Cristo... Aquí, con el tiempo, irás cambiando, quitando, añadiendo...
Sé fiel a la duración que te has marcado para tu oración: un cuarto de hora como mínimo; luego, veinte, hasta llegar a los treinta. De ahí para adelante, lo que el Espíritu Santo te inspire. No los acortes por nada del mundo. El ideal, una hora; seguida, o media por la mañana y luego otra media hora por la tarde o noche. No andes mordisqueando el tiempo que dedicas a tratar con Dios.
Sé fiel cada día a tu tiempo de oración. Oración diaria, pase lo que pase. Este es el compromiso más serio. Yo hice este propósito, y algún día me tocó hacer oración a las dos de la mañana cuando venía de cenar con las familias. Sólo así progresarás. Si un día haces y otro no, pierdes en un día lo que ganas en otro y siempre te encontrarás en el mismo punto de inmadurez y con una insatisfacción constante dentro de ti. Y no avanzarás en el amor a Dios que debe ser lo primero.
Si logras cumplir este propósito, llegarás a ser una persona profunda y reflexiva. Nunca dejes la oración para cuando tengas tiempo, porque entonces no tendrás tiempo; te engañará el demonio, que teme a los hombres de oración; todos los santos que ha habido y habrá fueron hombres de oración y son los que más trabajaron por Dios y hermanos.
Y nada más. Todos los consejos sobran al que se pone a hacer la experiencia y llega a entender por sí mismo de qué se trata. También sobran para los que no quieren hacer la experiencia. Haz oración por amor a Dios y por tu santidad.
En concreto: La oración personal es un medio indispensable para vivir espiritualmente, vivir la vida espiritual; para mí esencial, como la respiración del cuerpo; si dejas de respirar, te mueres.
Para enseñar a las almas este piadoso ejercicio, han ido surgiendo los métodos de meditación. De los varios que existen —todos ellos con sus propias excelencias— uno es el método teresiano, llamado así porque brota de las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús, fundadora de las carmelitas descalzas y grande maestra de la vida espiritual por haber sido proclamada Doctora de la Iglesia.
Sobradamente conocida es la definición que nos dejó Santa Teresa de la oración mental. De ella dijo en el libro de su Vida que es «tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama» (c. 8, n. S).
Santa Teresa destaca especialmente la índole y la tonalidad efectiva de la oración mental: es un «trato amoroso», es decir, un intercambio de «amor mutuo» entre el alma y Dios, en el cual «se trata a solas», íntimamente con Dios —ya se sabe que la intimidad es fruto del amor— y se habla con Aquel cuyo amor se conoce. Todos los elementos de esta definición llevan en sí la idea del amor; pero al final recuerda la Santa que el alma debe también «saber» darse cuenta de la existencia del amor de Dios hacia ella, y éste es precisamente, según Santa Teresa, el oficio del entendimiento en la oración.
Por eso, según la misma Santa, en la oración mental debe darse el doble ejercicio de la inteligencia y de la voluntad; la inteligencia, pensando en el amor que Dios tiene a sus criaturas y cómo desea ser amado por ellas; la voluntad, amándole en fiel correspondencia a ese amor. El concepto de la oración no puede ser más límpido. Esto es todo.
Pero ¿cómo llevarlo a la práctica? He aquí la incumbencia del método.
Si queremos comprender debidamente la estructura del método teresiano, es necesario tener presente la definición de la oración arriba expuesta, ya que entonces podremos comprobar cómo en ese método se realiza plenamente dicho concepto de oración mental.
Esta se reduce, como decíamos, a conversar afectuosamente con el Señor después de haber conocido lo mucho que El nos quiere. Para llegar a conocer el amor que Dios le tiene, el alma escoge como tema de reflexión una verdad de fe apta para manifestar ese amor; por eso recurre a la lectura de un texto apropiado.
Pero no basta leer; hace falta profundizar; y esto se hace por medio de la reflexión, o sea, de la meditación. Para ello me ayudo de los hermosos pensamientos contenidos en el «punto de meditación», tratando de conocer y descubrir actualmente dicho amor, con lo cual van brotando espontáneamente en mi interior, y quizá también en mis labios, sentimientos y expresiones de afecto.
De este modo comienzo mi coloquio con Dios, diciéndole de mil maneras y con la naturalidad que brota del corazón, que le amo y deseo siempre amarle, que quiero progresar en su santo amor, que quiero probarle mí amor con las obras, cumpliendo su santísima voluntad.
Con esto hemos llegado al centro, al corazón mismo de la oración. Para muchas almas esto basta. Pero hay quien desea mayor variedad, y ésta, que facilita grandemente a algunos la prolongación del coloquio con el Señor, se puede obtener por medio de las tres restantes partes del método, no ciertamente necesarias, sino meramente facultativas.
Tenemos, pues, que el método teresiano se compone de estas siete partes: Dos introductorias: la preparación (presencia de Dios) y la lectura. Dos sustanciales: la meditación y el coloquio. Y tres facultativas, que ayudan a prolongar más fácilmente el coloquio: el hacimiento de gracias, el ofrecimiento y la petición.
Empezaremos con el tiempo santo de Pascua.
TIEMPO DE PASCUA
1. DOMINGO DE PASCUA
«Alabad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia» (Ps 118, 1).
1. «Este es el día que hizo el Señor: alegrémonos y regocijémonos en él, ¡aleluya!» [Salmo resp.). Es el día más alegre del año, porque «el Señor de la vida había muerto, y ahora triunfante se levanta» (Secuencia). Si Jesús no hubiera resucitado, vana habría sido su encarnación, y su muerte no habría dado la vida a los hombres. „Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe» (1 Cr 15, 17), exclama S. Pablo. Porque ¿quién puede creer y esperar en un muerto? Pero Cristo no es un muerto, sino uno que vive. «Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado —dijo el Ángel a las mujeres— ha resucitado, no está aquí» (Me 16, 6).
El anuncio de la resurrección produjo en un primer tiempo temor y espanto, de tal manera que las mujeres «huían del monumento... y a nadie dijeron nada, tal era el miedo que tenían» (ib. 8). Pero con ellas, y quizá habiéndolas precedido algún tanto, se encontraba María Magdalena, que «viendo quitada la piedra del monumento» corrió en seguida a comunicar la noticia a Pedro y a Juan: «Han tomado al Señor del monumento y no sabemos dónde le han puesto» (Jn 20, 1-2). Los dos van corriendo hacia el sepulcro y entrando en la tumba «ven las fajas allí colocadas y el sudario... envuelto aparte» (ib. 6-7); ven y creen.
Es el primer acto de fe de la Iglesia naciente en Cristo resucitado, provocado por la solicitud de una mujer y por la señal de las fajas encontradas en el sepulcro vacío. Si se hubiera tratado de un robo, ¿quién se hubiera preocupado de desnudar el cadáver y de colocar los lienzos con tanto cuidado? Dios se sirve de cosas sencillas para iluminar a los discípulos que «aún no se habían dado cuenta de la Escritura, según la cual era preciso que él resucitase de entre los muertos’. (ib. 9), ni comprendían todavía lo que Jesús mismo les había predicho acerca de su resurrección. Pedro, cabeza de la Iglesia, y Juan «el otro discípulo a quien Jesús amaba» (ib. 2), tuvieron el mérito de recoger las «señales’. del Resucitado: la noticia traída por una mujer, el sepulcro vacío, los lienzos depuestos en él.
Aunque bajo otra forma, las «señales» de la Resurrección se ven todavía presentes en el mundo: la fe heroica, la vida evangélica de tanta gente humilde y escondida; la vitalidad de la Iglesia, que las persecuciones externas y las luchas internas no llegan a debilitar; la Eucaristía, presencia viva de Jesús resucitado que continúa atrayendo hacia sí a los hombres. Toca a cada uno de los hombres vislumbrar y aceptar estas señales, creer como creyeron los Apóstoles y hacer cada vez más firme la propia fe.
2.— La liturgia pascual recuerda en la segunda lectura uno de los discursos más llenos de conmoción de San Pedro sobre la resurrección de Jesús: «Dios le resucitó el tercer día, y le dio manifestarse... a los testigos de antemano elegidos por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de resucitado de entre los muertos’. (Hc 10, 40-41). Todavía vibra en estas palabras la emoción del jefe de los apóstoles por los grandes hechos de que ha sido testigo, por la intimidad de que ha gozado con Cristo resucitado, sentándose a la misma mesa y comiendo y bebiendo con él.
La Pascua invita a todos los fieles a una mesa común con Cristo resucitado, en la cual él mismo es la comida y la bebida: «Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: Cristo. Así pues, celebremos la Pascua» (Vers. del aleluya). Este versículo está tomado de la primera carta a los Corintios, en la cual S. Pablo, refiriéndose al rito que mandaba comer el cordero pascual con pan ácimo —sin levadura— exhorta a los cristianos a eliminar «la vieja levadura.., de la malicia y la maldad», para celebrar la Pascua «con los ácimos de la pureza y la verdad» (1 Cr 5, 7-8).
A la mesa de Cristo, verdadero Cordero inmolado por la salvación de los hombres, tenemos que acercarnos con corazón limpio de todo pecado, con el corazón renovado en la pureza y en la verdad; en otras palabras, con corazón propio de resucitados. La resurrección del Señor, su «paso» de la muerte a la vida, debe reflejarse en la resurrección de los creyentes, actuada con LIfl «paso’. cada vez más radical de las debilidades desde el hombre viejo a la vida nueva en Cristo.
Esta resurrección es manifiesta en el anhelo profundo por las cosas del cielo. «Si fuisteis resucitados con Cristo —dice el Apóstol— buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios; pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra» (CI 3, 1-2).
La necesidad de ocuparse de las realidades terrenas, no debe impedir a los «resucitados con Cristo>> el tener el corazón dirigido a las realidades eternas, las únicas definitivas. Siempre nos está acechando la tentación de asentarnos en este mundo como si fuera nuestra única patria. La resurrección del Señor es una fuerte llamada; ella nos recuerda siempre que estamos en este mundo como acampados provisionalmente y que estamos en viaje hacia nuestra patria eterna. Cristo ha resucitado para arrastrar los hombres en su resurrección y llevarlos adonde á\ vive eternamente, haciéndolos partícipes de su gloria.
<<Es la pascua, la pascua del Señor... Es la pascua, figurada, sino real; no es ya la sombra, sino la pascua de>i Señor en toda verdad.
En verdad, Jesús, tú nos has protegido contra un desastr sin nombre, has extendido tus manos paternales, nos has abrí gado bajo tus alas, has derramado la sangre de un Dios sobre la tierra, para sellar la sangrienta alianza, en favor de los hom ¡bres que amas. Has alejado las amenazas de la cólera y no has devuelto la reconciliación de Dios... ¡Oh tú, único entre los únicos, todo en todos, tengan los cielos tu espíritu y cu alma el paraíso, pero que tu sangre pertenezca a la tierra!...
¡Oh pascua de Dios que desciende a la tierra del cielo \ que vuelve a subir al cielo de la tierra! ¡Oh gozo universal honor, festín, delicias, tinieblas de la muerte disipadas: vuelve la vida a todos y¿ se abren las puertas de los cielos! Dios se ha hecho hombre y el hombre se ha hecho Dios...
¡Oh pascua de Dios!, el Dios del cielo, en su liberalidad se ha unido a nosotros en el Espíritu, y la inmensa sala de las bodas se ha llenado de convidados: todos llevan el vestido nupcial, y ninguno es arrojado fuera por no haberlo revestido... Las lámparas de las amas no volverán a apagarse. En todos arde el fuego de la gracia de manera divina, en el cuerpo y en el espíritu, pues lo que arde es el aceite de Cristo.
Te rogamos, Dios soberano, Cristo, Rey en el espíritu y |a eternidad, que extiendas tus grandes manos sobre tu Iglesia sagrada, y sobre tu pueblo santo que sigue perteneciéndote: defiéndele, guárdale, consérvale, combate, da la batalla por él, somete todos los enemigos a tu poder... Concédenos poder cantar con Moisés el canto triunfal. Pues tuya es la victoria y el poder por los siglos de los siglos. (S. HIPÓLITO DE ROMA, Himno pascual, en Oraciones de los primeros cristianos, 44).
<<¡Oh Cristo resucitado!, contigo tenemos que resucitar también nosotros; tú te escondiste de la vista de los hombres, y nosotros tenemos que seguirte; volviste al Padre, y tenernos que procurar que nuestra vida «esté escondida contigo en Dios... Es deber y privilegio de todos tus discípulos, Señor, ser levantados y trasfigurados contigo; es privilegio nuestro vivir en f cielo con nuestros pensamientos, impulsos, aspiraciones, de-%G±~ y afectos, aún permaneciendo todavía en la carne... Enséñanosa «buscar las cosas de arriba» (Col 3, 1) demostrando con ello que pertenecemos a ti, que nuestro corazón ha resucitado cont¡go y que contigo y en ti está escondida nuestra vida. (Cfr- J- H" NEWMAN- Maturítá cristiana, pp. 190-194).
2. EN TORNO AL RESUCITADO
LUNES DE PASCUA
«El Señor ha resucitado de entre los muertos, como lo había dicho; alegrémonos y regocijémonos todos, porque reina para siempre» (Misal Romano).
1. Mientras Marcos refiere únicamente el susto de las mujeres al anuncio de la Resurrección, Mateo completa la narración añadiendo que al temor se unió un «gran gozo, corriendo a comunicarlo a los discípulos» (28, 8).
Las mujeres, impulsadas por su amor, son las primeras en ir al sepulcro al amanecer del domingo, las primeras en verlo abierto y vacío, las primeras en conocer la resurrección; sin embargo no son las destinatarias exclusivas de la gran nueva, sino más bien sus mensajeras. Es importante que sea informada la Iglesia, constituida por el núcleo de los discípulos en torno a Pedro: id luego y decid a sus discípulos: Ha resucitado de <<entre los muertos y os precede a Galilea: allí le veréis» (ib. 7).
El anuncio del nacimiento de Jesús fue llevado por los ángeles a los pastores, y el anuncio de la resurrección es comunicado por los ángeles a las mujeres. Estos son los gustos de Dios; para sus grandes mensajes escoge con preferencia a los humildes, a los sencillos«lo plebeyo del mundo, el desecho, lo que no es nada lo eligió Dios para anular lo que es» (1 Cr 1, 28). p otra parte, la Iglesia es la depositaría y la dispensadora de los misterios de la fe; todo debe pasar por ella v ser garantizado con su autoridad, asistida siempre demodo especial por el Espíritu Santo.
Mientras las mujeres van a llevar la alegre nueva «Jesús les salió al encuentro, diciéndoles: Salve» (Mt 28 9); una vez más tienen ellas la primacía: ven al Maestro resucitado antes que los apóstoles, quizá en premio de la fidelidad con que le siguieron al Calvario, asistieron a su sepultura y volvieron después para honrar a §u cuerpo. Jesús las saluda y les repite cuanto ya el ángel les había dicho: «No temáis: id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán» (ib. 10].
Es laprimera vez que Jesús designa a los Apóstoles con el nombre de hermanos; ahora que ya resucitado está para volver al Padre ellos le son más que nunca hermanos: por la gracia de adopción, fruto del misterio pascual y por la misión que deberán ejercitar en el mundo, continuando la obra del Salvador.
Mientras tanto las mujeres, postradas a los pies del Resucitado, los abrazan, expresando con ese gesto el amor y la reverencia por Aquel que, aun habiendo levantado los hombres a la dignidad de sus hermanos, sigue siendo su Dios.
2.Mateo refiere otro particular, a saber, los mezquinos manejos de los sumos sacerdotes para ocultar la resurrección del Señor. Un verdadero fraude a base de dinero. Y mientras para tener en sus manos a Jesús habían ofrecido al traidor unas pocas monedas, ahora para corromper a los guardias del sepulcro no dudan en empeñar «bastante dinero» (Mt 28, 12). Los hombres, aunque apegados al dinero, son capaces de gastarlo cuando se trata de mantener posiciones inicuas a que no quieren renunciar.
Los judíos que no creyeron en Jesús vivo y obrador de milagros en medio de ellos, tampoco creen ahora en la evidencia de su resurrección y se hacen propagadores de falsedades. Jesús resucitado ha derrotado al Maligno y éste no prevalecerá; sin embargo, nocesa de poner obstáculos a la verdad sembrando falsedades y mentiras, siendo como es «mentiroso y padre dela mentira» (Jn 8, 44).
Y como entonces también hoy; porque la victoria de Jesús, aunque completa en sí misma, no dispensa a sus discípulos de la tentación y ¿e |a lucha. Y siempre es verdad que quien no quiere creer por falta de buena voluntad, no cede ni siquiera frente a la evidencia. Jesús lo ha dicho: «Si no oyen a Moisés y a los Profetas, tampoco se dejarán persuadir s¡ un muerto resucita» (Le 16, 31).
Completamente diversa es la actitud de los discípulos. Aunque en un primer momento, trastornados por la grandiosidad del hecho, a duras penas se deciden a creer en la resurrección, por considerarla algunos como fruto de la imaginación de las mujeres (Le 24, 11), sin embargo más tarde, comprobado el hecho, se convierten en sus testigos más ardientes.
La incredulidad de los judíos, por proceder de orgullo, es insanable; la de los discípulos, debida más bien al pasmo de la mente humana frente a lo divino, se cambia pronto en fe ardiente. Es significativo, por lo demás, el testimonio del cuarto Evangelista, confirmado por Lucas: si algunos-dudaron del anuncio de las mujeres, Pedro lo tomó en seguida en consideración y «se levantó y corrió al sepulcro» (ib. 12) y como Juan «vio y creyó» (Jn 20, 8). Y será Pedro quien el mismo día de Pentecostés y a nombre de todos los discípulos dará sin miedo testimonio de la Resurrección delante de quienes habían condenado a Jesús y a quienes él tanto había temido: «a éste... después de fijarlo en la cruz por medio de hombres sin ley, le disteis muerte. Al cual Dios le resucitó después de soltar las ataduras de |g muerte» (He 2, 23-24). Quien posee un corazón humilde y recto podrá atravesar horas de zozobra, pero llegará siempre a la verdad que Dios nunca cesa de ofrecer a todos los hombres.
<<María Magdalena, ¿dónde vas en compañía de las piadosas mujeres? ¿A dónde os dirigís con paso acelerado? Vais hacia el sepulcro. Llegáis a él y he ahí que la tierra tiembla, se abre el sepulcro y aparece un ángel... Jesús ya no está allí; ha resucitado como había dicho... Buscáis muerto a quien está vivo...
Heme a tus pies, ¡oh Jesús mío!, también yo te veo resucitado. Has resucitado y no morirás ya más... eres feliz para siempre: ya nunca se cernerá sobre ti la sombra del sufrimiento... Estás asentado de forma irremovible en la más alta felicidad. .. ¡Oh Dios mío!, también yo soy feliz porque tú eres feliz... Sin duda yo deseo ser feliz, estar un día contigo en el cielo; pero existe ¡oh Dios mío!, algo que vale más que mi felicidad: es la tuya...; la felicidad del cielo consiste en amarte y en contemplarte bienaventurado.
En tu resurrección y en tu felicidad eterna, yo poseo una fuente de felicidad inexhausta que nadie me podrá quitar... Yo poseo ya para la eternidad lo que constituye mi felicidad... un bien que sobrepasa a todo otro bien, el más grande deseo de mi vida, lo que constituye la sustancia de la felicidad de los ángeles y de los santos, lo que hará de mi vida un cielo: pero todo esto con la sola y única condición de amarte>>.(C. DE FOUCAULD, Sobre las fiestas del año, Op. sp., p. 302-6).
<<¡Oh Jesús!, resucitando de entre los muertos por divina virtud, nos abriste las puertas de la eternidad y nos mostraste los caminos de la vida... A las tímidas mujeres apareciste resucitado antes que a los demás, porque tal favor merecía el afecto de una intensa piedad. Sucesivamente fuiste visto de Pedro, de los dos discípulos camino de Emaús, de los Apóstoles reunidos... Así, por cuarenta días apareciendo en muchas formas, comiendo y bebiendo con ellos, nos iluminaste en la fe con sus argumentos, nos levantaste a la esperanza con sus promesas, para de esta suerte encendernos en el amor con los dones del cielo.
Bienaventurados los ojos que te vieron. Señor. Pero yo tamben seré dichoso si un día lograre contemplar tan deseada |Uz, dentro y fuera clarísima>>. (Cfr. S. BUENAVENTURA, El árbol ¿e la vida, 34-35, BAO 9, pp. 337-339).
3.MENSAJEROS DEL RESUCITADO
MARTES DE PASCUA
«Mi alma espera en Yahvé; él es nuestro auxilio y nuestro escudo» Ps 33, 20).
1.Durante la semana de Pascua la liturgia de la Palabra va recogiendo los principales testimonios acerca de la Resurrección del Señor y los ofrece a la meditación de los fieles para que se vigoricen en la fe. Hoy vuelve de nuevo la figura de la Magdalena, «María Magdalena de quien había echado siete demonios» (Me 16, 9), que sobresale entre el grupo de las piadosas mujeres por el amor ardiente y la solicitud en buscar a| Señor.
Después de haber ido la primera a dar a Pedro el aviso del sepulcro vacío, vuelve sobre sus pasos y, mientras los discípulos tras comprobar el hecho se vuelven a casa, ella «se queda junto al sepulcro, fuera, llorando» (Jn 20, 11). No se da paz: quiere hallar a toda costa aquel cuerpo bendito.
Tan ensimismada se halla en sus pensamientos y en su dolor, que la visión de los ángeles no la impresiona n¡ la asusta. A la pregunta que le hacen contesta expresando el motivo de sus lágrimas: «Han tomado a mi Señor y no sé dónde le han puesto» (ib. 33). Cuando Jesús se le aparece, no le reconoce; y cambiándolo por el jardinero le dice: «Señor, si le has llevado tú, dime dónde le has puesto, y yo le tomaré» (ib. 15).
María no piensa en la resurrección; está tan absorta v conmovida que ni los lienzos colocados con tanto cuidado en la tumba vacía la han hecho reflexionar. Ni piensa que le sería imposible, a ella débil mujer, transportar uncadáver. La intensidad de su dolor le impide todo razonamiento. Busca a Jesús muerto; lo tiene vivo delante de sí y no lo reconoce. Pero él la llama por su nombre-«¡María!»; basta esta voz para hacerla comprender todo. «¡Maestro!» (ib. 16). Es el grito de su amor y de su fe.María desea quedarse a los pies del Señor, finalmente hallado, pero también para ella existe la consigna: «vea mis hermanos» (ib. 17).
La buena nueva de la resurrección no debe detenerse, sino que hay que difundirla cuanto antes para que llegue a todos los hombres, todos «hermanos» en el Resucitado. A imitación de la Magdalena, todo cristiano debe ser su mensajero, no tanto con la palabra cuanto llevando sobre sí las señales de ella. La fidelidad, el amor, la solicitud de María de Maágdala y su pronta ida «a los hermanos» pueden sugerirnos muchas cosas a este propósito.
2. El primer sermón de Pedro al pueblo, que culmina en el testimonio de la resurrección del Señor y de su glorificación —«Dios ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado» (He 2, 36— se concluye con un llamamiento perentorio: «Convertíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados» (ib. 38). Conversión y bautismo sumergen al hombre en el misterio pascual de Cristo y lo envuelven en su muerte y en su resurrección.
La Pascua desea que los hombres renazcan y resuciten; y el bautismo, que es principio de este renacimiento y resurrección, nos ofrece también la gracia para su progresiva y completa actuación. El cristiano no acaba nunca deconvertirse, de renacer, de resucitar; condición de su vida terrena es la tensión de una continua regeneración enCristo asemejándose cada vez más a su muerte y resurrección.
El cristiano, mientras vive, no llega nunca al final de su carrera: «Nosotros, que tenemos las primitas del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos suspirando por la redención» (Rm 8, 23). Esta redención plena y definitiva se cumplirá sólo en la vida eterna, y solo entonces el hombre se asemejará de modo estable al misterio pascual de Cristo, «muerto al pecado una vez para siempre» y para siempre «vivo para Dios en Cristo» (Rom 6, 10-11).
Pero hasta que esto llegue y mientras vive peregrino enla tierra, el cristiano debe llevar en sí las señales de la muerte y de la resurrección del Señor; en primer lugar, con el aborrecimiento del pecado, el vencimiento de las pasiones, la abnegación y la mortificación generosa que lo asemeja al Crucificado; y luego, con una vida resplandeciente de pureza y de amor. Cada uno de los cristianos debe hacer lugar al Señor para que pueda resucitar y volver a vivir en él, para que por medio suyo siga pasando Cristo entre los hombres haciendo el bien: consolando a los afligidos sosteniendo a los débiles, iluminando a los ciegos, socorriendo a los pobres, ayudando a los pequeños, dando a todos amor y verdad. A esto miraba el Apóstol cuando decía: «Llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo» (2 Cr 4, 10).
<<¡Oh Jesús!, te escondes para ser buscado cada vez con más ardor, y para ser encontrado con mayor alegría y para ser poseído con mayor afán... Este es el arte que tú, Sabiduría divina, usas para jugar con el mundo, tú que encuentras tu felicidad en entretenerte con los hijos de los hombres.
Mujer, ¿por qué lloras, a quién buscas? El que buscas está contigo, ¿y no lo sabes? Posees la verdadera y eterna felicidad, ¿y lloras? Tienes dentro de ti al que fuera de ti buscas, y verdaderamente estás fuera, llorando junto a una tumba. Pero Jesús te dice: Tu corazón es mi sepulcro, en el cual yo no descanso muerto, sino vivo para siempre.
Tu alma es mi jardín.Tu llanto, tu amor y tu deseo son obra y efecto mío: meposees dentro de ti sin saberlo, por eso me buscas por fuera. Por eso yo me apareceré a ti en lo exterior, para conducirte a tu interior y hacerte hallar dentro lo que buscas fuera. María, yo te conozco por nombre, aprende tú a conocerme i por fe...
No me toques... porque no he subido todavía al Padre-aún no has creído que yo soy igual, coeterno y consustancial con el Padre. Créelo, y será como si me hubieses tocado. Tú ves al hombre, por eso no crees, porque no se cree en loque se ve. A Dios no lo ves: cree y lo verás>>.(S. BERNARDO [atribuido], In pass. et resurrect. Domini, 15, 38).
<<¡Oh Cristo resucitado, haz que comience a vivir una vida nueva. Como Cristo resucitó para gloria de su Padre, así nosotros vivamos una vida nueva (Rm 6, 4). De suerte, que así como Cristo se desnudó de las mortajas, y salió del sepulcro vivo y glorioso, así yo me desnude las vestiduras del viejo Adán, y comience una vida de gracia perfecta. ¡Oh gloriosísimo triunfador, hazme participante de tu pasión, para que también lo sea de tu resurrección; resucite yo contigo, no como resucitó Lázaro y resucitaron otros para tornar otra vez a morir, sino como tu resucitaste a una vida nueva, para nunca más morir muerte de culpa». (L. DE LA PUENTE, Meditaciones, V, 2, 4).
4. QUÉDATE CON NOSOTROS
MIÉRCOLES DE PASCUA
«Quédate con nosotros, pues el día ya declina» (Le 24, 29).
1. El mismo día de Pascua por la tarde, Jesús, bajo las apariencias de un caminante, se junta a dos discípulos que se dirigían a Emaús y hablaban entre sí de los helios sorprendentes acaecidos en Jerusalén el viernes anterior (Le 24, 13-35). Como María Magdalena, tampoco ellos le reconocen, y no ya por la emoción, sino por creer que todo había terminado para siempre. Habían creído en Jesús «varón profeta», poderoso en obras y palabras ante píos y ante todo el pueblo», pero su condena a muerte y su crucifixión los había desilusionado. «Nosotros esperábamos que sería él quien rescataría a Israel; mas... van ya tres días desde que esto ha sucedido».
Están al corriente de la «visión de ángeles» contada por las mujeres, saben lo del sepulcro vacío, pero todo ello no es suficiente para despertar de nuevo sus esperanzas porque «a él no le vieron», y no se dan cuenta de que él mismo está caminando a su lado.
Jesús interviene para iluminarlos: «¡Oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas! ¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria?» La idea de un Mesías político que habría asegurado la prosperidad de Israel les ha impedido reconocer en Cristo lleno de sufrimientos al Salvador prometido.
¿Cómo esperar salvación de quien ha muerto colgado de una cruz? Quien no cree en la resurrección del Señor no puede aceptar el misterio de su muerte redentora. Los profetas lo habían anunciado y Jesús lo había predicho; los dos discípulos lo saben, y por añadidura el Señor está con ellos y le oyen que explica las Escrituras: «comenzando por Moisés y por todos los profetas, les fue declarando cuanto a él se refería en todas las Escrituras»; le escuchan de buen grado, pero todavía no creen.
A María le había bastado oírse llamar por su nombre para reconocer al Maestro; a los dos discípulos no les basta ni la voz, ni el largo conversar con él, ni oírle explicar las Escrituras. De hecho, se puede tener al Señor muy cerca, caminar a su lado y no reconocerle; se puede tener un gran conocimiento de las Escrituras sin llegar a captar su sentido profundo que nos revela a Dios. De aquí quemuchos no llegan a realizar el salto entre el conocer yel creer, entre saber tantas cosas y captar la única coss» necesaria. Ni siquiera ver al Señor es suficiente para creer, si la fe no nos ilumina interiormente. Señor, «acrecienta nuestra fe» (Le 17, 5).
2. Cuando el misterioso viandante está para dejarles, los dos discípulos le ruegan diciendo: «Quédate con nosotros, pues el día ya declina». No es tanto un gesto de cortesía hacia el desconocido, cuanto la necesidad de seguir en su compañía y escuchar aún su palabra que enciende en sus corazones un ardor insólito.
Y la oración es escuchada más allá de lo que pide. Pues el Señor no sólo acepta la invitación y entra en casa, sino que «puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron». Era el gesto típico de Jesús cuando dividía el pan con sus discípulos; pero también es posible que fuera la repetición del gesto eucarístico de la última Cena, en la cual los dos podían haber estado presentes. En todo caso Jesús se hace conocer en un clima de oración y de intimidad. El terreno ha sido preparado con la explicación de las Escrituras, pero la fe brota de la oración y de la intimidad con el Resucitado.
Si la fe de muchos creyentes está fría, casi dormida, incapaz de informar y transformar su vida, esto se debe con frecuencia a la falta de oración profunda y de intimidad personal con Cristo. Muchos creen en Jesús hasta aceptar su persona histórica y admitir lo que las Escrituras y los Evangelios dicen de él; pero no creen en él como en una persona todavía viva y presente que desea ser el compañero de su camino y el huésped de su corazón. No se han encontrado aún con él en la intimidad je la oración, ni se han sentado juntos a la mesa para partir el pan.
Para éstos el banquete eucarístico no pasa ¿e ser un simple rito simbólico; no es un alimentarse de Cristo muerto y resucitado para su salvación, ni un acogerlo vivo y palpitante en su corazón para entretenerse en amigable conversación con él. «Quédate con nosotros». Esta hermosa oración pascual expresa el deseo de un encuentro íntimo y personal con el Señor, porque sólo deesta manera se encienden la fe y el amor y sólo así sehace uno capaz de encenderlos en otros corazones.
Pedro, que por este camino había encontrado al Señor, pudo decir al tullido que pedía limosna a la puerta del templo: «lo que tengo, eso te doy: En nombre de Jesucristo Nazareno, anda» (He 3, 6). Y lo que le daba era la propia fe, una fe tan grande que obraba el milagro de aquella curación.
<<Tú, Señor, te apareciste a dos de tus discípulos que iban de camino y que, aunque todavía no creían, iban hablando de t¡, pero no les mostraste señal alguna por donde pudieran conocerte; es decir, que te mostraste exteriormente a sus ojos corporales conforme a lo que les sucedía interiormente a los ojos de su alma, o sea, que como ellos en su interior te amaban, pero dudaban, así tú exteriormente te les hacías presente, pero no declarabas quién eras. De manera que te hiciste presente a ellos porque hablaban de ti, pero ocultaste las señales por donde te conocieran, porque dudaban de ti. Hiciste, sí, conversación con ellos, les echaste en cara la dureza del corazón, les declaraste los misterios de la Sagrada Escritura que hablaban de ti, pero también fingiste ir más lejos, porque todavía eras, por la fe, un extraño para ellos... Querías probar si ellos, ya que no te amaban aún como Dios, podían amarte como peregrino o extraño...
Mas he aquí que te ofrecen hospedaje... Siéntante a la mesa, te ofrécen pan y comida, y, al partir tú el pan, reconocen por Dios al que no habían conocido cuando les exponías las Sagradas Escrituras. Cuando oían tus preceptos, no fueron ¡luminados, pero lo fueron cuando obraron... Señor, si quiero entender lo que oigo, debo apresurarme a poner por obra |0 que haya logrado oír>>.(S. GREGORIO MAGNO, Homilías sobr6 los Evangelios, 23).
<<«¡Oh buen Jesús, no permitas que mis culpas causen tales tinieblas en la vista de mi alma, que teniéndote presente no te vea, y habiéndome Tú dentro de mi corazón no te conozca!-mas si por tu secreta providencia te escondieres, no me falté la presencia de tu gracia, para que no falte yo en hacer loque debo por mi flaqueza.
¡Oh buen Jesús, quédate conmigo, porque en mi alma se va oscureciendo la luz de la fe, y el resplandor de la virtud, y e¡ fervor de la caridad se va enfriando y declinando; y si Tú te vas, quedaré convertido en noche oscura y fría!
Quédate, Señor, conmigo, porque el día de mi vida se va acabando y ahora tengo mayor necesidad de tu presencia, cuando está más cercana la noche de mi muerte... Quédate, Señor, conmigo, para que pueda cumplir mi deseo y llegar a la vida eterna donde siempre esté contigo».[L. DE LA PUENTE, Meditaciones, V, 7, 1,4).
5. EN MEDIO DE LOS SUYOS
JUEVES DE PASCUA
«El Señor en verdad ha resucitado. A él la gloria y eP imperio por los siglos de los siglos» (Lc 24, 34; Ap 1. 6).
1. Después de haberse aparecido a la Magdalena, a las demás mujeres, a Pedro y a los discípulos de Emaús en la tarde de la Pascua, Jesús se aparece a los Once ya los otros que estaban reunidos con ellos en Jerusalén (Le 24', 35-48). Estos creen ya en la Resurrección y están hablando de ella: «El Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón»; además han escuchado el relato de los dos de Emaús. Y sin embargo, cuando Jesús se aparece en medio de ellos, se quedan «aterrados y llenos de miedo» creyendo «ver un espíritu».
La manifestación de lo divino deslumbra a la mente humana y viene espontáneamente la duda: ¿será verdad? ¿será un fantasma? Pero ¡dichosa duda de los discípulos! Ella prueba que su fe en el Resucitado no es efecto de credulidad, de entusiasmo o de sugestión, sino que se funda en datos objetivos examinados con sentido realístico. Jesús mismo les ayuda a darse cuenta de la verdad de las cosas: «Ved mis manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y ved, que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». No sólo ver, sino también tocar; lo que se palpa no puede ser imaginario.
Pero es tan grande la alegría de ver de nuevo vivo al Maestro que no osan todavía creerse a sí mismos. Y el Señor, adaptándose cada vez más a su psicología, dice: «¿Tenéis aquí algo de comer?» Tomando un poco de pez, lo come «delante de ellos». Su estado glorioso le libra de cualquier necesidad física, y sin embargo toma el alimento para demostrar a los suyos la realidad concreta de su Persona.
Está allí en medio de ellos con su cuerpo glorificado, y aunque éste tiene propiedades especiales como el aparecer y el desaparecer de repente, sin embargo es un verdadero cuerpo, como lo atestiguan las señales de los clavos en las manos y en los pies (Jn 20, 25-27).
El Señor resucitado, en sus apariciones, se adapta con maravillosa condescendencia al estado de ánimo de aquellos a quienes se manifiesta. No trata a todos de la misma manera; pero por caminos y con medios diversos conduce a todos a la certeza de su resurrección. Y esto es lo importante. La Resurrección es la clave de todo el cristianismo y por eso el Resucitado quiere dar todas las garantías de ella a la Iglesia naciente para que, a través de los siglos, la fe de los creyentes se apoye sobre un sólido fundamento. «¡El Señor en verdad ha resucitado!» Sobre esta grande realidad cada uno de los creyentes puede fundar su propia vida.
2. A los Once reunidos en Jerusalén Jesús les explica también las Escrituras. No basta que lo reconozcan y crean en su resurrección; deben comprender la íntima conexión que existe entre los hechos de que han sido testigos y cuanto está escrito acerca de él «en la Ley de Moisés y en los Profetas y en los Salmos» (Le 24, 44).
Existe absoluta identidad entre el Mesías de las profecías y el Jesús de la historia con el cual han vivido y al que han visto morir en cruz y ahora vuelven a encontrar resucitado. Esta identidad es la que hace válidas su fe y su esperanza. Jesús les había explicado estas cosas durante su vida terrena: «Esto es lo que yo os decía estando aún con vosotros» (ib.), pero los discípulos no lo habían comprendido.
Es necesario que el Resucitado les abra ahora «la inteligencia» para que comprendan finalmente lo que las Escrituras habían anunciado, esto es, «que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día» (ib. 46).
Si no se comprende la Pasión, tampoco se puede comprender la Resurrección, que es en definitiva la que explica y justifica la primera. Para quien cree en la resurrección de Cristo, en la cual está incluida y preanunciada la resurrección de los creyentes, la cruz ya no es ocasión de desorientación o de escándalo, ni en cuanto pasión de Cristo, ni en cuanto sufrimiento que entra en la propia vida personal.
La predicación apostólica sigue la línea trazada por Jesús; ejemplo de ello son los discursos de Pedro, en que pone de relieve la relación entre el Antiguo Testamento, la vida de Cristo y su resurrección. «El Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres [que es lo mismo que decir, el Dios de las promesas] ha glorificado a su siervo Jesús [el Salvador, presentado como Siervo de Yahvé], a quien vosotros entregasteis y negasteis... Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos... Dios ha dado así cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de su Ungido» (He 3, 13. 15. 18).
Es una síntesis de la historia de la salvación: desde las promesas hecha a Abrahán hasta la venida del Salvador, con su pasión, muerte y resurrección. Dios, en su inmenso amor, ha dispuesto y actuado todo esto para salvación de los hombres, «para que los que viven no vivan¡ ya para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó»(2 Cr 5, 15).
<<¡Oh rey de gloria, venid a mi alma, poneos en medio de sus potencias, y decidlas: Paz sea con vosotras. Dadme, Señor, la paz que el mundo no puede dar; poned paz entre mi carne y mi espíritu, y entre mis potencias y sentidos; pacificadme con vuestro Padre y con mis hermanos. Decid, Señor a mi alma: Yo soy, no quieras temer, porque si yo tengo prendas de que estáis conmigo, no tengo por qué temer teniendo tal protector.
Gracias te doy, Maestro soberano, por el favor que has hecho a tus discípulos, y en ellos a todos nosotros. Bien se ve que has trocado la ley de temor en ley de amor, pues antiguamente quitabas la vida a los que con curiosidad miraban al arca del testamento o con atrevimiento la tocaban (I Rg., VI, 19; II, ib., VI, 6).
Pero ahora Tú mismo, arca del nuevo testamento, te das a ver y tocar, comunicando la vida y gozo a los discípulos que te ven y tocan. ¡Oh quien se hallara presente con esta dichosa compañía, y pudiera ver la belleza y hermosura de Jesús, oír su dulce voz y tocar sus preciosas llagas! ¡Oh dulce Jesús, con el espíritu me presento ante tu venerable presencia y adoro tu soberana Majestad, y postrado en el profundo de mi corazón, me llego a besar tus llagas preciosísimas, con grande confianza de que por medio de ellas quedaré sano de las mías.
Confieso que tus soberanos misterios están cerrados para mí, y mi sentido está cerrado para ellos, porque con mis pecados le tengo muy oscurecido; mas acuérdate que por los méritos de tu pasión abriste el libro cerrado y sellado con siete sellos de modo que se pudiese leer (Apoc. V, 1 ss.) Abre, Señor, para mí el libro de tus sagrados misterios, y abre mi sentido de modo que pueda entenderlos, encendiéndome todo en el fuego de tu amor» (L. DE LA PUENTE, Meditaciones, V, 8, 2-4).
<<Extendiendo tus manos sobre la cruz, ¡oh Cristo!, has llenado al mundo de la ternura del Padre. Por eso entonamos un
canto de victoria.
A una señal tuya, ¡oh Señor de la vida!, la muerte se acercó a ti temerosa, como una esclava, y por medio de ella nos has conquistado la vida sin fin y la resurrección>>.(Liturgia bizantina, Canon de la Resurrección).
6. ES EL SEÑOR
VIERNES DE PASCUA
«Señor Jesús, tú eres mi Dios, yo te alabaré, yo te ensalzaré» (Ps 118, 28).
1. El evangelista San Juan (21, 1-14) refiere otra aparición de Jesús que tuvo lugar en el lago de Tiberíades, donde los Apóstoles habían trascurrido toda una noche de trabajo inútil en la pesca. Al principio no le reconocen; pero, siguiendo su invitación, echan de nuevo la red y ésta se llena de tal manera que «no podían arrastrarla». Inmediatamente el discípulo «a quien Jesús amaba» reconoce en esa pesca extraordinaria la «señal» de la presencia del Maestro y exclama: «¡Es el Señor!»
El amor hace a Juan más perspicaz que los demás; pero el mismo amor hace a Pedro más ágil: se echa en seguida al agua para llegar al Señor lo más pronto posible. «Cada uno —comenta S. Juan Crisóstomo— permanece fiel a su carácter; el uno tenía mayor penetración, el otro mayor vivacidad. Juan fue el primero en reconocer a Jesús, pero Pedro fue el primero en irle al encuentro» (In lo, 87, 2).
Es muy significativa la delicadeza de Juan, protagonista y cronista del hecho, que aquí, como en el sepulcro, hace resaltar la precedencia de Pedro, reconociéndole de buen grado aquel primado que Jesús le había conferido.
«¡Es el Señor!» Con este título, familiar a los discípulos, Juan reconoce y señala a Jesús; pero después de su resurrección ese título asume un valor y un significado más profundo y vital.
En efecto, la Pascua es el coronamiento de la soberanía de Jesús: todas las criaturas le pertenecen porque las ha vuelto a comprar con el precio de su sangre, de su anonadamiento y de su obediencia hasta la muerte de cruz. «Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que... toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre» (Fp 2, 9-11).
Toda lengua debe anunciar con alegría que Jesús ha resucitado y es «el Señor». Desde las profecías al Apocalipsis, toda la Escritura proclama su gloria: «Digno es el Cordero, que ha sido degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición» (Ap 5, 12).
El cristiano debe unirse a este coro universal y cantar las glorias del Resucitado, haciéndole triunfar en todo su ser, cediéndole todo derecho y todo espacio, y entregándose a él para que sea el único Señor de su vida.
2. Jesús es el Señor, pero, aunque resucitado, su estilo no cambia: continúa siendo el que «no ha venido a ser servido, sino a servir» (Mt 20, 28). Jesús ha preparado en la playa «unas brasas encendidas, y un pez puesto sobre ellas y pan», y cuando llegan sus amigos cansados por la noche pasada en el lago y por los esfuerzos para sacar la red a la orilla, los invita a refocilar se: «Venid y comed». «Tomó el pan y se lo dio, e igualmente el pez». ¿Habrán pensado quizá los Apóstoles en la última Cena cuando Jesús tomó el pan, lo bendijo y se lo dio diciendo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo»? (Mt 26, 26). Aunque aquí no se trate de la Eucaristía, la alusión a su recuerdo es fácil y espontánea.
El Señor resucitado continúa preparando a los hombres su mesa y en vez de servirles pan y pescado, les sirve en comida su Cuerpo y en bebida su Sangre, sustentando de tal manera en los creyentes aquella vida divina a la cual los ha regenerado con su muerte y resurrección.
La Eucaristía, por lo tanto, es el perfeccionamiento del bautismo, y, como el bautismo, es un sacramento esencialmente pascual. Si la Eucaristía es el memorial de la muerte del Señor, lo es también de su resurrección, porque el Cuerpo y la Sangre ofrecidos en el sacramento no son el cuerpo y la sangre de un muerto, sino de un vivo, de un resucitado que vive para siempre y tiene el poder de hacer participante de su inmortalidad a quien se nutre de él. «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré el último día» (Jn 6, 54). Entonces alcanzará su máximo esplendor la soberanía de! Resucitado, cuando habrá asumido en su resurrección la de todos los creyentes.
Pedro, celoso testigo de la soberanía de Cristo, será ol primero en defenderla ante los tribunales, cuando preguntado acerca de la curación del tullido, dirá con toda Intrepidez: «en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros habéis crucificado, a quien Dios resucitó de entre los muertos, éste se halla sano ante vosotros» (He 4, 10. 12). Sólo Jesús tiene el poder de salvar, solo él os el Señor de la vida y de la muerte, capaz de sanar y de hacer resucitar.
<<Así, pues, sólo tú, Pedro, viste al Señor; tu entrega estaba siempre pronta y preparada para creer, y por ello deseabas recoger las señales más numerosas para afianzar tu fe. Una vez con Juan, otra solo, siempre corres con entusiasmo, siempre estás presente, bien solo o bien anteponiéndote a los otros; y no contento con haber visto, quieres volver a mirar lo que has visto, e, inflamado por el deseo de buscar al Señor, no te cansas de mirar.
Lo ves cuando estás solo, lo ves con los once, lo ves cuando estás en medio de los setenta y lo ves cuando Tomás hizo su acto de fe; lo ves cuando estás pescando, pero, no contento con haberlo visto, llevado de un deseo impaciente y sin pararte a considerar el riesgo ni ocuparte del peligro... juzgaste que llegarías tarde si esperabas a ir en la embarcación con los demás.
Y así, cuando el Señor anduvo sobre las aguas, tú, olvidándote de tu naturaleza, corriste a su encuentro sobre las olas del mar...
No hay duda de que creíste, y creíste porque amaste, y amaste porque tuviste fe. ¿Por qué te entristeces cuando te preguntó por tercera vez: Me amas? Pero no es el Señor el que duda, y, si te pregunta no es para saber, sino para instruirte ya que, al subir a los cielos, te había de dejar representante de su amor. Y tú respondiste: Sí, Señor, tú sabes que te amo.
Conociéndote a ti mismo, das pruebas de una disposición que no es improvisada, sino que la aceptó como verdadera el mismo Dios ya hace tiempo. Porque ¿quién puede fácilmente afirmar de sí eso mismo? Y precisamente porque sólo tú entre todos fuiste el que lo proclamaste, fuiste preferido a todos; y es que, en realidad, la caridad es lo mayor que hay>>.(Cfr. S. AMBROSIO, Tratado sobre el Evangelio de S. Lucas, X, 174-175, BAC 257, pp. 631-632).
<<Eres tú, ¡oh divino Resucitado!, el que vienes a mí; tú que después de haber expiado el pecado con tus dolores, has vencido a la muerte con tu triunfo y que, glorioso ya para siempre, vives para tu Padre. Ven a mí para aniquilar la obra del demonio, para destruir el pecado y mis infidelidades; ven para acrecentar en mí el desasimiento de todo lo que no es Dios; ven para hacerme partícipe de aquella sobreabundancia de vida perfecta que brota ahora de tu santa Humanidad. Entonces cantaré contigo un canto de acción de gracias a tu Padre que en aquel d¡a de honor y de gloria te coronó como a nuestra Cabeza>>. (C. MARMION, Cristo en sus misterios, 15).
7. ID Y PREDICAD
SÁBADO DE PASCUA
«¿Quién podrá. Señor, contar tus gestas y pregonar todos tus loores?» (Ps 106, 2).
1. Todas las apariciones de Jesús resucitado se concluyen con una consigna apostólica. A la Magdalena Jesús dice: «No me toques... pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre» (Jn 20, 17); a las demás mujeres: «id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán» (Mt 28, 10).
Los discípulos de Emaús, aun sin haber recibido un mandato semejante, se sienten impulsados a emprender el camino de Jerusalén para referir a los Once «lo que les había pasado» (Le 24, 35). Según Marcos que refiere en síntesis tales apariciones, estos mensajes fueron recibidos con desconfianza: los discípulos «no lo creyeron» (16, 11. 13).
Igualmente Lucas, refiriéndose a la embajada de las mujeres, afirma que «a ellos les parecieron desatinos tales relatos y no los creyeron» (Le 24, 11).
San Marcos, narrando sucintamente la aparición de Jesús a los Once, hace notar precisamente esta resistencia de los discípulos a creer en él: «y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, por cuanto no habían creído a los que le habían visto resucitado de entre los muertos» (Me 16, 14). Reprensión que ya había sido hecha a los discípulos de Emaús: «¡Oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer!» (Le 24, 25).
La reprensión de Jesús, justificada por el hecho de que él mismo les había anunciado repetidas veces cuanto debía acontecer, es una prueba más de que la fe de los Apóstoles en la Resurrección no nació de un momento de exaltación religiosa, sino que estaba basada en una experiencia personal, según la cual cada uno podía afirmar haber sido testigo presencial de ella.
Sólo después de haber asegurado ia firmeza de su fe, da Jesús a sus discípulos el gran mandamiento: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura» (Me 16, 15). Ahora que ya han tenido del Resucitado todas las pruebas de la realidad de su resurrección, deben ir y anunciar el Evangelio a todos los hombres. Pues con la resurrección, se ha completado ya la «buena nueva» de la salvación universal realizada por Cristo, y debe ser difundida por todo el mundo para que se haga historia de cada uno de los hombres.
2. «Id y predicad». La consigna sembrada en el corazón de los Apóstoles por el Señor resucitado y fecundada por la potencia vivificante del Espíritu Santo bajado sobre ellos el día de Pentecostés, se ha convertido en una decisión irrevocable de consumar la vida anunciando el Evangelio.
«Viendo la franqueza de Pedro y Juan» en atestiguar la resurrección de Jesús y en atribuir al poder del Resucitado la curación milagrosa del tullido, los jefes del pueblo y los sumos sacerdotes «les intimaron no hablar absolutamente ni enseñar en el nombre de Jesús». Pero ambos con santa osadía replicaron: «no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído» (He 4, 13-30).
¿Cómo callar la verdad de que habían sido testigos? La habían aprendido de los labios de Jesús, Hijo de Dios, durante los años de vida transcurridos con él, y la habían visto confirmada en sus numerosos milagros y, como prueba suprema, en su resurrección de entre los muertos. Imposible renegar con el silencio lo que se ha visto y se ha tocado con la mano.
Y lo mismo que Pedro y Juan, también los demás Apóstoles dan comienzo a aquella predicación que en poco tiempo desbordará la Palestina, alcanzando el Asia Menor, Grecia e Italia y conquistando para Cristo a hombres de toda cultura, categoría y raza.
Del misterio pascual de Cristo nace la Iglesia y nace como fuerza apostólica destinada a transformar el mundo. Es el fermento de una nueva vida, una vida divina, que dimana del Señor resucitado y que desea penetrar toda la masa de la sociedad humana para transfigurarla en sociedad cristiana que viva de la vida misma de Cristo.
Todos los creyentes estamos comprometidos en esta empresa, porque es un deber que brota del bautismo, del don de la fe recibido gratuitamente de Dios, don que no debe quedarse en puro privilegio personal, sino que hay que distribuirlo a los demás.
El creyente cumplirá con este deber de difundir su fe y predicar el Evangelio en la medida que lleve en sí y en todos los aspectos de su vida la impronta de Jesús resucitado; quien lo encontrare y tratare con él debería poder decir: «He visto al Señor» (Jn 20, 18).
<<Tú has querido. Señor, que tu Iglesia fuese para todos los \fi pueblos sacramento de salvación y prolongase a través de los ligios la obra salvadora de Cristo redentor; despierta, Señor, el corazón de tus fieles, haz que sientan toda la urgencia de mivocación misionera y cooperen a la salvación del mundo en-loro, para que se forme y crezca entre todos los pueblos una sola familia y un solo pueblo>>. (Misal Romano, Misa para la evangelización de los pueblos B).
<<¡Oh Jesús!, a pesar de mi pequeñez, yo quisiera dar luz a las almas, como los profetas y los doctores. Tengo la vocación de apóstol. Quisiera recorrer la tierra predicando tu nombre y plantar sobre el suelo infiel tu cruz gloriosa. Pero, ¡oh mi Bien Amado!, una sola misión no me bastaría. Desearía anunciar a un mismo tiempo el Evangelio en las cinco partes del mundo, y hasta en las islas más apartadas.
Quisiera ser misionero no sólo durante algunos años; sino haberlo sido desde la creación del mundo, y hasta en las islas más apartadas. Quisiera ser) misionero no sólo durante algunos años; sino haberlo sido desde la creación del mundo, y serlo hasta el fin de los siglos pero sobre todo desearía, ¡oh amadísimo Salvador mío!, derramar por ti mi sangre hasta la última gota>>.(STA. TERESA DEL NIÑO JESÚS, Manuscrito autobiográfico B: Obras, p. 276).
<<Cristo Jesús, crucificado, resucitado, glorioso, tú eres la sola verdad, la sola realidad del mundo. Te suplico que para mí lo esencial sea tu Evangelio, tu palabra, tu paz. Tu ideal, ¡oh Cristo!, es la sola realidad.
Nada podré construir sin ti; nada podré ofrecer a los hombres sin ti; nada quiero dar a los hombres fuera de ti, porque lo único que ellos buscan son estas «realidades», perdidos como están en sus pobres realidades que se desvanecen como sombras. ¡Qué vergüenza si yo, sacerdote tuyo, no estuviera siempre presente para decirles que hay una sola realidad que no pasa, una vida eterna, un amor infinito, una persona divina, un \ [ Hombre-Dios en que ellos quedan divinizados! Eres tú, ¡oh Cristo!, la paz del mundo, porque lo reconcilias con el Padre celestial, y das a las conciencias la unidad, la pureza, la justicia, la caridad.
¡Oh Cristo! No quiero otra cosa sino a ti; tú eres todo para mí; quiero proclamar en el mundo sólo a ti, tu amor eterno, tu amor crucificado y glorioso. Porque el hombre ha sido hecho \. para cantar y llevar en sí el amor>>. (P. LYONNET, Escritos espirituales).
II DOMINGO DE PASCUA
«¡Oh Señor!, que yo no sea incrédulo, sino fiel» (Jn 20, 27).
En el evangelio de Juan la narración de la aparición de Jesús a los Apóstoles reunidos en el cenáculo aparece enriquecida con datos de especial interés. El día de la Resurrección por la tarde, tras haber confiado a los suyos la misión que había recibido del Padre —«Como me envió mi Padre, así os envío yo»-—, les da el Espíritu Santo. «Sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a quien perdonareis los pecados, les serán perdonados; a quienes se los retuviereis, les serán retenidos».
No se trata del don del Espíritu Santo en forma visible y pública, como sucederá el día de Pentecostés; sin embargo es muy significativo que el día mismo de la Resurrección Jesús haya derramado sobre los Apóstoles su Espíritu.
De esta manera el Espíritu Santo aparece como el primer don de Cristo resucitado a su Iglesia en el momento en que la constituye y la envía a prolongar su misión en el mundo. Y con la efusión del Espíritu la institución de la penitencia, que con el bautismo y ia Eucaristía es un sacramento típicamente pascual, signo eficaz de la remisión de los pecados y reconciliación de los hombres con Dios efectuadas por el sacrificio de Cristo.
Pero aquella tarde Tomás estaba ausente, y cuando vuelve rehusa creer que Jesús ha resucitado: «Si no veo... y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». No sólo ver, sino hasta meter la mano en la hendidura de las heridas.
Jesús lo toma por la palabra. «Pasados ocho días» vuelve y le dice: «Alarga acá tu dedo y mira mis manos y tiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel». El Señor tiene compasión de la obstinada incredulidad del apóstol y le ofrece con infinita bondad las pruebas exigidas por él con tanta arrogancia. Tomás se da por vencido y su incredulidad se disuelve en un gran acto de fe: «¡Señor mío y Dios mío!»
Enseñanza preciosa que amonesta a los creyentes que no se maravillen de las dudas y de las dificultades que pueden tener los demás para creer. Es necesario, por el contrario, tener compasión de los vacilantes y de los incrédulos y ayudarles con la oración, recordando que «la caridad de Cristo nos acucia para que tratemos con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe» (DH 14).
2.«Porque me has visto has creído; dichosos los que sin ver creyeron» (Jn 20, 29). Jesús alaba así la fe de todos aquellos que habrían de creer en él sin el apoyo de experiencias sensibles.
La alabanza de Jesús resuena en la voz de Pedro conmovido por la fe viva de los primeros cristianos, que creían en Jesús como si lo hubieran conocido personalmente: «a quien amáis sin haberlo visto, en quien ahora creéis sin verle, y os regocijáis con un gozo inefable y glorioso» (1 P 1, 8).
He aquí la bienaventuranza de la fe proclamada por el Señor, y que debe ser la bienaventuranza de los creyentes de todos los tiempos. Frente a las dificultades y a la fatiga de creer, es necesario recordar las palabras de Jesús para hallar en ellas el sostén de una fe descarnada y desnuda, pero segura por estar fundada sobre la palabra de Dios.
La fe en Cristo era la fuerza que tenía reunidos a los primitivos creyentes en una cohesión perfecta de sentimientos y de vida. «La muchedumbre de los que habían creído tenía un corazón y un alma sola» (He 4, 32). Esta era la característica fundamental de la primera comunidad cristiana nacida del «vigor» con que «los Apóstoles atestiguaban la resurrección del Señor Jesús» (ib. 33) y del correspondiente vigor de la fe de cada uno de los creyentes.
Fe tan fuerte que los llevaba a renunciar espontáneamente a los propios bienes para ponerlos a disposición de los más necesitados, considerados verdaderos hermanos en Cristo. No era una fe teórica, ideológico, sino tan concreta y operante que daba una impronta del todo nueva a la vida de los creyentes, no sólo en el sector de las relaciones con Dios y de la oración, sino también en el de las relaciones con el prójimo y hasta en el mismo campo de los intereses materiales de que hombre se siente tan tremendamente celoso.
Esta es fe que hoy escasea; para muchos que dicen ser creyentes la fe no ejercita influjo alguno sobre sus costumbres ni cambia en nada o casi en nada su vida. Un cristianismo tal no convence ni convierte al mundo. Es necesario volver a templar la propia fe con el ejemplo de la Iglesia primitiva, hay que implorar de Dios una fe profunda, ya que en el vigor de la fe está la victoria del cristiano. «Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?» (1 Jn 5, 4-5).
<<Con el apóstol Tomás te adoro, Dios mío. Si he pecado de incredulidad como él, te adoro ahora más profundamente, Señoor mío y Dios mío» (Jn 20, 28), mi Dios y mi Todo; a Ti y nada más que a ti debo yo desear!
Tomás se acercó para tocar tus santísimas llagas. ¿Llegará n día en que yo pueda, de una manera real y visible inclinarme a besarlas? ¡Qué día más dichoso será aquel en que, enteramente libre de todo rastro de impureza y de pecado, pueda acercarme al Dios hecho hombre en su sede de gloria! ¡Qué tu maravilloso amanecer aquel en que, expiadas mis penas, podré ver por vez primera con estos mis ojos tu rostro divino, fijarlos n tu mirada y acercarme sin temor a besar lleno de alegría tus pies y ser acogido entre tus brazos! ¡Oh único verdadero amigo de mi alma, quiero amarte ya desde ahora para poderte amar en aquel día!
Será un día eterno, sin fin, y tan diverso de los días de la vida. Ahora siento sobre mí el peso de este «cuerpo de merlo», mil pensamientos me ocupan y me distraen y cada no de ellos sería suficiente para alejarme del cielo. Pero en quel día ya no habrá posibilidad alguna de pecado... Perfecto agradable a tu mirada, podré sostener tu presencia sin temor, y rodeado de los ángeles y arcángeles ya no tendré vergüenza de verme observado.
Aunque no estoy aún dispuesto para verte y tocarte, ¡oh Dios mío!, quiero igualmente acercarme a ti y alcanzar con el deseo lo que ahora no puedo plenamente conseguir.(J. H. MEWMAN, Maturitá cristiana, pp. 303-304).
<<¡Oh Señor Jesucristo!, no te hemos visto en la carne con los ojos del cuerpo, y sin embargo sabemos, creemos y profesamos que tú eres verdaderamente Dios. ¡Oh Señor!, que esta nuestra profesión de fe nos conduzca a la gloria, que esta fe nos salve de la segunda muerte, que esta esperanza nos conforte cuando lloremos en medio de tantas tribulaciones, y nos lleve a los gozos eternos. Y tras la prueba de esta vida, cuando hayamos llegado a la meta de la vocación celestial y visto tu cuerpo glorificado en Dios..., también nuestros cuerpos recibirán la gloria de ti, ¡oh Cristo!, nuestra Cabeza>>.(Liturgia mozárabe).
8. DIALOGO CON DIOS
«¡Oh Padre!, que mi comunión sea contigo y con tu Hijo en el vínculo del Espíritu Santo»(1 Jn 1, 3).
1. La primera carta de S. Juan se abre con esta preciosa afirmación: «Lo que hemos visto y oído, os lo ¡anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con fe el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1, 3).
Toda la historia de la creación y de la salvación del hombre converge hacia este único fin: establecer una comunión íntima y/ amigable entre el hombre y Dios. «La razón más alta' de la dignidad humana —afirma el Concilio— consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios» (GS 19).
Altísima vocación del hombre, que lo diferencia de todas las demás criaturas, las cuales, por grandes y hermosas que sean, son incapaces de entrar en relación con Dios y de dar una respuesta al que las ha sacado de la nada.
Pero al llamar al hombre a la vida, Dios lo crió a su imagen y semejanza, inteligente y libre, capaz de responder a su amor. De esta manera empieza el diálogo entre Dios y el hombre. Dios habla: se revela a los patriarcas, a los profetas, les descubre sus planes de bondad, de salvación para que los trasmitan al pueblo de Israel y le pidan una respuesta de adhesión y de fidelidad. Pero cuando los hombres, alejándose de Dios, prevarican de su pacto y de su ley, Dios calla: no hay ya profetas que anuncien su palabra. El silencio divino es el castigo del pecado, y el hombre, criado para hablar con Dios y vivir en comunión con él, se siente abandonado.
Llegada la plenitud de los tiempos, cuando Dios quiere actuar su plan para la salvación del mundo, manda a su misma Palabra, el Verbo eterno, para que se encarne y se haga hombre entre los hombres. «Heme aquí que vengo para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad» (Hb 10, 7), dice el Verbo al encarnarse, y desde ese momento Dios recibe del Hombre-Dios la respuesta más perfecta a su amor; el diálogo entre el Altísimo y la humanidad se desarrolla desde entonces de la manera más sublime.
Desde aquel momento cada uno de los creyentes es introducido en el coloquio de Cristo con el Padre celestial, aún más, es llamado a tomar parte de él por medio de su oración personal.
2. La oración cristiana es por esencia la participación al sublime coloquio del Hijo con el Padre en el amor y en la comunión del Espíritu Santo. Cuando el Evangelio dice que Jesús «gustaba retirarse a lugares solitarios» para orar (Le 5, 16) o pasaba las noches en oración (Lc 6, 12), nos señala precisamente estos íntimos coloquios suyos de tú a tú con el Padre, cuyo misterio no puede ser penetrado por el hombre, pero de los cuales Jesús mismo reveló algunos aspectos para instruir a sus discípulos. Tenemos así sus oraciones al Padre, expresadas en alta voz, en las cuales pone siempre de relieve su actitud de hijo. «¡Padre!», repite Jesús en todas sus invocaciones.
El es el Hijo único de Dios y es por su divinidad absolutamente igual al Padre; el Padre se manifiesta todo en el Hijo y el Hijo manifiesta por completo al Padre en un coloquio eterno tan perfecto que se derrama en aquel principio de comunión mutua que es el Espíritu Santo.
Pues bien, desde el momento de la Encarnación en ese coloquio no interviene sólo el Verbo, sino el Verbo encarnado, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, y en él está toda la humanidad por haberla asociado él a su misterio.
En efecto, Jesús mediante la gracia hace participante al hombre de su filiación divina, naciéndolo verdaderamente hijo de Dios: «a cuantos le recibieron dioles poder de venir a ser hijos de Dios... que no de la sangre... sino de Dios son nacidos» (Jn 1, 12-13), de manera que «somos llamados hijos de Dios y lo somos realmente» (1 Jn 3, 1). Y habiéndonos hecho hijos, Jesús nos invita a tomar parte en su eterno coloquio con el Padre. Cuando los discípulos le dicen: «Señor, enséñanos a orar» (Le 11, 1), Jesús los introduce en seguida en este diálogo y como primera cosa les enseña a invocar a Dios con el nombre de Padre.Nombre que muchas veces pronunciamos distraídamente y sólo por costumbre, pero que compendia toda la substancia de la oración cristiana y expresa su actitud más esencial, la de hijos en el Hijo.
<<Señor, hazme capaz y digna de entender el altísimo don de tu bondad; por ella nos creaste conformes a ti, al hacernos racionales y vestirnos de ti y de tu razón. Nos diste la inteligencia para que pudiésemos conocerte, y nos ofreciste el don de tu sabiduría. Verdaderamente, el don de todos los dones es gustarte a ti en la verdad.
Nos diste finalmente el don del amor. ¡Oh sumo Ser!, hazme digna de conocer este don que es superior a todos los demás, ya que ni los ángeles ni los santos tienen otro mayor que el de verte amado, amarte y contemplarte. ¡Oh sumo Bien!, te has dignado darte a conocer como Amor y nos haces amar este Amor. ¡Oh Admirable!, cosas verdaderamente admirables obras en tus hijos.
Por encima de todo nos hiciste el don de tu Hijo, mandado a la muerte para darnos la vida: éste es el don que supera a todo otro don... ¡Oh Cristo Jesús!, tú nos has puesto en posesión de Dios, tu Padre>>.(Cfr. B. ANGELA DE FOLIGNO, II libro .1.-11.. B. Angela, III).
<<¡Cuan grande es tu misericordia, oh Cristo Señor, cuan grande es tu favor y tu bondad en hacernos orar así en la presencia de Dios, hasta poder llamarlo Padre! Y como tú eres Hijo de Dios, también nosotros somos llamados hijos. Ninguno de nosotros hubiera osado emplear esta palabra en la oración: era necesario que tú mismo nos animases a ello.
¡Oh Jesús!, ayúdanos a recordar que, cuando llamamos a Dios Padre nuestro, debemos portarnos como hijos de Dios. Si nos complacemos en Dios como en nuestro Padre, también él debe poder complacerse en nosotros como en sus hijos.
¡Oh Padre nuestro!, haz que seamos templos tuyos, en que los hombres puedan reconocer tu presencia. Que nuestra conducta no traicione a tu Espíritu; pues nos has hecho celestiales y espirituales, ayúdanos a pensar y a obrar lo que es celestial y espiritual>>.(Cfr. S. CIPRIANO, De Dominica Oratione, 11).
9. PADRE NUESTRO
«¡Oh Señor, séante gratas las palabras de mi boca y el gemido de mi corazón»(Ps 19, 15).
1.Jesús nos ha dado en el «Padre nuestro» (Mt 6, 9-13) el esquema esencial de la oración cristiana. Ante todo el concepto de la paternidad de Dios. Dios es el Padre que nos hace participantes de su vida divina, que se acerca a nosotros y pone su morada en los que le aman: «Si alguno me ama... mi Padre le amará, y vendremos a él y en él haremos morada» (Jn 14, 23).
Pero al mismo tiempo él es el Altísimo «que está en los cielos», infinitamente superior a toda criatura y al cual se debe el acatamiento de la adoración, la alabanza y la sumisión. La primera parte del «Padre nuestro» afirma precisamente los derechos de la soberanía de Dios y de su transcendencia, que sin embargo no desdicen de su paternidad. La oración auténtica no pone a Dios al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de Dios, y servirlo es santificar su nombre, emplearse en la difusión de su Reino y en el cumplimiento de su voluntad.
Son éstos los grandes valores hacia los cuales orienta Jesús en primer lugar la oración del cristiano. El que ha sido el perfecto adorador del Padre, quiere asociarnos a su actitud personal de adoración, de alabanza, de entrega a la causa del Padre.
Pero Jesús nos enseña que la oración significa un acudir humilde y confiado a Dios en todas las necesidades de nuestra vida terrena, desde las más materiales como la del pan cotidiano, hasta las más espirituales como el perdón de los pecados, la fuerza para vencer las tentaciones y la liberación del mal. Como el hijo recurre lleno de confianza al padre terreno en todas sus necesidades, así el cristiano se dirige con filial confianza al Padre celestial.
El «Padre nuestro» es la síntesis de toda oración cristiana, desde la sencilla oración vocal del niño a ia solemne oración litúrgica de la Iglesia; desde la oración interior y el coloquio íntimo con Dios hasta la oración comunitaria en que todos los fieles se unen para alabar al Padre común. Rezando el «Padre nuestro», el corazón de todo cristiano debería experimentan en cierta manera la emoción que sentía Santa Teresa del Niño Jesús, que se conmovía hasta las lágrimas al llamar a Dios con el dulce nombre de Padre, bastándole esto para sumergirse en contemplación (Sta. Teresita del Niño Jesús, Consejos y recuerdos, III, 33: Obras, p. 1263).
2. — «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí» (Mt 15, 8); de esta manera reprochaba Jesús a los fariseos que habían reducido el culto divino a un puro formalismo exterior, sin alma. Pero a sus discípulos enseñaba a rogar «en espíritu y en verdad» (Jn 4, 23), es decir, con aquella oración que antes de ser expresión verbal es elevación de la mente y del corazón a Dios y expresión del deseo y del amor interior.
«Para mí dice Sta. Teresa del Niño Jesús —la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio de la tribulación como en medio de la alegría» (Manuscrito B: Obras, p. 351). Sin tal inspiración profunda la oración pierde su verdadero sentido y se convierte en una mera recitación mecánica que ni honra a Dios ni nos une con él.
Sta. Teresa enseña a acompañar la oración vocal de la mental, explicando así su pensamiento: «Sabed, hijas, que no está la falta para ser o no ser oración mental en tener cerrada la boca; si hablando estoy enteramente entendiendo y viendo que hablo con Dios con más advertencia que en las palabras que digo, junto está oración mental y vocal» (Camino, 22, 1); es decir, el coloquio exterior de los labios. Por eso insiste la Santa-«Si habéis de estar como es razón se esté hablando con tan gran Señor, que es bien estéis mirando con quién habláis y quién sois vos, siquiera para hablar con crianza» (ib.).
Este empeño ayuda a hacer la oración viva y vivificante: verdadero diálogo con Dios que lleva a una íntima comunión con él y continuamente la alimenta. Jesús mismo, antes de enseñar el «Padre nuestro», indicó con qué disposiciones interiores había que aplicarse también a la simple oración vocal: «Tú, cuando ores, entra en tu alcoba y, cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto» (Mt 6, 6); evidentemente, no hay que entender estas palabras sólo en sentido material, sino también en el sentido espiritual de recogimiento, de aplicación interior, porque sólo de esta manera se puede hablar a Dios y ofrecerle una oración que le sea agradable.
<<¡Qué bueno sois. Dios mío, permitiéndome llamaros «Padre nuestro»! ¿Quién soy yo, para que mi Criador, mi Rey, mi supremo Señor me permita llamarlo «Padre mío»? ¿Y no sólo que me lo permita, sino que me lo mande? ¡Dios mío, qué bueno sois! ¡Cómo debo recordarme en todos los momentos de mi vida de este mandato tan dulce!
¡Qué reconocimiento, qué alegría, qué amor, pero sobre todo qué confianza debe inspirarme! Pues eres mi Padre, debo siempre esperar en ti. Y siendo tú tan bueno para conmigo, ¡cómo debo ser yo también bueno para con los demás! Queriendo ser tú mi Padre y de todos los hombres, debo alimentar para con ellos, sean quienes sean, los sentimientos de un verdadero hermano...
Padre nuestro, Padre nuestro, enséñame a tener continuamente este nombre en los labios, junto con Jesús, en él y gracias a él, pues poderlo decir es mi mayor felicidad. Padre nuestro, Padre nuestro, que yo pueda vivir y morir diciendo:
«¡Padre nuestro!», y ser siempre, por mi gratitud, amor y orjl5 diencia, un hijo tuyo verdaderamente fiel y según tu corazón>>(CARLOS DE FOUCAULD, Meditaciones sobre el Pater).
«Nunca Vos, Señor, permitáis se tenga por bueno que quien fuere a hablar con Vos sea sólo con la boca. Así que, noporque Vos seáis bueno hemos de ser nosotros descomedidos. Siquiera para agradeceros el mal olor que sufrís en consentir cabe Vos una como yo, es bien que procuremos conocer vuestra limpieza y quién sois.
¡Oh Emperador nuestro!, sumo Poder, suma Bondad, la misma Sabiduría, sin principio, sin fin, sin haber término en vuestras obras: son infinitas sin poderse comprender, un piélago sin suelo de maravillas, una Hermosura que tiene en sí todas las hermosuras, la misma Fortaleza. ¡Oh válgame Dios!, quién tuviera aquí junta toda la elocuencia de los mortales y sabiduría para saber bien, como acá se puede saber, que todo es no saber nada, para este caso dar a entender alguna de las muchas cosas que podemos considerar para conocer algo de quién es este Señor y Bien nuestro».(STA. TERESA DE JESÚS, Camino, 22, 1-6).
10. LA ESCUCHA INTERIOR
«Habla, Señor, que tu siervo escucha»(1 Sm 3, 10).
1. La sagrada Liturgia es «la cumbre» del culto divino y «la fuente» de la santificación de los hombres (SC: 10); sin embargo, «la participación en la sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano, llamado a orar en común, debe entrar también en su cuarto para orar al Padre en secreto» (SC 12).
Los tesoros de doctrina contenidos en la sagrada Liturgia y los mismos misterios divinos que la acción litúrgica celebro y ofrece a los creyentes, deben ser asimilados en el silencio y en la reflexión, en aquella intimidad con Dios que es la oración mental, llamada comúnmente meditación.
Desde el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura ha proclamado «bienaventurado» al hombre que «medita día y noche» en la ley del Señor (Ps 1, 1-2), o sea, en su palabra, en sus enseñanzas, en sus misterios con objeto de ahondar en su significado y traducirlo en la concretez de la vida cotidiana.
En el Evangelio tenemos a propósito el ejemplo de la Virgen, de la cual afirma en dos ocasiones S. Lucas que «guardaba todas las cosas» que veía y oía acerca de su Hijo divino «meditándolas en su corazón» (2, 19; cfr. 51).
Si no se ahonda interiormente en su meditación, la palabra de Dios no penetra en el espíritu, y se queda sólo en la superficie sin convertirse en vida. Sucede entonces lo que Jesús decía de «los que, cuando oyen, reciben con alegría la palabra de Dios, pero no tienen raíces... y al tiempo de la tentación sucumben» (Le 8, 13); mientras, por el contrario; «aquellos que, oyendo con corazón generoso y bueno, retienen la palabra, dan fruto por la perseverancia» (ib. 15).
No basta escuchar con el oído exterior, esto es sólo el primer paso; es necesaria la escucha interior del corazón que, dejándonos penetrar por la palabra divina, nos procura aquellas convicciones profundas que luego se convierten en vida. Jesús no sólo inculcó, la necesidad de esta escucha vital, sino que la proclamó como una bienaventuranza: «Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan» (Le 11, 28).
2. Hablando de la palabra de Dios como alimento de la vida espiritual, el Concilio Vaticano II dice: «A la lección de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración, de modo que se entable coloquio entre Dios y el hombre, pues a él hablamos cuando oramos, a él oímos cuando leemos los oráculos divinos» (DV 25).
La lectura sirve de arranque y de punto de partida para el coloquio interior: la palabra escrita se convierte entonces en palabra viva que Dios mismo alumbra en el fondo del espíritu recogido, haciéndole comprender su sentido y sus aplicaciones prácticas a la vida cotidiana.
De esta manera el alma que ora se coloca en la actitud de María de Betania, «la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra» (Le 10, 39). Actitud de escucha que Jesús definió «la sola cosa necesaria» y «la mejor parte» (ib. 42), queriendo dar a entender que vale más una hora empleada en escuchar la palabra de vida eterna que mil ocupaciones materiales.
Luego esta actitud de escucha se convierte espontáneamente en oración, que es la respuesta del alma fiel a la palabra y a la luz del Señor: adhesión, aceptación, entrega, ímpetu de amor hacia Dios, nuevo fervor en su servicio, propósito de bien obrar, y acción de gracias.
La Sagrada Escritura y especialmente el Evangelio, los textos del Misal y del Breviario nos ofrecen los temas más hermosos y eficaces para la meditación, precisamente porque son palabra de Dios y palabra de la Iglesia.
El Concilio hablando de los religiosos dice: «Tengan cotidianamente en las manos la Sagrada Escritura, a fin de adquirir, por la lección y meditación de ios sagrados libros, la eminente ciencia de Jesucristo (Fp 3, 8)» (PC 6); a los clérigos seminaristas recomienda que se preparen «para el ministerio de la palabra: para comprender mejor la palabra revelada por Dios y poseerla con la meditación» (OT 4); e igualmente habla a los seglares, cuando afirma que «solamente... con la meditación de ia palabra divina» (AA 4) aprenderán a buscar y a reconocer al Señor en todas las circunstancias dé la vida.
El fin de la meditación es conocer mejor a Dios para amarlo más, o, como dice S. Juan de la Cruz, «sacar alguna noticia y amor de Dios» [Subida II, 14, 2).
<<Dios y Señor mío: está atento a mi corazón y escuche tu misericordia mi deseo... Tus escrituras sean mis castas delic¡as: ni yo me engañe en ellas n¡ con ellas engañe a otros...
Señor, Dios mío, luz de los ciegos y fortaleza de los débiles y luego luz de los que ven y fortaleza de los fuertes, atiende a rni alma, que clama de lo profundo, y óyela... Dame espacio para meditar en los entresijos de tu ley y no quieras cerrarla c0ntra los que pulsan, pues no en vano quisiste que se escribiesen los oscuros secretos de tantas páginas...
¡Oh, Señor! perfeccióname y revélamelos. Ved que tu voz es mi gozo; tu v0z sobre toda afluencia de deleites. Dame lo que amo, porque ya amo, y esto es don tuyo. No abandones tus dones ni desprecies tu hierba sedienta. Te confesaré cuanto descubriere en tus libros y «oiré la voz de tu alabanza» (Si 25, 7), y beberé de tí. y «consideraré las maravillas de tu ley» (SI 118, 18} desde el principio, en el que «hiciste el cielo y la tierra» (Gn 1, 1) hasta el reino de su santa ciudad, contigo perdurable». (S. AGUSTÍN, Confesiones, XI, 3).
<<¡Oh Señor!, toda mi grandeza está en escucharte: escucharte en la palabra exterior de tu ley, escucharte en la inspiración Interior de tu Espíritu, en los variadísimos caminos a través de los cuales habla tu Providencia. Escucharte en la quietud profunda del espíritu, en el deseo inflamado pero sereno de la voluntad, en la fidelidad devota y humilde de la actividad cotidiana, en la rectitud profunda y sincera de la vida...
Es más precioso y de más valor el escuchar una sola de tus palabras y establecer una corriente de atención interior contigo, que todas las demás cosas que mi amor quisiera ofrecerte. Este fue el gran mérito de María, la parte mejor que ella consiguió. ¡Oh Maestro divino!, que yo también sepa escucharte>>.(Cfr. G. CANOVAI, Suscipe Domine, pp. 387, 385).
11. EL AGUA VIVA
«Como anhela la cierva las corrientes de las aguas, así te anhela mi alma, ¡oh Dios mío!» (Ps 42, 2).
1. «Un doble mal ha cometido mi pueblo: dejarme a mí, la fuente de aguas vivas, para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua» (Jr 2, 13); de esta manera se lamentaba Dios de su pueblo por boca de Jeremías. Dios es fuente purísima de agua vivificante, la única capaz de apagar la sed de infinito del corazón humano; e invita siempre a los hombres a que apaguen esa sed en ese divino manantial, pero ellos, como Israel, continúan apartándose de él para entregarse a los placeres terrenos que, como cisternas agrietadas, no pueden contener el agua para apagarles la sed.
Al venir al mundo el Hijo de Dios, renovó el llamamiento de forma más explícita: «El que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed», y otra vez: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba..., ríos de agua viva manarán de su seno» (Jn A, 14; 7, 37-38). Jesús es la fuente inagotable del agua viva de la gracia, que, dando a participar a los hombres su vida divina, satisface sus anhelos de amor y de felicidad haciéndoles gustar «cuan bueno es el Señor» (Ps 34, 9).
En tal sentido, los Santos han visto en el agua prometida por Jesús no sólo la gracia santificante, sino también la luz y el amor sobrenatural que de ella derivan y que se consiguen sobre todo por medio de la oración, especialmente en la contemplación.
Comentando el llamamiento de Jesús, Santa Teresa dice: «Mirad que convida el Señor a todos; pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no nos llamara el Señor a todos... Pudiera decir: venid todos, que, en fin, no perderéis nada; y los que a mí me pareciere, yo los daré de beber. Mas como dijo sin esta condición a todos, tengo por cierto que todos los que no se quedaren en el camino, no las faltará esta agua viva» [Camino 19, 15).
Ya que la vida de la gracia es ofrecida a todos los hombres, también a todos les es ofrecida, a lo menos en cierta manera, la contemplación, fruto exquisito suyo, pues Dios llama a los hombres a la comunión con él para hacerles ya gustar desde esta vida, en forma inicial, su bondad y su amor infinito.
2. — Todos los hombres son llamados a escuchar a Dios. A todos ha dicho mostrándoles a su Unigénito: «Este es mi Hijo amado... escuchadle» (Mt 17, 5). Escuchando a Jesús, se escucha al Verbo eterno, la Palabra que revela al Padre. Mirando y conociendo a Jesús, se ve y se conoce a Dios: «El que me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn 14, 9), dice el Señor, y añade: «El que me ama a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él» (ib. 21).
Este conocimiento de Dios se consigue por medio de la asimilación de la Sagrada Escritura y escuchando las enseñanzas de la Iglesia, pero sobre todo escuchando interiormente la voz íntima de Dios, que se descubre secretamente a quienes le aman y le buscan con deseo vivo, sincero y constante.
Entonces se le infunden progresivamente al cristiano una luz y un amor antes desconocidos, fruto de los dones del Espíritu Santo, mediante los cuales conoce a Dios de un modo nuevo, intuyendo por experiencia que Dios es verdaderamente el Único, totalmente el Otro, tan diverso de todos los demás seres y tan infinitamente superior a ellos que bien merece todo el amor y todo el servicio por parte de sus criaturas.
Este sentimiento profundo de !a divinidad, este modo nuevo de conocer y de amar a Dios es el agua viva que mata la sed del espíritu humano. Es el grado inicial de la contemplación, don precioso y gratuito de Dios, que sin embargo no niega a quien le busca con amor y pureza de corazón.
La contemplación no es sinónimo de revelaciones, visiones o éxtasis, sino que consiste en una secreta experiencia que hace al hombre descubrir y gustar las grandezas y los misterios de Dios. Bajo esta perspectiva se puede decir que todo cristiano está llamado a la contemplación, o, como dice Santa Teresa de Jesús, que a nadie quita «procure venir a esta fuente de vida a beber», con tal de «que no se queden por el camino» (Camino, 20 1-19, 15).
<<Como anhela la cierva las corrientes de las aguas, así te anhela mi alma, ¡oh Dios! Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo iré y veré la faz de Dios?...
¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas contra mí? Espera en Dios, que aún le alabaré; es la salvación de mi faz y mi Dios. Abatida está mi alma; por eso me acuerdo de ti...
De día dispensas, ¡oh Señor!, tu gracia, y de noche me acompaña tu cántico, una oración a ti, Dios de mi vida>>.(Salmo 42, 2-3. 6-7. 9).
<<«¡Oh piadoso y amoroso Señor de mi alma! También decís Vos: Venid a mí todos los que tenéis sed, que yo os daré a beber... Como entendisteis, ¡oh Majestad soberana!, nuestra flaqueza, proveísteis como quien sois. Mas no dijisteis: por este camino vengan unos y por este otros; antes fue tan grande vuestra misericordia, que a nadie quitasteis procurase venir a esta fuente de vida a beber. ¡Bendito seáis por siempre, y con cuánta razón me lo quitarais a mí! Pues no me mandasteis lo dejase cuando lo comencé e hicisteis que me echasen en el profundo, a buen seguro que no lo quitéis a nadie, antes públicamente nos llamáis a voces»(Exclamaciones, 9, 1; Camino 20, 1-2).
«¡Oh Señor! Hablando con la Samaritana le dijisteis que quien bebiere de esta agua viva no tendrá sed. ¡Y con cuánta razón y verdad, como dicho de la boca de la misma Verdad, que rio la tendrá de cosa de esta vida, aunque crece muy mayor de lo que acá podemos imaginar de las cosas de la otra por esta sed natural! Mas ¡con qué sed se desea tener esta sed! Porque entiende el alma su gran valor, y aunque es sed penosísima que fatiga, trae consigo la misma satisfacción con que se mata aquella sed. De manera que es una sed que no ahoga sino a las cosas terrenas, antes da hartura de manera que, cuando Vos la satisfacéis, una de las mayores mercedes que podéis hacer al alma es dejarla con la misma necesidad, y mayor queda siempre de tornar a beber esta agua.
«Dadnos Vos, Señor, que la prometisteis, gracia para buscarla como se ha de buscar, por quien Vos sois»(STA. TERESA DE JESÚS, Camino, 19, 2 y 15).
11. LA FUENTE DE LA VIDA
«En ti, ¡oh Señor!, está la fuente de la vida» (Ps 36, 10).
1. La Iglesia, que se ha dado siempre a la contemplación de las cosas divinas, sigue recomendándola a sus hijos por la voz del Concilio. En primer lugar la propone a los sacerdotes exhortándolos a «alimentar y fomentar su actividad con la frecuencia de la contemplación» (LG 41), y a los miembros dé los Institutos de perfección para que por medio de ella «se unan a Dios de mente y corazón» (PC 5).
Habiendo recibido en el bautismo la virtud de la fe, que es el principio de todo conocimiento sobrenatural de Dios, y los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones sobrenaturales que perfeccionan las virtudes y capacitan al hombre para recibir la luz y las mociones divinas, el cristiano tiene el camino abierto a la contemplación.
Las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo constituyen el organismo normal de la vida de la gracia, y por lo tanto su actuación no puede considerarse como un hecho extraordinario, sino como algo connatural al desarrollo de la vida cristiana.
Consecuentemente, si un alma se abre generosamente a la acción de la gracia y no se niega al ejercicio de las virtudes, sino que se demuestra totalmente disponible a las inspiraciones divinas, el Señor no le negará al menos alguna gota de esta agua viva, es decir, alguna forma de contemplación.
Santa Teresa lo afirma con insistencia y dice a este propósito: «No hayáis miedo muráis de sed en este camino: nunca faltará agua de consolación falto que no se pueda sufrir» (Camino, 20, 2). El modo, la medida, el grado de la contemplación dependen únicamente de la voluntad de Dios, porque él es dueño de sus dones y los distribuye «cuando quiere y como quiere y a quien quiere, como bienes suyos, que no hace agra- vio a nadie» (Moradas, IV, 1, 2).. Nadie, pues, en este punto puede pretender derechos; más que nunca, vale la palabra de Jesús: «Cuando hiciereis estas cosas que os están mandadas, decid: Somos siervos inútiles» (Lc 17, 10). Pero Dios que ama a los humildes, los ensalzará a u tiempo (cfr. 1 Pt 5, 6).
2. El camino que dispone al alma para la contemplación es el camino de la humildad profunda, de la generosidad plena, de la disponibilidad total. «Mirad hijas, dice Sta. Teresa a sus hijas— que para esto que tratamos no quiere que os quedéis con nada: poco o mucho, todo lo quiere para sí» (Moradas, V, 1, 3). Y en otra parte: «Como él no ha de forzar nuestra voluntad, toma lo que le damos, mas no se da a sí del todo hasta que nos damos del todo>) (Camino, 28, 12).
Por eso la Santa, un sus Obras, antes de hablar de la contemplación, se detiene largamente a tratar de las virtudes, en particular, de la humildad, del desasimiento, de la caridad, exigiendo que sean practicadas con una generosidad absoluta, sin compromisos ni medias tintas.
Este espíritu de totalidad es estrictamente evangélico. .iesús ha comparado el reino de los cielos «a un tesoro escondido en un campo, que, quien lo encuentra... va, vende cuanto tiene y compra aquel campo» (Mt 13, 44); ha hablado del siervo fiel que hace fructificar con celo todos los talentos recibidos, y su señor le dice estas palabras: «entra en el gozo de tu señor» (Mt 25, 21).
Pero sobre todo ha hablado de la condición esencial para ser verdaderos amigos de Dios, admitidos a su intimidad e introducidos en sus secretos: «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando» (Jn 15, 14). El Señor se revela y se da a sus amigos sinceros para que se cumpla en ellos su palabra: «que yo me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido» (ib. 11).
Pero quien no está dispuesto a darse totalmente a Dios, no llegará nunca a gozar de la alegría de su amistad y de sus comunicaciones íntimas y secretas. Estas gracias están reservadas a «sus hijos regalados, que no los querría quitar de cabe sí, ni los quita, porque ya ellos no se quieren quitar» ¡ (Sta. Teresa, Camino, 16, 9).
«Cuán preciosa es, oh Dios, tu piedad! Los hijos de los hombres a la sombra de tus alas se acogen. Sácianse de la abundancia de tu casa y los abrevas en el torrente de tus delicias» (Ps 36, 8-10). Estas palabras adquieren todo su significado en aquellas criaturas que, dándose a Dios con plena generosidad, son admitidas a saciar su sed en la fuente viva de la contemplación.
<<Corre a la fuente, desea la fuente de agua. En Dios está la fuente de vida, fuente perenne; en su luz encontraréis la luz que no se oscurece. Desea esta luz, esta fuente, esta luz que no conocen tus ojos. El ojo interior se apresta para ver esta luz, la sed interior se inflama para beber de esta fuente. Corre a la fuente, desea la fuente. Pero no corras de cualquier modo, como cualquier animal; como el ciervo... Que no sea lento tu correr; corre veloz, desea pronto la fuente. El ciervo posee una vertiginosa velocidad.
¡Oh Señor!... yo anhelo las fuentes de agua; tú puedes colmar y restaurar a quien llega sediento a ti. Mi alma está sedienta del Dios vivo.., como el ciervo desea el manantial de las aguas, así mi alma te desea a ti, Dios vivo»(S. AGUSTIN, In Ps, 41, 2-5).
<<Dios mío, mi alma se alegra llena de gozo y de reconocí miento porque la haces vivir con la única vida verdadera y u refrescas continuamente «con el agua que salta hasta la vida eterna».
¡Oh Amigo mío, Huésped escondido. Cristo mío!, tú eres mi vida, mi todo: podría decir que eres mi mismo yo, pues tan íntimamente me siento poseído por ti... ¡Oh brazo de Dios gozo, paz serena, continuamente difundida y que alegras mi alma, prodigio de amor, comunión de cada instante! ¡Sólo esto ;é.s vivir!... Tú nunca sacias y eres infinito, eres continuamente anhelado y continuamente poseído; me llenas de ti, dejándome sin embargo en una sed insaciable y en una sed inextinguible ¡Oh Dios mío!, tómame, consúmeme, abrásame...>>(G. CANOVAl Suscipe Domine, p. 284).
12. TRATO ÍNTIMO CON DIOS
«¡Oh Señor!, no nos has llamado siervos, sino amigos» (Jn 15, 15).
1.Toda forma de oración es un encuentro del hombre con Dios, y cuanto más profunda sea la oración, tanto más íntimo será este encuentro, verdadera comunión «con el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1 Jn 1, 3).
Santa Teresa de Jesús ha visto la oración bajo esta perspectiva: «no es otra cosa oración mental —dice— sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama» (Vida 8, 5). La oración no es una meditación solitaria en que la criatura se halla; sola con sus pensamientos, sino una comunión; el alma orante en su soledad tiene una compañía: Dios, y mientras trata íntimamente con él, reflexiona, ora, cree, ama.
Normalmente será necesario comenzar con alguna consideración piadosa que sirva de apoyo al pensamiento y reavive la conciencia del amor de Dios, de modo que el espíritu se recoja y la voluntad se sienta movida a amar. Llegada así al centro de la oración, el alma se entretendrá con Dios, de corazón a corazón; y según la gracia y su estado de ánimo, iniciará con él una conversación íntima y espontánea.
En ella le declara todo su reconocimiento, le promete ser en adelante más generosa y decidida en darse a él, le pide perdón por no haber sidoasí en el pasado; porque son sinceras sus palabras, hace después delante de Dios sus propósitos prácticos y, finalmente, le pide gracia y ayuda para saber cumplirlos de veras.
Evidentemente esta manera de oración es un coloquio íntimo, todo personal y espontáneo, sin ninguna preocupación de forma y de orden, brotado únicamente de la exhuberante plenitud del corazón. Es ésta una de las formas en que el alma, suspendida la lectura o la meditación que despertaron en ella tantos sentimientos buenos, «está... tratando a solas» con Dios.
Volverá de nuevo a la lectura o a la reflexión, cuando sienta la necesidad de nuevos pensamientos y de nuevos afectos para animar y calentar el espíritu en este coloquio con el Señor. Se puede llamar éste un verdadero coloquio,
pues no sólo es el alma quien habla, sino que el mismo Dios le responde, no con palabras sensibles, sino infundiéndole gracias de luz y de amor que le iluminan los caminos de Dios y la encienden con ansias de entrar en ellos con mayor generosidad. Por eso no es conveniente que el alma en el coloquio abunde demasiado en palabras: es mejor que muchas veces lo suspenda y se ponga a escuchar en su interior los movimientos de la gracia, que
son precisamente la respuesta de Dios.
2. La amistad exige conocimiento, amor, intercambio recíproco; así sucede en la oración. Mediante la fe el cristiano se hace capaz de conocer a Dios en los misterios de su vida íntima y especialmente en el misterio de su amor infinito.
Apoyándose en los datos de la revelación, la fe tiene el oficio de alimentar el conocimiento de Dios para que de él brote un mayor amor. «Hemosconocido y creído en el amor que Dios nos tiene» (1 ,Jn4, 16): he aquí el fruto de la oración iluminada por lafe, fruto preciosísimo en cuanto que el alma que está profundamente convencida del amor de Dios para con ella, se abre totalmente para repagar ese amor.
Lo cual se actúa por medio de la caridad que capacita al hombre para amar a Dios como es en sí mismo y para gozar de su amistad. Dios es el que nos ha amado primero, y dándonos su amor nos ha hecho capaces de poder amarle nosotros: «Cuanto a nosotros —dice S. Juan— amemos e Dios, porque él nos amó primero» (ib. 19).
Las virtudes teologales de la fe y de la caridad son los elementos básicos de la oración entendida como trato de amistad con Dios. No se excluye el afecto sensible, y a veces hasta podrá ser vivo, pero no es esencial; por lo cual es necesario aprender a fundar el trato íntimo con Dios mucho más sobre la fe y la caridad que sobre el sentimiento. De tal manera el coloquio con el Señor será quizá menos vivo, pero más profundo; el movimiento de la voluntad hacia él será más tranquilo, pero más decidido y eficaz. Más que derramarse en muchas expresiones de amor, el alma orante prefiere callar y concentrarse en una mirada sintética de Dios, contemplándolo en fe y amor.
Poco a poco el coloquio se hará silencioso, contemplativo: una simple mirada que penetra la verdad de Dios y de sus misterios y los hace saborear. Es una verdadera comunión e intercambio de amistad: cuanto más contempla el alma a Dios, más se enamora de él y .siente más urgente la necesidad de darse a él con generosidad total; por otra parte, Dios mismo se da a ella iluminándola con su luz y atrayéndola a sí fuertemente con su amor y su gracia. «Si el alma busca a Dios, mucho más la busca su Amado a ella» (S. Juan de la Cruz, llama, 3, 28).
<<Señor Jesús, heme aquí con mis pusilanimidades y mis pecios deseos; concédeme tu benevolencia y tu ayuda; tengo necesidad de tu infinita bondad: olvida que he sido un mal amigo; querría comenzar una nueva amistad contigo en que todo sea común, una amistad para la vida y para la muerte.
Dame un corazón nuevo, un corazón fiel, humilde como el de tu Madre, ardiente e indomable como el de Pablo.
Madre carísima, pide a Jesús que yo pueda rehabilitarme, pero que no me falte su gracia y su fuerza. Madre, que yo sea generoso: acepta mi oferta, y cambia mi corazón...
¡Oh Jesús!, que yo esté dispuesto a todo lo que tu amistad exija de mí. Quiero sacrificar todo por mi amistad contigo. Yo y Jesús. Todo lo demás es vanidad. He renunciado a todo, y no se trata de una pura fórmula>>.(P. LYONNET, Scritti spiri-tuali, p. 69).
<<Dios mío, tú nos dices que para orar no debemos considerarnos obligados a recitar oraciones vocales, sino que basta hablar interiormente en la oración mental; ni siquiera es necesario decirte interiormente palabras en esta oración, sino que basta con permanecer amorosamente a tus pies, contemplándote y fomentando, arrodillados ante ti, sentimientos de admiración, de compasión, de entrega, de deseo de tu gloria..., sentimientos de caridad, deseo de verte, y en fin todos los sentimientos que sabe inspirar el amor. Esta oración ardiente, aunque muda, es excelente...
La oración consiste, como dice Sta. Teresa, no en hablar mucho, sino en amar mucho; y es lo que consta también de tus palabras...
¡Oh Jesús!, que yo sepa amar y practicar cada día esta oración solitaria y secreta, en la cual nadie nos ve sino nuestro Padre celestial, en la cual nos encontramos a solas con él... coloquio secreto y delicioso en que damos suelta a nuestros afectos con libertad, lejos de las miradas de los demás.(C. DE FOUCAULD
13. III DOMINGO DE PASCUA
CICLO A
«Nos has rescatado, Señor, al precio de tu sangre preciosa» (1 P 1, 18-19).
Los cincuenta días que median entre Pascua y Pentecostés son como una celebración ininterrumpida del misterio pascual, que tiene sus puntos culminantes en los domingos, considerados como otros tantos domingos de Pascua. En cada uno de ellos la Liturgia sigue proclamando la resurrección del Señor y profundizando en sus diversos aspectos.
En este domingo, con excepción del evangelio que vuelve a repetir el episodio de los discípulos de Emaús, ya meditado en el miércoles de la semana de Pascua (meditación 100), tiene la palabra S. Pedro, el primer predicador de la Resurrección.
Los Hechos de los Apóstoles refieren un pasaje desu valiente sermón en el día de Pentecostés en que declara a los «varones israelitas» que el Jesús condenado a muerte por ellos, había resucitado: «vosotros le habéis crucificado por medio de hombres sin ley y le disteis; muerte, pero Dios le resucitó después de soltar las ataduras de la muerte, por cuanto no era posible que fuera dominado por ella» (He 2, 23-24).
¿Cómo podía ser absorbido para siempre por la muerte quien había obrado tantos «milagros, prodigios y señales» (ib. 22) y había arrancado de las fauces de la muerte sus mismas presas, devolviendo la vida, al joven de Naím, a la hija de Jairo y a Lázaro sepultado ya desde hacía cuatro días? Pedro apela a las Escrituras, en las cuales ya sabe leer los misteriosos vaticinios de la Resurrección: «No abandonarás en el hades mi alma, ni permitirás que tu Santo humanidad pecadora.
Precisamente en virtud de esa sangre reciben los hombre el don de la fe: creen que Dios «le resucitó de entre loa muertos y le dio la gloria, de manera que en Dios tengamos nuestra fe y nuestra esperanza» (ib. 21). Esperanza de resurrección eterna.
¿De dónde sacó Pedro, rudo pescador, una doctrina tan profunda acerca del misterio pascual? También él, como los discípulos de Emaús —y más que ellos— fue instruido por Jesús, que, apareciéndose a los Once en la tarde de Pascua, no sólo les había explicado las Escrituras, sino que había abierto sus inteligencias para que pudiesen comprenderlas (cfr. Le 24, 25). Sólo la gracia de Cristo vivida en un trato de intimidad con él puede transformar al hombre interiormente e infundirle un amor tan vivo que lo convierta en apóstol.
CICLO B
«¡Oh Jesús!, tú eres nuestra paz»(Ef 2, 14).)
En los domingos después de Pascua las lecturas del Antiguo Testamento son sustituidas por los Hechos de los Apóstoles, que a través de la predicación primitiva testimonian la resurrección del Señor y demuestran cómo la Iglesia nació en nombre del Resucitado.
En la primera lectura de hoy Pedro presenta la resurrección de Jesús encuadrada en la historia de su pueblo como cumplimiento de todas las profecías y promesas hechas a los Padres: «El Dios de Abraham... el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia de Pilato... Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos» (He 3, 13. 15).
Y por si su testimonio y el de cuantos vieron al Resucitado no fuera suficiente, nos ofrece una «señal» en la curación milagrosa del tullido que acababa de realizarse a la puerta del templo. Para hacer resaltar la Resurrección, Pedro no duda en recordar los hechos dolorosos que la precedieron: «vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un homicida. Disteis muerte al príncipe de la vida» (ib 14-15).
Las acusaciones son apremiantes, casi despiadadas; pero Pedro sabe que él está también incluido en ellas por haber renegado al Maestro; lo están igualmente todos los hombres que pecando siguen negando al «Santo» y rechazando «al autor de la vida», posponiéndole a las propias pasiones, que son causa de muerte. Pedro no ha olvidado su culpa que llorará toda la vida, pero ahora siente en el corazón la dulzura del perdón del Señor. Esto le hace capaz de pasar de la acusación a la excusa: «Ahora bien, hermanos, ya sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros príncipes» (ib. 17), y luego al llamamiento a la conversión: «Arrepentios, pues, y convertios, para que sean borrados vuestros pecados» (ib. 19). Como él ha sido perdonado, también lo será su pueblo y cualquier otro hombre, con tal de que todos reconozcan sus propias culpas y hagan el propósito de no pecar más.
A esto mismo se refiere la conmovedora exhortación de Juan (segunda lectura): «Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis» (1 Jn 2, 1). ¿Cómo volverá al pecado quien ha penetrado en el significado de la pasión del Señor? Sin embargo, consciente de la fragilidad humana, el Apóstol prosigue: «Pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, justo» (ib.). Juan, que había oído en el Calvario a Jesús agonizante pedir el perdón del Padre para quien lo había crucificado, sabe hasta qué punto Jesús defiende a los pecadores. Víctima inocente de los pecados de los hombres, Jesús es también su abogado más valedero, pues «el es la propiciación por nuestros pecados» (ib. 2).
El mismo pensamiento se trasluce en el Evangelio del día (1). Apareciéndose a los Apóstoles después de la Resurrección, Jesús les saluda con estas palabras: «La paz sea con vosotros» (Le 24, 36). El Resucitado da la paz a los Once atónitos y asustados por su aparición, pero no menos llenos de confusión y de arrepentimiento por haberlo abandonado durante la pasión.
Muerto para destruir el pecado y reconciliar a los hombres con Dios, él les ofrece la paz para asegurarlos su perdón y su amor inalterado. Y antes de despedirse de ellos los hace mensajeros de conversión y de perdón para todos los hombres: «será predicada en su nombre la penitencia (1 Véase el comentario en el jueves de Pascua) para la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén» (ib. 47). De esta manera la paz de Cristo es llevada a todo el mundo precisamente porque «él es la propiciación por nuestros pecados». ¡Misterio de su amor infinito!
<<¡Oh Cristo, nuestra Pascua!, te has inmolado por nuestra salvación. Rey de gloria, no cesas de ofrecerte por nosotros, de interceder por todos ante el Padre; inmolado, ya no vuelves a morir; sacrificado, vives para siempre>>.(Cfr. Misal Romano, Prefacio pascual, III).
«Qué nos darás, pues, Señor, qué nos darás? Os doy la paz, dice, mi paz os dejo (Jn 14, 27). Eso me basta. Señor; te agradezco lo que me dejas y te dejo lo que retienes. Esta participación me agrada, y no dudo de que me es sumamente ventajosa... Quiero la paz, deseo tu paz, y nada más. Aquel a quien la paz no basta, tú mismo no le bastarás. Porque tú eres nuestra paz, pues nos has reconciliado contigo (Ef 2, 14). Eso me es necesario; a mí me basta estar reconciliado contigo, para estar reconciliado conmigo mismo porque desde que me hice tu contrario híceme también gravoso a mí mismo (Jb, 7, 20). Cuidaré ya de no ser ingrato al beneficio de la paz que me has dado... Quede para ti. Señor, quede para ti toda la gloria; yo seré muy feliz si logro conservar la paz
Líbrame, ¡oh. Señor! del ojo soberbio y del corazón insaciable que busca inquieto la gloria que te pertenece a ti solo. no pudiendo por eso conservar la paz ni alcanzar la gloria eterna>>. (S. BERNARDO, In Cántica Cant. 13, 4-5).
CICLO C
«Al Cordero la bendición, el honor, la gloria y el imperio»(Ap 5, 13).
La Liturgia de este domingo nos ofrece un triple testimonio de la Resurrección: la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, la declaración de Pedro y de los Apóstoles ante el sanedrín; la visión profética de |a gloria del Cordero por San Juan en el Apocalipsis.
La aparición de Jesús en el lago (1 Ver la meditación del viernes de Pascua) va acompañada por hechos singulares: la pesca milagrosa de ciento cincuenta y tres grandes peces, la comida preparada por el Resucitado sobre la playa, la entrega del primado a Pedro. Impulsado por su amor a Jesús, Pedro ha sido el primero en seguirle y terminada la comida, el Señor lo examina precisamente sobre el amor.
Debió serle muy penoso el ser interrogado tres veces sobre un punto tan delicado, pero de este modo Jesús lo inducía delicada y veladamente a reparar su triple negación y le daba a comprender que el hombre no debe sentirse seguro de su amor sino más bien poner toda su seguridad en Dios. Pedro lo intuye y a la tercera pregunta «se entristece», pero lleno de humildad responde: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo» (Jn 21, 17).
Sobre esta base de humildad y de absoluto abandono de sí mismo, Pedro queda constituido Cabeza de la Iglesia. Y para que sepa que no se trata de un honor sino de un servicio semejante al que Jesús ha hecho a los hombres inmolándose por su salvación, Jesús le dice: «Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías; cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras» (ib. 18).
Los Hechos (1.a lectura) nos muestran a Pedro en su puesto de jefe de los apóstoles mientras son arrastrados ni sanedrín por el reato de haber predicado el nombre de Jesús. Después de haber protestado que «es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres» (He 5, 29), Pedro vuelve a repetir con franqueza el anuncio de la Resurrección: «El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis dado muerte suspendiéndole de un madero» (ib. 30).
Acaba de salir con los otros de la prisión, sabe que le pueden suceder cosas peores, pero no teme porque ha colocado ya toda su confianza en el Resucitado y ha comprendido que debe seguirle en las tribulaciones. Sus palabras van reforzadas con una afirmación singular: «Nosotros somos testigos de esto [!a Pasión y la Resurrección de Cristo], y lo es también el Espíritu Santo, que Dios otorgó a los que le obedecen» (ib. 32). Es como si dijera que el Espíritu Santo habla por boca de quien, obedeciendo a Dios, predica el Evangelio a costa de cualquier riesgo.
Para los Apóstoles este riesgo se convierte en seguida en realidad porque son sometidos a la flagelación, pero ellos la soportan con alegría «porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús» (ib. 41). Este es el testimonio que Jesús espera de cada uno de ios cristianos, libre de respetos humanos y libre también del miedo a los riesgos y peligros. La fe intrépida de los creyentes convence al mundo más que cualquier otra apología.
Al testimonio de la Iglesia militante, siempre imperfecto a causa de la debilidad humana, se une el de la Iglesia triunfante (2.a lectura) que canta a grandes voces la gloria de Cristo resucitado: «Digno es el Cordero, que ha sido degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición» (Ap 5, 12).
Himno de reconocimiento y de amor de parte de todas las criaturas hacia Aquel que salvando al hombre ha redimido a todo el universo. Escena maravillosa de la Liturgia celestial, cuyo motivo repite en la tierra la liturgia eucarística: «¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre!» El cristiano está llamado a unirse a los elegidos en la alabanza y en la adoración del Señor glorioso, no sólo con la lengua y el gesto, sino sobre todo con la vida y las obras.
<<Dios todopoderoso y eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado claramente tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad; concede a quienes has librado de las tinieblas del error adherirse con firmeza a las enseñanzas de tu verdad>>.(Misal Romano, Colecta del jueves de la ||[ semana de Pascua).
<<¡Oh Señor!, en pago de tantos cuidados como me prodigas, no sabes más que preguntarme con ansia: hijo mío, ¿me amas? Señor, Señor, ¿qué te puedo responder yo? Mira mis lágrimas, escucha mi corazón... ¿Qué puedo decirte, sino: «Domine, tu seis quia amo te»?
Que yo te ame con el amor de Pedro, con el entusiasmo de Pablo y de tus mártires; que a la caridad sepa unir la humildad, el bajo sentir de mí mismo, el desprecio de las cosas del mundo, y luego haz de mí lo que quieras: un apóstol, un mártir.
Delante de ti, ¡oh Jesús mío!, que te humillas y te sometes como manso cordero a la persecución, a los malos tratos, a las traiciones, a la muerte, mi alma se llena de la más profunda confusión; no puedo hablar, y hasta mi amor propio rebaja sus pretensiones: «Oh Jesús dulcísimo, consuelo del alma en camino, delante de ti queda mi boca sin voz, y te habla únicamente mi silencio» (año 1902).
Después de tantas gracias como me has concedido a través de mi larga vida, ya no hay cosa que yo no ose desear por ti. Me has abierto el camino, ¡oh Jesús!, y «yo te seguiré a dondequiera que vayas», al sacrificio, a las mortificaciones, a la muerte>>(año 1961). (JUAN XXIII, El diario del alma).
12. Con Jesús
«Señor, tú eres mi pastor; tú recreas mi alma» (Ps 23, 1.3).
1. Como Cristo es el centro de la oración y del culto litúrgicos, también lo debe ser de la oración personal. «Yo soy el camino, la verdad y la vida —ha declarado Jesús—; nadie viene al Padre sino por mí» (Jn 14, 6). Para traer los hombres de nuevo a su amistad, Dios ha querido servirse de su Hijo divino, y nosotros para ir i a Dios debemos seguir el mismo camino: buscar a Cristo, i unirnos a él, nuestro Mediador, Maestro y Redentor.
Hablando de la oración dice Santa Teresa: «Traer a Cristo con nosotros aprovecha en todos estados y es un medio segurísimo para ir aprovechando» (Vida 12, 3). Este consejo vale tanto para los principiantes como para | los aprovechados, porque para todos es Jesús Maestro, . guía y materia de oración. Es el Maestro: «El Maestro está ahí y te llama» (Jn 11, 28); él solo tiene palabras de vida eterna. El instruye a sus amigos en la oración y les revela a sí mismo y sus misterios: «todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15, 15).
Enseña a orar en secreto al Padre celestial y a adorarlo en lo íntimo del corazón «en espíritu y en verdad» (Jn 4, 24). Ofrece el agua viva que mata la sed e inflama en el amor divino: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría a ti agua viva» (ib. 10).
«Con tan buen amigo —concluye Santa Teresa— todo se puede sufrir: es ayuda y da esfuerzo; nunca falta; es amigo verdadero. Y veo yo claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta Humanidad sacratísima, en quien dijo Su Majestad se deleita... He visto claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana Majestad grandes secretos» (Vida, 22, 6).
En realidad, ya lo había dicho el mismo Jesús: «Yo soy la puerta; el que por mi entrare se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto» (Jn 10, 9). Quien toma a Jesús por guía de su oración, lleva un camino del todo seguro y puede repetir con el Salmista: «Yahvé es mi pastor; nada me falta; me hace recostar en verdes pastos y me lleva a frescas aguas. Recrea mi alma» (Ps 23, 1-3).
2. Santa Teresa, enseñando a sus hijas a hacer oración, dice: «Procurad luego, hija, pues estáis sola, tener compañía. ¿Pues qué mejor que la del mismo Maestro?... No os pido ahora que penséis en él ni que saquéis muchos conceptos ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento; no os pido más de que le miréis... Si estáis alegre, miradle resucitado .. Si estáis con trabajos o triste, miradle camino del huerto: qué aflicción tan grande llevaba en su alma... O miradle atado a la columna... O miradle cargado con la cruz... [Y entonces podréis hablarle] si se os ha enternecido el corazón de verle tal, que no sólo queráis mirarle, sino que os holguéis de hablar con él, no oraciones compuestas, sino de la pena de vuestro corazón, que las tiene él en muy mucho» (Camino, 26, 1-6).
Es éste un método de oración muy sencillo y eficaz, que ayuda al cristiano a ensimismarse con Cristo, a vivir sus misterios no sólo en la oración sino en la vida cotidiana. La Iglesia misma, al distribuir en el curso del año los diversos misterios de la vida de Cristo, nos invita a seguir esa línea. Inspirándose en la Liturgia y aprovechándose de las ayudas que nos ofrece, el alma fiel dispondrá de una guía óptima para centrar su oración mental en Jesús y podrá al mismo tiempo seguir con mayor comprensión el desarrollo del año litúrgico. Vida litúrgica y vida de oración se completan mutuamente, teniendo en Jesús su común fundamento.
San Pablo el gran enamorado de Cristo, escribía a los Efesios: «doblo mis rodillas ante el Padre... para que os conceda... que podáis comprender, en unión con todos los santos, cuál es la anchura, la longura, la altura y la profundidad de la caridad de Cristo, que supera toda ciencia, para que seáis llenos de toda la plenitud de \ Dios» (Ef 3, 14-19). El conocimiento de los misterios de Cristo de que habla el Apóstol, no es el que proviene del estudio sino de la oración; de la oración hecha a los pies de Jesús contemplándolo y amándolo, porque él ha dicho: «el que me ama... yo le amaré y me manifestaré a él» (Jn 14, 21).
<<Nos has amado, ¡oh Señor Jesús!, desde el abismo de tu amor; te has hecho hombre por nosotros; te has abajado para elevarnos; te has inclinado para levantarnos; te has despojado de tu majestad para llenarnos de tu divinidad; has descendido hasta nosotros para que nosotros subiéramos hasta Ti.
No hay padre ni madre ni amigo ni persona alguna que nos 1 haya amado tanto como tú, ¡oh Señor!, que nos creaste...¡Qué hermosa cosa, qué buena y amable cosa sentir la violencia de tu amor, oh Señor nuestro Jesucristo!, que cada día iluminas nuestro espíritu con los rayos de ese amor de caridad tan grande, y curas las heridas del alma, e iluminas los secretos del corazón, y nutres y calientas la mente infundiendo en el alma una embriaguez divina que la fortalece.
Cuan dulce es la misericordiosa suavidad y la ternura de tu amor, ¡oh Señor Jesucristo!, dador de la caridad de que gozan los que nada aman ni buscan ni siquiera desean fuera de ti.
Tú nos invitas, nos arrebatas y nos atraes a tu amor previniéndonos, tan grande es la violencia de tu afecto>>.(R. GIOR-DANO, Contemplazioni sull'amore divino, 5, pp. 49-50).
<<¡Oh Cristo!, tú no eres una verdad entre tantas. Tú eres la Verdad, y todo cuanto en este mundo es verdadero eres Tú. Tú no eres un amor entre tantos. Tú eres el Amor en que se purifican, se santifican, se unen —-no disminuidos, sino más bien completados— todos los amores auténticos. Tú no eres un medio entre tantos, que se pueda usar a discreción. Tú eres el único camino, y al mismo tiempo el término. Tú eres la vida...
¡Ah, Señor!, ¿qué podré hacer sin ti, pues has tomado completa posesión de mí, y eres cuanto de más íntimo hay en mí, mi grandeza, mi vida, mi todo?
¡Oh Cristo!, te reconozco como mi único Señor para siempre. Pobre de mí si llegase a ofrecer mi corazón y mi espíritu a otro maestro. Porque no hay otros maestros para el hombre ni otros amores fuera del Amor por esencia.
He aquí todos mis recursos, todos los talentos que puedo hacer valer... No quiero esconderte nada, ni robarte nada... Todo lo pongo en tus manos... Este compromiso entre tú y y0 es un compromiso de persona a persona, de amor a amor, cuya única cláusula consiste en no hablar nunca de poner límites al don mutuo... Entre nosotros dos, todo es para la vida y para la muerte>>.(P. LYONNET, Scritti spirituaü, pp. 214-215).
15. LA ORACIÓN DE RECOGIMIENTO
«Tú eres, oh Señor, mi único bien; no hay dicha para mí fuera de ti» (Ps 16, 2).
1. — El fundamento de la oración interior es la presencia de Dios en nosotros. Ante todo, presencia de inmensidad, por la cual Dios está presente con su acción en todas sus criaturas: «El —dice S. Pablo— no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y existimos» (He 17, 27-28); esta divina presencia es tan esencial que, si cesase, dejaríamos inmediatamente de existir.
Luego, la presencia de amistad, que se realiza sólo en el alma en estado de gracia; por ella Dios, ya presente como Criador, se hace presente también como Padre, como Amigo, como dulce Huésped; se hace presente en el misterio de su vida trinitaria, invitándola a vivir en unión con las tres divinas Personas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Esta es la gran promesa de Jesús a los que le aman: «Si alguno me ama... mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos morada» (Jn 14, 23).
El cristiano que, teniendo conciencia de esta sublime realidad, se recoge en su interior para tratar con Dios presente, viviente y operante en su corazón, y allí lo busca, lo ama, se une a él y vive en su intimidad, tiene a su disposición un óptimo método de oración mental.
«Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con tu Amado —exclama S. Juan de |a Cruz— pues le tienes cerca. Ahí le desea, ahí le adora, y no le vayas a buscar fuera de ti» (Cántico 1, 8). A medida que el sentimiento de la presencia de Dios en nosotros se hace más vivo y profundo, la oración interior se hace más fácil y espontánea, verdadera «fuente que salta hasta la vida eterna» (Jn 4, 14).
«¿Pensáis —dice Sta. Teresa— que importa poco para un alma derramada entender esta verdad, [es decir, que Dios está dentro de ella], y ver que no ha menester para hablar con su Padre eterno ir al cielo, ni para regalarse con él, ni ha menester hablar a voces? Por paso que hable, está tan cerca que nos oirá; ni ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí» (Camino 28, 2).
2. Hablando de la oración de recogimiento, en la cual el alma se recoge con Dios presente en ella, Santa Teresa nos advierte que depende de nosotros el conseguirla, «porque entended que esto no es cosa sobrenatural [es decir, un recogimiento pasivo que sea fruto exclusivo de la moción divina], sino que está en nuestro querer y que podemos nosotros hacerlo con el favor de Dios» [Camino, 29, 4).
Por eso es muy importante que el alma sepa lo que tiene que hacer para llegar a esa oración; lo cual se reduce a dos cosas: «recoger el alma todas sus potencias y entrarse dentro de sí con su Dios» (ib. 28, 4). Los sentidos, la imaginación y el entendimiento tienden espontáneamente a las cosas exteriores, donde frecuentemente se pierden y distraen; por eso el alma, con un acto de voluntad decidido y constante, tiene que apartarlos del mundo exterior para concentrarlos en su interior, en el pequeño cielo en que mora ía Santísima Trinidad.
Este ejercicio, especialmente al principio, supone esfuerzo y energía y resulta difícil y duro; pero, como dice Santa Teresa, si el alma «se acostumbra (aunque al principio dé trabajo, porque el cuerpo torna de su derecho)... si se usa algunos días y nos hacemos esta fuerza verse ha claro la ganancia» (ib. 28, 7). Como toda la vida cristiana, también la oración es fruto de lucha y de conquista, exigidas por Dios como prueba de la buena voluntad de su criatura y luego premiadas con la facilidad del recogimiento interior. Entonces —continúa la Santa—, en haciendo [el alma] una seña no más de que se quiere
De esta manera podrá el alma concentrarse toda en Dios presente en su interior, y allí, postrada a sus pies, entre tenerse con él, según lo que le sugiera y le diga su corazón y de ofrecer a las tres divinas Personas sus ho
menajes humildes y encendidos. Pero si esto no le basta, podrá también ocuparse en otros ejercicios: «Allí metida consigo misma, puede pensar en la Pasión y representar al Hijo y ofrecerlo al Padre, y no cansar el entendimiento andándole buscando en el monte Calvario y al Muerto y a la Columna»; o bien, «tratad con él como con Señor y como con Esposo; a veces de una manera, a
veces de otra..., contarle sus trabajos, pedirle remedio para olios, entendiendo que no es digna de ser su hija» (Camino, 28, 4. 3 y 2). Y concluye Santa Teresa: «Las que de esta manera se pudieren encerrar en este pequeño cíelo de nuestra alma, adonde está el que la hizo..., crea que lleva excelente camino y que no dejará de llegar a beber el agua de la fuente» (ib. 5).
<<Tú me haces saber, ¡oh Verbo Hijo de Dios!, que juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente estás escondido en el íntimo ser de mi alma; y por tanto, si te he de hallar, conviéneme salir de todas las cosas según la afección y voluntad y entrarme en sumo recogimiento dentro de mí misma.
¡Ea, pues, alma mía! como quiera que tu Esposo amado es j el tesoro escondido en el campo de tu alma, por el cual el sabio mercader dio todas las cosas {Mt 13, 44), convendrá que para que tú le halles, olvidadas todas las tuyas y alejándote de todas las criaturas, te escondas en tu retrete interior del espíritu (Mt 6, 6), y, cerrando la puerta sobre ti, es a saber, tu voluntad a todas las cosas, ores a tu Padre en escondido.
Haz, ¡oh Señor!, que, quedando escondida contigo, te pueda sentir en escondido, y amarte y gozarte en escondido y deleitarme contigo en escondido, es a saber, sobre todo lo que alcanza la lengua y sentido>>.(Cfr. S. JUAN DE LA CRUZ, Cántico, 1, 6. 9).
<<Concédeme, Señor, la gracia de saber recogerme en el pequeño cielo de mi alma donde has establecido tu morada. Ahí, Señor, te descubres a los que te buscan y te dejas sentir antes y más intensamente que en otras partes y preparas más rápidamente al alma para introducirla en tu intimidad. «Entonces parece se levanta el alma con el juego, que ya ve lo es las cosas del mundo. Alzase al mejor tiempo, y como quien se entra en un castillo fuerte para no temer los contrarios... Tengo por imposible, si trajésemos cuidado de acordarnos tenemos tal huésped dentro de nosotras, nos diésemos tanto a las cosas del mundo, porque veríamos cuan bajas son para las que dentro poseemos».
Ayúdame, ¡oh Señor!, a apartar mis sentidos de las cosas exteriores y a recogerlos en ti; hazlos obedientes a la llamada de mi voluntad, para que, cuando quiera esconderme contigo en mi interior, se recojan espontáneamente atraídos por tu presencia, como «se vienen las abejas a la colmena y se entran en ella para labrar la miel». (Cfr. STA. TERESA DE JESÚS, Camino, 28, 4-10).
«¡Oh Dios mío! Tú estás en mí y yo en ti. He hallado mi cielo en la tierra, porque el cielo eres tú que que te encuentras dentro de mí. Aquí te encuentro y poseo, aunque no sienta tupresencia. Tú siempre estás ahí, en mi interior. ¡Cómo me gusta buscarte en mí! Haz, Señor, que no te deje nunca solo»(ISABEL DE LA TRINIDAD, Cartas).
16. EN LA PRUEBA
«Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado... Pero yo confío en ti» (Ps 31 10. 15).
1. «Yo busco tu rostro, ¡oh Yahvé!, no me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo... No me rechaces, no me abandones» (Ps 27, 8-9). En la oración el hombre busca a su Dios, pero la fe no es todavía visión; la caridad del destierro no, es todavía posesión plena, por eso sufre y se queja porque no puede hallar a Dios ni unirse con él como quisiera. Parece como si el Señor escondiese su rostro y abandonase a su criatura; y mientras ésta desea vivamente entretenerse con él, se siente como rechazada, sola, árida, incapaz de un buen pensamiento, de un propósito, de un afecto.
Y sin embargo Dios está allí, íntimamente presente en el alma en gracia y allí espera el testimonio de su fidelidad, a pesar de las angustias de la prueba. S. Pablo ha dicho muy bien: «el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza» (Rm 8, 26).
La oración es un don de Dios; sólo Dios puede hacernos capaces de orar como conviene; y es necesario que el hombre, antes de adentrarse en los caminos de la oración, tenga conciencia de su debilidad y de su incapacidad para orar. Cuando el Espíritu Santo lo socorre con la moción de la gracia, entonces la oración se hace fácil y espontánea; pero cuando en apariencia suspende su acción, el hombre experimenta toda su indigencia, insuif¡ciencia y frialdad de mente y de corazón.
Comprometerse a la oración quiere decir encontrarse inevitablemente con estas dificultades, que en el designio de píos tienen la misión de purificar la criatura de las niñeras de la sensibilidad para obligarla a caminar con voluntad más fuerte y decidida. De esta manera aprenderá a darse a la oración con mayor pureza de intención, no para hallar en ella gustos o consuelos espirituales, sino únicamente para agradar a Dios, para probarle su fidelidad, para decirle con los hechos que lo ama más que a sí misma y que sabe buscarle y esperarle aun en la amargura de la aridez y de la soledad. «Yo espero en el Señor, mi alma espera en su palabra. Ansia mi alma al Señor más que los centinelas la aurora» (Ps 130, 5-6).
2. «Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os ensalce» (1 Pt 5, 6). Esta es la actitud que hay que tomar en la oración mientras dura la sequedad. Experimentando su propia impotencia para orar y sintiéndose como reducida a la nada, la criatura se despoja de una cierta seguridad y complacencia en sí misma que inconscientemente se insinúa en el espíritu cuando la oración resulta fácil y gustosa.
Esto la lleva a mantenerse delante del Señor en una actitud de humildad profunda: «¡Oh Dios, sé propicio a mí, pecador!» (Le 18, 13); «Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo» (Mt 8, 8), no soy digno de tratar contigo, no soy digno de tu amistad.
Tales sentimientos de humildad sincera, convencida, y que brota de lo profundo del corazón, no tienen la finalidad de acobardar o de turbar, ni de sofocar la confianza en Dios o hacer vacilar la fe en su amor, sino más bien de establecer al alma orante en la verdad: la verdad de la propia nada frente al todo de Dios.
El Señor la hace pasar por la prueba de la aridez para que comprenda por experiencia que, si él le ofrece su intimidad y le llama a la unión consigo, se trata de un puro don de su amor infinito y de una promesa debida no a los merecimientos de la criatura, sino sólo a |a liberalidad divina.
De esta manera, observa S. Juan de |a Cruz, «nácele al alma tratar con Dios con más comedimiento y más cortesía, que es lo que siempre ha' de tener el trato con el Altísimo» (Noche, I, 12, 3), condiciones indispensables para progresar en la oración. «Todo este cimiento de la oración —dice Sta. Teresa de Jesús--va fundado en humildad y mientras más se abaja el alma, más la sube Dios» (Vida, 33, 11).
Hay que aceptar, pues la aridez espiritual, por muy amarga y mortificante que sea, pues son tantos los bienes que de ella proceden, humillándose dulcemente bajo la mano de Dios todo el tiempo que a él le plazca y perseverando en la oración con la actitud del verdadero «pobre de Israel» que espera con humilde confianza a su Señor.
<<«¡Oh, Señor! Sea eternamente bendito tu nombre (Jb 3, 23), porque habéis querido que venga sobre mí esta tentación y tribulación. Yo no puedo huirla; por eso necesito acudir a Vos para que me ayudéis y hagáis sacar de ello provecho.
¡Oh, Señor! Ahora me encuentro atribulado y no tiene reposo mi corazón, sino que me atormenta mucho esta pasión. Y ¿qué diré ahora, Padre amado? Rodeado estoy de angustias. Sálvame en esta hora (Jn 12, 27). Pero he llegado a este estado para que seáis vos glorificado, lo cual sucederá si viéndome muy humillado, fuere después librado por Vos. Dignaos, Señor librarme (Ps 39, 14); porque ¿qué puedo yo hacer y a dónde iré sin vos? Dadme paciencia, Señor, también esta vez. Ayudadme, Dios mío, y no temeré por muy grande que sea mi tribulación.
Y ahora puesto entre tales congojas, ¿qué diré? Señor, hágase vuestra voluntad (Mt. 6, 10). Bien he merecido yo ser atribulado y mortificado. Es muy conveniente que yo sufra, y ¡ojalá! sea con paciencia— hasta que pase la tempestad y vuelva la calma»(Imitación de Cristo, III, 29, 1-2).
<<Señor, ten piedad de mí, no según mis iniquidades y el r¡gor de tu divina justicia, sino según la grandeza de tus infinitas misericordias. Yo sólo he pecado y he cometido grandes males delante de tu presencia, por eso no soy digno de entrar en el santuario de tu dulce conversación; pero recordándote, ¡oh Creador mío!, que he sido concebido en la iniquidad, te postrarás más propicio a compadecerte de mí, siendo yo criatura tuya redimida con tu sangre. Devuélveme, ¡oh clementísimo Señor!, el gozo y la alegría que me acostumbrabas dar cuando con tu trato divino atraías a ti mi alma en el piélago de tu amable caridad...
Pero si ves que es conveniente que continúe árido y seco en esta piscina de la abnegación de mí mismo, donde por medio del sufrimiento se purifica el amor en las almas de tus siervos, hágase por siempre y por toda la eternidad tu santa voluntad>>. (S. CARLO DE SEZZE, Autobiografía, Vil, 30).
17. PERSEVERAR A TODA COSTA
«¡Oh Señor, mi fortaleza y mi escudo!, en ti confía mi corazón» (Ps 28; 7).
1. — «Nadie que, después de haber puesto la mano sobre el arado, mire atrás es apto para el reino de Dios» (Le 9, 62); y nadie que se eche atrás por las dificultades que encuentra en el camino de la oración podrá conquistar aquel particular reino de Dios que es la intimidad con él.
Enseña Santa Teresa que a quien desea darse con provecho a la oración le «importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, que es la fuente de agua viva prometida por Jesús a los que, sedientos, le buscan con perseverancia. O sea, se trata de darse a la oración no sólo en los momentos de exaltación y de devoción sensible, sino también en los de aridez, desconsuelo y disgusto; y esto: no sólo por un período, > sino siempre, todos los días, toda la vida. «Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare..., siquiera se muera en el camino...» aspire siempre a la meta (Camino, 21, 2).
Sin una voluntad firme y decidida, frecuentemente encontrará el alma motivos más o menos plausibles para abandonar la oración. Por una parte, la sequedad que encuentra le hará pensar que para ella es tiempo perdido el empleado en un ejercicio del que al parecer no saca fruto alguno, y que por eso sería mejor emplearlo en otras obras.
Tampoco será difícil que las muchas ocupaciones que frecuentemente la abruman le presenten más legítima esa postura. Otras veces, el sentimiento de su miseria le hará creer que es indigna de la intimidad con Dios y que por lo mismo es inútil para ella perseverar en la oración. Todas son sugestiones del demonio que intenta por todos los medios apartar al alma de la oración.
«Esta —declara Santa Teresa— fue la mayor tentación que tuve; por medio de ella es grande el daño que nos hace el demonio» (Vida, 7, 11; 8, 7). Por eso —insiste ella—, «quien la ha comen- I zado, no la deje; pues es el medio por donde puede tornarse a remediar, y sin ella será muy más dificultoso. Y no le tiente el demonio por la manera que a mí, a dejarla por humildad» (Vida, 8, 5).
2. — Hablando de las tentaciones del demonio, San Pedro dice: «resistidle firmes en la fe» (1 P 5, 9): es precisamente lo que se debe hacer para perseverar en la oración a pesar de la sequedad. La fe nos hace firmes para creer al amor de Dios aun cuando quiere probar a sus criaturas: «Dios corrige al que ama, como hace el padre con el hijo que le es más caro» (Pv 3, 12). La fe nos enseña que Dios está con nosotros aun cuando parece que nos abandona, y nos escucha aunque parezca sordo a nuestros gemidos, porque «es eterna su piedad» (Ps 118, 2).
Nos asegura que Dios no rechaza a ninguno por pobre y pecador que sea, pues ha mandado a su Hijo unigénito no «a llamar a los justos sino a los pecadores» (1 P 9, 13); aún más, el único remedio de la miseria Rumana se halla precisamente en Dios que, amando a los hombres, les infunde bondad y gracia. Cuanto más cree el alma en el amor de Dios con fe inquebrantable, tanto más se une a él.
No es la experiencia de una oración suave y llena de consuelos la que nos introduce en la amistad divina, sino el ejercicio de las virtudes teologales, la cual puede ser muy intenso y unitivo no obstante la fatiga que se siente al caminar a oscuras, sin el más pequeño gusto sensible. «No todo el que dice: ¡Señor, Señor!, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre» (Mt 7, 21).
El fin de la oración no son los ímpetus afectivos, sino la plena adhesión a la voluntad de Dios. Quien cree en Dios confía en él y, confiando, se pone en sus manos, dejándose guiar a donde él quiere. De esta manera la fe conduce a la caridad, la cual mueve al hombre a escoger, querer y hacer todo lo que Dios quiere. «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando» (Jn 15, 14).
La verdadera amistad lleva poco a poco a un único querer y no querer, y esto puede realizarse aun en la oración más árida. No pudiendo manifestar su amor con expresiones de afecto, el alma concentra sus fuerzas en conformarse a la voluntad de Dios, tratando de conocerla cada vez mejor, de aceptarla más plenamente y de cumplirla con mayor generosidad. De esta manera la oración rebosa en la vida y la transforma.
<<Señor, lo sé; para que el amor sea verdadero y la amistad durable es necesario que entre los dos amigos reine paridad de condición. Y sé también que tú no puedes tener defecto alguno, mientras mi naturaleza es viciosa, sensual e ingrata, por lo que no puedo amarte cuanto mereces.
«¡Oh bondad infinita de mi Dios, que me parece os veo y me veo de esta suerte! ¡Oh regalo de los ángeles, que toda me querría, cuando esto veo, deshacer en amaros! ¡Cuan cierto es sufrir Vos a quien no os sufre que estéis con él! ¡Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío, cómo lo vais regalando y §u. friendo, y esperáis a que se haga a vuestra condición, y mientras tanto le sufrís Vos la suya! Tomáis en cuenta, mi Señor, los ratos que os quiere, y con un punto de arrepentimiento olvidáis lo que os ha ofendido».
«He visto esto claro por mí, y no veo, Criador mío, pequé todo el mundo no se procura llegar a Vos por esta par. ticular amistad. Los malos, que no son de vuestra condición, para que nos hagáis buenos con que os sufran estéis con ellos, siquiera dos horas cada día, aunque ellos no estén con Vos sino con mil revueltas de cuidados y pensamientos de inundo, como yo hacía. Por esta fuerza que se hacen a querer estar con tan buena compañía... forzáis Vos, Señor, los demonios para que no los acometan, y que cada día tengan menos fuerza contra ellos, y dáiselas a ellos para vencer. Sí, que no matáis a nadie. Vida de todas las vidas, de los que se fían de Vos y de los que os quieren por amigo». (STA. TERESA, Vida. 8, 5-6).
<<¡Oh Señor!, ¿qué me importa sentir o no sentir, permanecer en luz o en tinieblas, gozar o no gozar, cuando puedo recogerme en las luminosidades de la fe? Debo más bien avergonzarme de hacer distinciones entre esas cosas; y cuando siento aún su influjo, me desprecio profundamente por mi falta de amor y dirijo, al momento, la mirada a mi divino Maestro pura que me libre de semejantes imperfecciones. Ayúdame a encumbrarte... sobre las dulzuras y consuelos que de ti proceden, pues he decidido superarlo todo para unirme a ti, (Cfr. ISABEL DE LA TRINIDAD, Últimos ejercicios espirituales, 4: Obras, pp. 214-215).
18. DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
«Dirijo mi mirada a ti, Señor. Si moro en tinieblas, tú serás mi luz» (Mq 7, 7-8).
1.— «Mi alma languidece en pos de ti, Señor, como tierra árida, sedienta, sin aguas» (Ps 63, 2). Del mismo modo que la sed crece desmesuradamente en una región quemada por el sol y absolutamente falta de agua, así en la prueba de la aridez espiritual el alma que ama a Dios languidece por la sed hasta el delirio.
La privación aumenta su deseo y sigue buscando a Dios en la oración, pero no encuentra en ella ningún gusto y consuelo. Ni siquiera puede valerse de la ayuda de la meditación, para la cual ya se siente impotente; por lo demás ni los raciocinios ni las consideraciones le dicen ya nada. Su fidelidad a Dios no le permite ir en busca de compensaciones de este mundo ni de mendigar consuelos terrenos: las cosas criadas ya no la atraen ni la satisfacen.
Su atención queda orientada solamente a Dios y se dirige a él «con solicitud y cuidado penoso» (San Juan de la Cruz, Noche, I, 9, 3), porque al verse vacía del gusto de las cosas espirituales, teme no poder amarlo ni servirlo. Y sin embargo San Juan de la Cruz demuestra que todo esto, en vez de indicar ausencia de amor, es fruto precisamente de un amor más intenso.
Porque si estuviera apagada la caridad y se tratase de una aridez culpable, el hombre no se preocuparía si ama o no a Dios, ni le buscaría con tanta constancia, ni tendría tanto cuidado en serle fiel en medio de tantos sufrimientos. Aún más, cuando estas disposiciones son simultáneas y permanentes, el Santo descubre en ellas las señales de una crisis que introduce progresivamente el alma en la contemplación (cfr. Noche, I, 9). «La tribulación produce la paciencia; la paciencia, una virtud probada; y la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu que nos ha sido dado» (Rm 5, 3-5).
En la vida de oración se realiza algo semejante: la tribulación de la aridez llevada con constancia dispone al hombre a cumplir más plenamente lo que espera: ser amado por Dios y poder amarle, a su ve? Esperanza que no puede ser confundida porque, aun sin advertirlo, el amor divino ya está infundido en él por el Espíritu Santo desde el día de su bautismo.
2. En realidad el Espíritu Santo obra secretamente en el alma colocada por Dios en la aridez purificadora y por medio de ella la dispone para ir recibiendo un conocimiento y un amor de Dios más profundos, más puros y delicados: El alma conoce a Dios por medio del entendimiento iluminado por la fe, pero a través de un procedimiento humano fundado sobre el raciocinio, sobre conceptos y pensamientos distintos. Estos, por elevados que sean, son siempre limitados y por eso sólo imperfectamente pueden referir algo de Dios, que es infinito y sin ningún límite.
Y he aquí que mientras el hombre padece en la sequedad y no puede ya valerse de la meditación, el Espíritu Santo va infundiendo en él un nuevo modo de conocer; se trata de una noticia general y confusa, que no se puede definir, pero que engendra un sentimiento más profundo de la trascendencia de Dios, de su ser infinito, de su majestad excelsa, de su bondad sin límites.
Se intuye entonces que el Ser divino es un «abismo insondable» y que los caminos de Dios son «inescrutables e inaccesibles» (Rm 11, 33), y espontáneamente aumenta en el alma el respeto, la reverencia hacia Dios, la necesidad de adorarle y de reconocer su soberanía divina. «Yo soy el Señor tu Dios... No tendrás otro Dios que a mí» (Ex 20, 2-3): el primer mandamiento ya no es una ley impuesta desde fuera, sino un imperativo que viene de dentro, algo vivo y experimentado en el fondo del espíritu, que embiste a todo el hombre y le hace adherir con todas sus fuerzas a Dios, Verdad suma y Bien supremo.
Verdad y Bien que superan infinitamente la capacidad humana pero que atraen fuertemente a la criatura por medio de una atracción divina que Dios mismo ejercita en ella a través de aquella oración oscura, es decir privada de conceptos distintos, pero luminosa por demás por aquel reflejo de luz divino que infunde.
De esta manera, bajo la guía del Espíritu Santo que actúa sus dones, el alma orante puede cantar con el salmista: «en tu luz veremos la luz» (Ps 36, 10), y de igual modo: en tu amor aprenderemos a amar.
<<Señor, tú eres mi Dios: a ti te busco solícito; sedienta de t¡ está mi alma; mi carne languidece en pos de ti como tierra árida, sedienta, sin agua. ¡Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria! Porque es tu piedad mejor que la vida, te alabarán mis labios. Así te bendeciré toda mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos... Se saciará mi alma, y mi boca te cantará con labios jubilosos.
Aun en mi lecho me acuerdo de ti; en ti medito en las vigilias. Pues tú eres mi auxilio, y salto de gozo a la sombra de tus alas. Mi alma está apegada a ti, y tu diestra me sostiene. (Salmo 63, 2-9).
¿Quién me dará descansar en ti? ¿Quién me dará que vengas a mi corazón y le embriagues, para que olvide mis maldades y me abrace contigo, único bien mío? Apiádate de mí para que pueda hablar. ¿Y qué soy para ti para que me mandes que te ame y si no lo hago te aires contra mí y me amenaces con ingentes miserias? ¿Acaso es ya pequeña la misma de no amarte? ¡Ay de mí! Dime por tus misericordias, Señor y Dios mío, qué eres para mí. Di a mi alma: «Yo soy tu salud». Pero díselo de modo que lo oiga. He aquí los oídos de mi corazón delante de ti; ábrelos y di a mi alma: «Yo soy tu salud». ) Que yo corra tras esta voz y te dé alcance. No quieras esconderme tu rostro. Muera yo para que no muera y pueda así verte.
Cuando me adheriré yo a ti con todo mi ser, ya no habrá ni más dolor ni trabajo para mí, y mi vida será viva, llena toda de ti. Mas ahora, como al que tú llenas lo elevas, me soy carga a mí mismo porque no estoy lleno de ti. Contienden mis alegrías, dignas de ser lloradas, con mis tristezas, dignas de alegría, y no sé de qué parte está la Victoria... ¡Ay de mí, Señor! ¡Ten misericordia de mí! ¡Ay de mí! He aquí que no oculto mis llagas. Tú eres médico, y yo estoy enfermo, tú eres misericordioso, y yo miserable». (§
AGUSTÍN, Confesiones, I, 5, 5; X, 28). I
19. ATENCIÓN AMOROSA A DIOS
«Manda, Señor, tu luz y verdad; ellas me guiarán.» (Ps 43, 3).
1. «La palabra de Dios es viva y eficaz>> (Hb 4, 12), dice S. Pablo, y lo mismo puede decirse de la noticia general de Dios infundida en el alma por el Espíritu Santo. Es tan eficaz que influye no sólo en la inteligencia, sino también en la voluntad, inclinándola a unirse a Dios en fe y en amor. El alma entonces pasa su oración con el entendimiento y la voluntad abiertos a Dios, dirigidos a él en una advertencia amorosa que la tiene ocupada de manera casi imperceptible pero muy eficaz.
San Juan de la Cruz observa que a los principios esta noticia es tan «sutil y delicada y casi insensible» (Subida, lj, 13, 7), que el hombre, acostumbrado a proceder por consideraciones y sentimientos bien definidos, casi no la advierte y, aun cuando comienza a tener una cierta conciencia de ella, tiene la impresión de no hacer nada y de perder el tiempo; por lo cual frecuentemente se siente tentado a lomar a la meditación y a los coloquios afectivos de antes. Pero si resiste y persevera manteniéndose en la presencia de Dios en una sencilla actitud de fe, contendándose con estar cerca del Señor, haciéndole compañía y mirándole en silencio, poco a poco se hace capaz de atender a Dios sin el apoyo de ¡deas, afectos o ejercicios particulares, en una delicada relación de espíritu a espíritu.
Se trata de una atención amorosa a Alguien que está presente, cuya presencia no se advierte de una manera sensible, pero que se intuye como la única Presencia, frente a la cual todas las demás presencias desaparecen. Dios está; o mejor, ¡Dios solo es! Esto basta, y esto ciertamente no dejará indiferente a la criatura. Al contrario. La divina presencia le resulta tan preciosa, que no renunciaría a ella por todas las cosas del mundo: «Fuera de ti, en nada me complazco sobre la tierra... La roca de mi corazón y mi porción es Dios por siempre» (Ps 73, 25-26). Poco a poco se realiza lo que dice S. Juan de la Cruz: El alma «gusta de estarse a solas con atención amorosa a Dios, sin particular consideración, en paz interior y quietud y descanso» (Subida, II, 13, 4).
2. Según S. Juan de la Cruz la «atención general y amorosa a Dios» resulta de un particular ejercicio de las virtudes teologales ayudadas por un escondido y delicado influjo del Espíritu Santo. El alma que se ha ejercitado en la fe y en el amor, ha adquirido ya el hábito de ellos, de manera que, sin recurrir a la repetición continua de actos particulares, puede permanecer en la presencia de Dios en un delicado y prolongado acto de fe y de amor.
Mediante su esfuerzo llega así a tratar con Dios en advertencia amorosa, como quien abre los ojos con amor sobre el objeto amado y deseado. Y no está sola en esta labor: el Espíritu Santo le sale al encuentro y, mediante una secreta actuación de sus dones, la orienta y atrae hacia Dios, infundiéndole un conocimiento amoroso de él. San Juan de la Cruz dice muy bien: «Que, pues Dios entonces en modo de dar trata con ella con noticia sencilla y amorosa, también el alma trate con él en modo de recibir con noticia y advertencia sencilla y amorosa para que así se junten noticia con noticia y amor con amor» (Llama, 3, 34).
Por el ejercicio de las virtudes teologales, el alma orante se dispone a recibir el influjo divino, caminando, por decirlo así, al paso de Dios; ymediante el mismo ejercicio recibe y colabora a la acción del Espíritu Santo. Tratándose sin embargo de un comienzo, el influjo del Espíritu Santo no será siempre constante, y no faltarán momentos en que deba recurrir aalguna maña para perseverar recogida. No se excluye antes bien será a veces necesaria la vuelta a la meditación, a la lectura o a la oración vocal, pero el ejercicio más eficaz será el de renovar constantemente actos de fe y de amor, porque son precisamente las virtudes teologales las que disponen la inteligencia y el corazón del hombre a recibir el influjo divino.
«Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad» (1 Cr 13, 13), dice S. Pablo; permanecen como valores esenciales de la vida cristiana y en particular de la vida de amistad y de comunión con Dios. A medida que el ejercicio de las virtudes teologales se hace más profundo e intenso, j la criatura se une más a Dios, se abre más a su acción, y Dios irrumpe en ella, traspasando todos los modos humanos.
<<Tu tesoro, Dios mío, es como un océano infinito, y nosotros nos contentamos con una breve ola de devoción que puede durar un momento; ciegos como somos, te atamos las manos e impedimos la abundancia de tus gracias. Pero cuando tú hallas un alma penetrada de fe viva, la llenas de gracias, como un torrente, que, constringido en su cauce, cuando encuentra una salida se lanza con ímpetu inundándolo todo.
¡Oh Señor!, que yo me ocupe sólo de mantenerme siempre en tu santa presencia mediante una sencilla advertencia y una mirada amorosa..., en un coloquio mudo y secreto de mi alma contigo. ¡Oh Señor!, yo te contemplo como a mi Padre presente en mi corazón, y allí te adoro... conservando mi espíritu tu divina presencia y volviéndolo a traer allí cuando lo sorprendo distraído>>.(LORENZO DE LA RESURRECCIÓN, La práctica de la presencia de Dios).
<<Señor, que yo no me apegue a nada, ni a gusto sensible o ; espiritual, ni a operación alguna; haz que mi espíritu se man-j tenga completamente libre de todas las cosas para perseverar j en el profundo silencio que es necesario para escuchar íntima ! y delicadamente tu palabra, pues tú hablas al corazón en la í soledad, en suma paz y quietud>>.(Cfr. S. JUAN DE LA CRUZ. Llama, 3, 44-45).
<<Con un abandono audaz quiero seguir mirando fijamente a mi divino sol. Nada sería capaz de asustarme, ni el viento ni la lluvia. Y si oscuras nubes vienen a ocultarte a mi vista, no cambiaré de sitio; sé que más allá de las nubes tú sigues brillando y tu resplandor no puede eclipsarse ni un solo momento... Si tú, Astro adorado, permaneces sordo a los lamentos de tu criatura, si permaneces oculto, pues bien, acepto seguir transida de frío y aun me alegro de este sufrimiento. Mi corazón queda en paz y continúa su oficio de amar>>.(STA. TERESA DEL NIÑO JESÚS, Manuscritos autobiográficos, B: Obras, pp. 284-286).
20. DOMINGO IV DE PASCUA
CICLO A
«El Señor es mi pastor; nada me falta»(Ps 23, 1).
La figura del buen Pastor domina por completo la Liturgia de este domingo. De él hablan expresamente el Evangelio y la segunda lectura, mientras la primera lo hace indirectamente. Ya en el Antiguo Testamento Dios era considerado el Pastor de Israel, que Ib gobernaba por medio de los reyes, jueces y sacerdotes. Pero éstos habían incurrido frecuentemente en la indignación divina porque, en vez de promover el bien del rebaño, o lo conducían por los caminos falsos de la idolatría o se preocupaban sólo de apacentarse a sí mismos (Ez 34, 2). Peroal fin, teniendo piedad de su pueblo, Dios mandó a„ su Unigénito, el único verdadero pastor que encarna todo su amor por los hombres.
En el Evangelio de Juan, Jesús mismo nos ofrece el fuerte contraste que existe entre la conducta de los falsos pastores y la suya. Aquéllos son ladrones que se introducen con engaño en el rebaño para «robar, matar y destruir» (Jn 10, 10), llevando consigo el terror y ¡a confusión. Desgraciadamente semejantes bandoleros nunca faltan; bajo el vestido de pastores se insinúan en la Iglesia, la turban con falsas teorías, dispersando y desorientando a los fieles. Quiera Dios que se cumpla en olios la palabra del Evangelio: «las ovejas no los oyeron» (ib. 8).
Jesús, por el contrario, es el buen pastor: las ovejas se fían de él: «las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas por su nombre y las saca fuera (ib. 3). Siguiéndole no tienen nada que temer, y nada les falta, pues él ha venido «para que tengan vida, y la tengan abundante» (ib. 10), de tal modo que para asegurársela a ellas está dispuesto a sacrificar la suya. Aceptando la muerte por la salvación de su rebaño, Jesús es al mismo tiempo pastor y puerta de las ovejas. «Yo soy la puerta ha dicho—, el que por mí entrare se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto» (ib. 9).
Nadie entra en el redil de Cristo —la Iglesia— si no cree en él y no pasa a través del misterio de su muerte y resurrección. Precisamente el bautismo es el sacramento que sumerge al hombre en el misterio pascual de Cristo y lo introduce en su redil, donde encontrará la salvación.
Sobre esta base nació la primera comunidad eclesial el día de Pentecostés. La solemne declaración de Pedro: Dios ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien nosotros habéis crucificado» (He 2, 36) impresionó tan profundamente al pueblo que escuchaba, que «unas tres m¡l almas» (ib. 41) pidieron ser bautizadas «en el nombre ¿e Jesucristo» (ib. 38). Después de haberle despreciado y rechazado hasta condenarlo a la muerte de los malhechores, lo reconocían ahora por su único Salvador. Las ovejas dispersas de Israel entraban en la Iglesia pasando por la única puerta, Cristo.
Más tarde, para exhortar a la paciencia a los cristianos perseguidos, Pedro les recuerda lo que Jesús había hecho y sufrido por ellos. La mansedumbre en medio de los ultrajes, el amor con que había tomado sobre sí los pecados de los hombres llevándolos «sobre el madero de la cruz» para destruirlos con su muerte (1 Pt 2, 23-24).
Y concluía: «por sus heridas habéis sido curados. Porque erais como ovejas descarriadas; mas ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas» (ib. 25). El sacrificio del Pastor ha dado de nuevo la vida a las ovejas y las ha devuelto al redil. Por eso el pueblo de Dios se llena de alegría al celebrar su resurrección: «Ha resucitado el buen Pastor, que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su grey» (Misal Romano).
<<Señor, tú eres mi pastor; nada me falta. Me hace recostar en verdes pastos y me lleva a frescas aguas. Recrea mi alma, me guía por las rectas sendas por amor de su nombre. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu clava y tu cayado son mis consuelos. Tú dispones ante mí una mesa enfrente de mis enemigos. Derramas el óleo sobre mi cabeza, y mi cáliz rebosa. Sólo bondad y benevolencia me acompañan todos los días de mi vida; y moraré en la casa del Señor por dilatados días>>.(Salmo 23).
<<¡Oh Cristo, buen Pastor, que diste la vida por tu grey!, tú fuiste en busca de la oveja descarriada por los montes y collados... y la encontraste. Después de haberla hallado, te cargaste sobre tus hombros que debían llevar un día el madero de la cruz, y, llevándola contigo, la trajiste de nuevo la vida del cielo...
Hemos tenido necesidad que tú. Dios nuestro, tomases nuestra carne y murieses para darnos la vida. Hemos muerto con tigo para ser justificados; contigo hemos resucitado, porque contigo habíamos sido crucificados. Y pues hemos resucitado contigo, también contigo hemos sido glorificados>>.(S. GREGORIO NACIANCENO, Oratio, 45, 26. 28).
CICLO B
«¡Oh Jesús, buen pastor!, que conoces a tus ovejas, haz que yo te conozca a ti» (Jn 10, 14).
El misterio pascual se nos presenta hoy bajo la figura de Jesús buen Pastor y piedra angular de la Iglesia.
El buen Pastor no abandona el rebaño en la hora del peligro, como hace el mercenario, sino que para ponerlo a salvo se entrega a sí mismo a los enemigos y a la muerte: «El buen pastor da su vida por las ovejas» (Jn 10, 11). Es el gesto espontáneo del amor de Cristo por los hombres: «Nadie me quita la vida, soy yo quien la doy de mí mismo» (ib. 18). En este misterio de misericordia infinita el amor de Jesús se entrelaza y se confunde con el amor del Padre.
El Padre es quien lo ha enviado para que los hombres tengan en él al Pastor que los guarde y les asegure la verdadera vida: «Ved qué amor —dice S. Juan en la segunda lectura— nos ha mostrado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y lo seamos» (1 Jn 3, 1). Este amor el Padre nos lo ha dado en el Hijo, que por medio de su sacrificio ha librado a los hombres del pecado y los ha hecho participantes no sólo de un nombre, sino de un nuevo modo de ser, de una nueva vida: el ser y la vida de hijos de Dios.
En virtud de la obra redentora de Cristo todo hombre está llamado a formar parte de una única familia que tiene a Dios por padre, ¿e un único rebaño que tiene a Cristo por pastor. Esta familia y este rebaño se identifican con la Iglesia, de !a cual, como dice Pedro en la primera lectura, Jesús es !a piedra fundamental. «El es la piedra rechazada por vosotros los constructores, que ha venido a ser piedra angular» (He 4, 11). La Sinagoga lo ha rechazado, pero por el misterio de su muerte y resurrección Jesús se ha convertido en el sostén de un nuevo edificio: la Iglesia.
Cristo buen Pastor, Cristo piedra angular son dos figuras diversas pero que expresan una misma realidad: él es la única esperanza de salvación para todo el género humano. «Pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo... por el cual podamos ser salvos» (ib. 12).
De aquí la urgencia para todos los hombres de pertenecer a la única Iglesia regida por Cristo, al único rebaño gobernado por él. Pero también hoy repite Jesús: «Tengo otras ovejas que no son de este aprisco, y es preciso que yo las traiga» (Jn 10, 16). De hecho son innumerables todavía las ovejas lejanas del aprisco, y sin embargo de ellas ha dicho expresamente Jesús: «oirán mi voz» (ib).
Pero ¿cómo pueden escucharía si no hay quien se la lleve anunciándoles el Evangelio? Todo creyente está comprometido en esta misión: con la oración, el sacrificio, la palabra debe trabajar para conducir al redil de Cristo a las ovejas olvidadizas y lejanas, a las extraviadas y errantes, para que de todas se haga «un solo rebaño» y todas tengan «un solo pastor» (ib.).
El Evangelio del día nos sugiere aún una última reflexión: «Conozco a mis ovejas —dice Jesús— y las mías me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre» (ib. 14-15). No se trata de un simple conocimiento teórico, sino de un conocimiento vital que lleva consigo relaciones de amor y de amistad entre elbuen Pastor y sus ovejas, relaciones que Jesús no duda en parangonar a las que existen entre él y el Padre.
Dela humilde comparación campestre del pastor y de las ovejas, Jesús se levanta a proponer la de la vida de comunión que lo une al Padre insertando en tal perspectiva sus relaciones con los hombres. Esta es la verdadera vida de los hijos de Dios, que comienza en la tierra con la fe y el amor y culminará en el cielo, donde «seremos semejantes a Dios, porque le veremos tal cual es» (1 Jn 3, 2).
<<¡Oh Señor!, tú dices: «Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas» (Jn 10, 15) I s como si dijeras: en esto se manifiesta que yo conozco al Padre y soy conocido por él, en que doy mi vida por las ovejas... La caridad que te hace morir por tus ovejas, demues-ii.i tu amor al Padre...
Y dices también: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna» (ib. 27-28). Ypoco antes habías dicho: «El que por mí entrare se salvará, y entrará y saldrá y hallará pasto» (ib. 9). Entrará con la fe, pero saldrá pasando de la fe a la visión, de la facilidad de l reei a la contemplación y hallará los pastos del eterno festín.
Tus ovejas hallarán pastos, porque quien te sigue con corazón sencillo es apacentado con pastos eternamente abundosos. ¿Y cuales son estos pastos sino las alegrías íntimas de un paraíso siempre fresco y ameno? Pues el pasto de tus elegidos es la faz de Dios siempre presente. Contemplándolo indefectiblemente, el alma se sacia de un manjar eterno de vida...
Haz, Señor, que yo busque estos pastos para gozar con todos los ciudadanos del cielo... Se llene de ardor mi deseo por las cosas celestiales: amar así es ya ponerse en camino.>(San Gregorio MAGNO, Homiliae in Evangelia, 14, 4-6).
CICLO C
«Tuyos somos, Señor, tu pueblo y la grey de tu pastizal» (Ps 100, 3).
El cuarto domingo de Pascua dedicado al buen Pastor, ve en esta figura, tan querida de la Iglesia primitiva, la expresión del amor universal de Cristo hacia los hombres. Ellos le pertenecen como las ovejas al pastor, los guarda celosamente y es para ellos fuente de vida y de salvación: «yo les doy [a las ovejas] la vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mis manos» (Jn 10, 28). Privilegio inmenso, pero que exige una condición de parte del hombre: «Mis ovejas oyen mi voz... y me siguen» (ib. 27).
Oye la voz de Jesús quien acepta el Evangelio y descubre su verdadero significado, quien escucha la voz de la Iglesia —del Papa, de los obispos, de los superiores— y obedece, quien atiende a la voz de la conciencia y de las inspiraciones interiores; cuando el hombre escucha todas estas voces y las traduce en su vida, sigue verdadera y fielmente al Señor.
Pero el pertenecer a la grey de Cristo no es un privilegio reservado a unos pocos, sino un don ofrecido sin distinción a todos los hombres que quieren aceptarlo. Aunque en los designios de Dios las primicias del Evangelio fueron reservadas al pueblo hebreo, en medio del cual Jesús ejercitó su ministerio, después de la Resurrección mandó a los Apóstoles que lo predicasen «a todas las naciones» (Le 24, 47).
La oposición de Israel fue la ocasión para que los Apóstoles dirigiesen su cuidado a los paganos. «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios —decían Pablo y Bernabé a los judíos—; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles» (He 13, 46; 1.a lectura).
El buen Pastor que ha dado la vida por todos los hombres, no excluye a ninguno de su rebaño; es el hombre quien se excluye a sí mismo cuando rechaza conscientemente el mensaje de Cristo; entonces se juzga por sí mismo «indigno de la vida eterna».
Sin embargo, los creyentes deben tender siempre la mano a los hermanos incrédulos, reacios o fugitivos, y facilitarles de todos los modos su entrada o su vuelta al único redil. Este no debe ser considerado como un lugar cerrado destinado únicamente a recoger y a guardar a los creyentes, sino como un espacio abierto a todos los que deseen entrar en él. Su puerta es ancha e invitadora, como lo es Cristo que ha querido llamarse «la puerta de las ovejas» (Jn 10, 7).
Quien acepta pasar por esta puerta será siempre bien recibido y encontrará la salvación: «El que por mí entrare se salvará» (ib. 9). Esta actitud de apertura mantiene en la Iglesia el carácter de universalidad que le imprimió su Fundador y un dinamismo que la hace siempre viva y fecunda.
En la segunda lectura, que nos presenta la gloria eterna del Cordero rodeado de «una muchedumbre grande, que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua» (Ap 7, 9), se nos ofrece la prueba más bella y consoladora de la universalidad de la salvación.
En el centro de la visión profética de Juan aparece Jesús bajo la figura del Cordero-pastor que con su sangre ha lavado y emblanquecido las vestiduras de sus elegidos. Entonces «los que vinieron de la gran tribulación» (ib. 14), es decir, de los trabajos por conservar y defender la fe en medio de los sufrimientos de la vida terrena, ya no sufrirán más, «porque el Cordero... los apacentará y los guiará a las fuentes de aguas de vida» (ib. 17). Es ésta la vida eterna que el buen Pastor promete a sus ovejas.
<<Aclamad al Señor la tierra toda. Servid al Señor con júbilo, venid gozosos a su presencia. Sabed que Yahvé es Dios, que él nos hizo, y suyos somos: su pueblo y la grey de su pastizal... Sí, el Señor es bueno; es eterna su piedad, y perpetua por todas las generaciones su fidelidad>>. (Salmo 100, 1-3. 5).
<<¡Oh Jesús!, tú has dicho: «Yo soy la puerta. El que por mí entrare se salvará»... No quiero contentarme con sólo leer tus palabras, meditarlas, aprobarlas, admirarlas y predicarlas; ayúdame, Señor, a ponerlas en práctica, a vivirlas, a convertirlas en vida mía...
Ayúdame a vivir de la fe, de lo que tú dices y viviste, dejando a un lado la razón humana que es necedad y locura delante de ti, y regulando mi vida en conformidad con las palabras de tu sabiduría divina que es locura delante de los hombres. Que yo pueda «entrar por ti» amándote con todo mi corazón... Que «pase por ti» imitándote. Que «pase por ti» obedeciéndote...
Las ovejas van unidas a su pastor porque lo miran, lo siguen, le obedecen; que yo también te siga y te ame, divino Pastor; que yo te mire con la contemplación, te siga con la imitación, y te obedezca>>.(CARLOS DE FOUCAULD, Meditaciones sobre el Evangelio).
21. MARÍA GUIA Y MODELO(1 Esta meditación y las siguientes acerca de la Virgen se podrán cambiar de lugar de modo que coincidan con el mes de mayo).
«¡Oh María!, quien te halla* halla la vida y alcanzará el favor del Señor» (Pv 8, 35).
1. El Concilio Vaticano II «amonesta a todos los hijos de la Iglesia a que cultiven generosamente el culto... hacia la Bienaventurada Virgen, como también estimen mucho las prácticas y ejercicios de piedad hacia ella recomendados en el curso de los siglos por el Magisterio» (LG 67).
Entre estos ejercicios devotos ocupa un lugar especial el mes de mayo, consagrado a María por antigua tradición, Al abrirse mayo, todo corazón cristiano se vuelve espontáneamente a la Madre del cielo con ansias de vivir más íntimamente en unión con ella y de fortalecer los lazos que lo atan a ella. ¡Qué dulce y confortador es encontrar en nuestro camino espiritual —duro a veces de fatigas y dificultades— la figura delicada de una Madre! Junto a ella todo se hace fácil: el corazón abatido y cansado, el corazón azotado por las tempestades encuentra la fuerza y la esperanza que perdió y reanuda con nueva energía el camino.
«Si se levantan los vientos de las tentaciones, —canta San Bernardo— si chocas contra los escollos de las tribulaciones, mira la estrella, invoca a María... En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María» (Sup. «Missus», 2, 17).
Hay momentos en que la dura senda de la nada cansa y confunde nuestra debilidad: entonces, más que nunca, necesitamos una mano que nos sostenga, la mano de una madre. Antes que nosotros recorrió María Santísima el camino estrecho y difícil de la santidad, antes que nosotros llevó la cruz y antes que nosotros escaló las alturas del espíritu a llaves del sufrimiento.
Quizás a veces no nos atrevemos a fijar nuestra mirada en Jesús, el Hombre-Dios, porque su divinidad está muy lejos de nuestra pequeñez; pero pensemos que junto a él está María, su Madre y nuestra Medre, una criatura, excelentísima ciertamente, pero criatura como nosotros; y por lo tanto el modelo más accesible a nuestra debilidad.
La Bienaventurada Virgen «invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora» (LG 62)), sale a nuestro encuentro para tomarnos de la mano y llevarnos a su Hijo, para facilitarnos el camino «le la santidad, para introducirnos en el secreto de su vida Interior y ser de esta manera, después de Jesús y subordinada a él, el modelo y la norma de la nuestra.
2.- Santa Teresa del Niño Jesús, hablando de ciertos sermones sobre la Virgen Santísima, decía: «se la presenta a la Virgen inaccesible, habría que presentarla imitable» (Ultimas conversaciones, 23-VIII: Obras, p. 1170). Es verdad que María es inaccesible en los altísimos privilegios que coronan su maternidad divina, y es justo considerar tales privilegios para admirar, contemplar y alabar las grandezas de nuestra Madre y para enamorarnos más de ella; pero al mismo tiempo hay que mirar a María en el cuadro concreto de su vida terrena, ambiente humilde y sencillo, que no rompe las líneas de la vida ordinaria común a toda madre de familia.
No hay duda que bajo este aspecto María es verdaderamente imitable. Contemplar a María, «que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes» (LG 65), he aquí el programa de nuestro mes de mayo.
Hemos de considerar especialmente a María como modelo e ideal de las almas de vida interior. Nadie ha comprendido como ella la profundidad de aquellas palabras de Jesús: «Sólo una cosa es necesaria» (Le 10, 41), y nadie ha vivido más intensamente que ella su significado.
Desde el primer instante de su vida María fue toda de Dios y vivió únicamente para Dios; recuérdense los años pasados a la sombra del templo en el silencio y en la oración; los meses transcurridos en Nazaret, íntimamente recogida, en adoración continua al Verbo eterno encarnado en su seno; los treinta años vividos en dulce intimidad con Jesús, su Hijo y su Dios; más tarde la vida apostólica de Jesús, su Pasión, donde María participó plenamente; y, finalmente, los años pasados junto a Juan, cuando María, con su oración escondida, era el sostén de la Iglesia que nacía.
Aunque cambie el fondo que ambienta sus pasos y su actividad, aunque cambien las circunstancias externas que rodean su existencia, la vida de María sigue inmutable en su sustancia, en la búsqueda íntima y silenciosa de lo «único necesario», en la unión con Dios solo.
Elsucederse de los acontecimientos o su misma actividad exterior no le impiden vivir siempre en esta actitud de continua oración en que nos la presenta hermosamente San Lucas: «María guardaba todo esto [los misterios del Niño Dios] y lo meditaba en su corazón» (Le 2, 19. 51).
Si nuestro corazón, como el de María, está fuertemente anclado en Dios, nada podrá arrancarlo de su actividad interior, que es buscar, amar al Señor y vivir en su intimidad.
<<¡Oh María! Tú eres la estrella brillante... que se levanta sobre el mar majestuoso e inmenso de la vida, cargada de méritos y luciente de ejemplos.
¡Oh! Quien quiera que seas el que en la impetuosa vorágine de este siglo te miras más bien fluctuando entre borrascas y tempestades que andando por el suelo no apartes los ojos del resplandor de esta estrella si quieres no ser oprimido de las borrascas.
Si se levantaren vientos de tentaciones, si tropezares en escollos de tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si fueres agitado por las olas de soberbia, o de detracción o de la ambición, o de la emulación, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira o la avaricia, o el deleite carnal sacudiere la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado ante la memoria de la enormidad de tus culpas, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado ante la idea del horror del juicio, comienzas a ser absorbido en la sima sin fondo de la tristeza, en el abismo de la desesperación, piensa en María, invoca a María.
No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón; y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud.
No te extravías si la sigues, no desesperas si la ruegas, no te pierdes si en ella piensas. Si ella te tiene de su mano, no caes; si ella te protege, nada temas; si ella te guía, no te fatigas; si ella te ampara, llegas al puerto; y así, en ti mismo experimentas con cuánta razón se dijo: Y el nombre de la Virgen era María. (S. BERNARDO, Super «Missus», 2, 17).
<<Sé que en Nazaret, ¡oh Virgen llena de gracia!, viviste pobremente sin ambición de más. Ni éxtasis, ni raptos, ni milagros hermosearon tu vida, Reina de los elegidos. Grande es en |a tierra el número de los pequeños. Ellos pueden elevar sin miedo sus ojos hasta ti. Por el camino de todos vas, ¡oh incomparable Madre!, guiándonos al cielo.
Día a día contigo quiero vivir, Madre amada, durante el triste destierro. Contemplándote, ¡oh Virgen! me hundo en éxtasis al descubrir en tu corazón abismos de amor. Tu maternal mirada desvanece mis miedos, y me enseña a llorar y me enseña a reír>>.(STA. TERESA DEL NIÑO JESÚS, Poesías, 44: Obras, p. 1057).
22. LA ESCLAVA DEL SEÑOR
«¡Oh María!, que te reconociste "la esclava del Señor" (Le 1, 38),enséñame a consagrar toda mi vida al servicio de Dios».
1. Todos los maravillosos efectos que la gracia produce en nuestra alma —filiación divina, participación de la vida divina, comunicación íntima de la Trinidad— se realizaron en María con una plenitud, un realce, una fuerza y un realismo totalmente particulares.
Si toda alma en gracia es hija adoptiva de Dios y templo del Espíritu Santo, la Virgen lo es por excelencia y en el modo más perfecto, porque la Trinidad se entregó a ella en el grado más alto que puede consentir la naturaleza de una simple criatura.
En efecto, María «está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios y, por tanto, la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo; con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas» (LG 53).
Querida y escogida por Dios desde toda la eternidad para ser Madre de su Hijo, María ocupa el primer puesto entre los que el Padre «eligió en Cristo antes de la constitución del mundo para que fuesen santos e inmaculados ante él» (Ef 1, 4).
Primer puesto, por la singular plenitud de gracia y de santidad con que Dios la adornó desde e| momento de su inmaculada concepción; primer puesto, porque fue prevista por la mente divina junto con la encarnación del Verbo, antes que todas las criaturas. «Túvome el Señor como principio de sus actos, ya antes de sus obras, desde la eternidad fui constituida» (Pv 8. 22-23).
Y cuando Adán, perdido el estado de gracia, fue arrojado del paraíso terrestre, sólo un rayo de esperanza iluminó las densas tinieblas en que yacía la humanidad caída-. «Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer —dijo el Señor a la serpiente— y entre tu linaje y el suyo: éste te aplastará la cabeza» (Gn 3, 15).
María surge así del horizonte: madre del Salvador, inmaculada, toda pura, que |amés ni un instante ha sido esclava del demonio, sino (Ule será siempre la criatura intacta, toda de Dios, la hija predilecta en quien el Altísimo ha fijado siempre con Mima complacencia su mirada.
2.María vivió la filiación divina con un sentido profundísimo de humilde dependencia, de amorosa conformidad con el querer divino. El más hermoso testimonio de estas disposiciones es su respuesta al mensaje del ángel: «He aquí la esclava del Señor» (Le 1, 38).
María es consciente de su posición de criatura en orden al Creador y aunque Dios la haya elevado a tan alta dignidad, la más grande que se pueda pensar después de la de Dios» (Pío XI, Lux veritatis), no encuentra nada más propio para sintetizar y expresar sus relaciones con el Señor que declararse su «esclava»; palabra que expresa magníficamente la actitud interior de la Virgen para con Dios una actitud no transitoria, sino permanente y habitual en todos los momentos y acciones de su vida, semejante a la de Jesús, que, al entrar en este mundo, dijo: He aquí que vengo para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad» (Hbr. 10, 7).
Del mismo modo María, que había de ser la Imagen más fiel de Cristo, se ofrece a la voluntad del Padre celestial, diciendo: «He aquí la esclava del Señor; se cumpla en mí según tu palabra» (Le 1, 38). Y fiel a su ofrecimiento, María aceptará incondicionalmente cualquier deseo manifiesto de la voluntad de Dios; más, cualquier circunstancia que Dios disponga: aceptará el largo y molesto viaje que la llevará lejos de su casa, precisamente en los días en que había de dar a luz al Hijo de Dios, aceptará el humilde y pobre albergue de un establo, la fuga a Egipto en medio de la noche, las dificultades y molestias del destierro, el trabajo y las fatigas de una vida pobre, la separación del Hijo que la abandona para cumplir su misión apostólica, las persecuciones e injurias que sufrirá Jesús, tan dolorosas para su corazón de madre; aceptará finalmente la vergüenza de la Pasión y del Calvario, la muerte de su amado Hijo.
Estamos ciertos de que en toda circunstancia, en todo momento, las disposiciones interiores de María fueron las mismas del día de la Anunciación: «He aquí la esclava del Señor». Este es el ejemplo y la lección que nos da María: una dependencia humilde de Dios, una fidelidad absoluta a su voluntad, y una perseverancia invencible en la vocación, a pesar de las dificultades y sacrificios que podamos encontrar en nuestro camino.
<<¡Oh María, Virgen purísima y Madre fecundísima!... tú desde la eternidad estabas presente a la mirada divina... Verdaderamente, tú estabas delante de Dios increada, antes de la creación, como después mereciste ser creada.
Y por eso en el principio, cuando todas las cosas debían ser creadas, gozabas ya de gran excelencia delante de Dios, causándole grandísima complacencia.
En efecto, el Padre gozaba por las obras fructuosas, que habrías de cumplir con su ayuda; el Hijo, por tu virtuosa constancia; y el Espíritu Santo, por tu humilde obediencia. Pero el gozo del Hijo del Espíritu Santo estaba también en el Padre; y el del Hijo era igualmente el gozo del Padre y del Espíritu; y el gozo del Espíritu Santo era, ni más ni menos, el gozo del Padre y del Hijo. Y como por ti gozaban todos de un mismo gozo, también por ti sentían unmismo amor>>. {STA. BRÍGIDA DE SUECIA, Las celestes revelaciones).
<<Llena de fe en la palabra celestial, del todo sometida a lavoluntad divina que se ha manifestado en ti, tú respondes, ohMaría!, con un abandono completo y absoluto: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». El «fíat» que pronuncias es el consentimiento al plan divino de la salvación... y es como el eco del «fíat» de la creación. Pero el mundo que Dios hará surgir después de tu consentimiento, será un mundo nuevo, un mundo infinitamente superior, un mundo de gracias, porque en ese mismo instante, el Verbo divino, lasegunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en ti: «et Verbum caro factum est». (C. MARMION, Cristo vida del alma, II, 12).
<<¡Oh Hija!, escucha y mira, tú que mereciste ser hija del Hijo y esclava de Aquel a quien engendraste, la Madre del Señor y Salvador, Hijo del Altísimo. El Rey, arrebatado por el esplendor de tu belleza, se ha complacido en escoger por su hospicio inmaculado tu carne terrena; por eso concédenos que el que con tanto amor te quiso por su Madre, nos conceda la belleza y la plenitud de su gracia, para que, siendo tuyos en el amor sobre la tierra, Madre santa, podamos presentarnos, después de la muerte, sin temor ante el Señor que tú engendraste>>. (Oracional Visigótico, 222).
23. ESPOSA DEL ESPÍRITU SANTO
«¡Oh María, llena del Espíritu Santo! (Le 1, 35), descúbreme el secreto de tu docilidad».
1. Dice San Agustín que María Santísima «ha sido la única que mereció ser llamada madre y esposa de Dios» (Sermón 208, 4, in Amp.). Y fue verdadera madre de Dios porque fue mística esposa del Espíritu Santo, dispuesta por él con la sobreabundancia de la gracia desdeel primer instante de su inmaculada concepción, y <<como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva cr¡atura» (LG 56).
El Espíritu Santo la preparó con amorosísimos cuidados para ser tabernáculo vivo del Hijo de Dios; y cuando se le apareció el ángel para darle la feliz nueva, la saludó sin más: «Salve, llena de gracia» (Le 1, 28).
Ya poseída por el Espíritu Santo y llena de su gracia, recibe todavía una nueva y singular plenitud de ella: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra» (ib. 35).
El divino Espíritu desciende sobre ella en forma singularísima: el Amor infinito la hace fecunda y forma de su cuerpo inmaculado el cuerpo inmaculado del Hijo de Dios.
Conmovida por las grandezas de María, la Iglesia ora así: «¡Oh Dios omnipotente y eterno!... con la cooperación del Espíritu Santo has preparado el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que mereciese ser digna morada de tu Hijo» (Breviario Romano).
«Con la cooperación del Espíritu Santo»: él es en efecto el artífice de este milagro de gracia y de amor, y la Virgen le pertenece enteramente, como su esposa, su templo, su propiedad exclusiva. El divino Paráclito puede muy bien aplicar a ella aquellas palabras de los Cantares: «Eres un jardín cercado, hermana mía, esposa; eres un jardín cercado, una fuente sellada» (4, 12).
Un jardín cerrado a toda entrada profana, jamás violado por la sombra del pecado, jamás sacudido por los vientos de las pasiones, jamás pisado por afecto alguno de criatura. María fue siempre Ja esposa fidelísima del Espíritu Santo, consagrada a él por entero, atenta y dócil a cualquier impulso o inspiración suya.
Si los privilegios altísimos que enriquecieron el alma de María, fueron gracias que Dios había reservado exclusivamente para ella, nosotros podemos imitar sus disposiciones interiores, procurando que nuestro corazón, lo mismo que el suyo, sea siempre dócil a la acción del Espíritu Santo.
2.— «Los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios» (Rm 8, 14). Ninguna criatura fue como María movida y guiada en todo por el Espíritu Santo: «La gloriosísima Virgen María —dice San Juan de la Cruz— nunca tuvo en su alma impresa forma alguna de criatura, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue por el Espíritu Santo» (Subida, III, 2, 10).
Preparada por la gracia de manera peculiarísima, María vivió desde el principio en esta actitud de completa docilidad a la moción del Espíritu Santo, que es la característica del estado de santidad, de perfecta unión con Dios.
Su carrera comenzó donde los santos llegan, y con menor perfección, al final de su vida; por otra parte, la vida de María, por su fidelísima correspondencia a la gracia, fue un continuo progresar, un progresar vertiginoso, en este altísimo estado.
La Virgen es por esto, después de Jesús, el modelo y la guía más segura de los que aspiran a la unión con Dios; más aún, por su condición de simple criatura, la sentimos más cerca de nosotros y se nos presenta más imitable. María no vivió sino para Dios.
Si estudiamos su vida a través del Evangelio, nunca veremos que se mueva a obrar por motivos egoístas, por intereses personales; sólo una fuerza la impulsa: la gloria de Dios, los intereses de Jesús y de las almas.
En su vida humilde y escondida, en su trabajo, en su pobreza, en las dificultades y sufrimientos que padeció, jamás María pensó en sí, jamás un lamento salió de su boca, sino siempre adelante, olvidada totalmente de sí, entregada totalmente al cumplimiento de la voluntad divina.
Es el Espíritu Santo quien la guía, quien la impulsa, quien la sostiene. Y el secreto es éste: dejarse guiar y mover por él siempre y en todo. Así como por obra del Espíritu Santo la Virgen concibió al Hijo de Dios, así todas sus acciones fueron concebidas bajo la moción del Espíritu divino.
Es precisamente aquí donde tenemos que imitar a María: desterrar de nuestra vida todo lo que es fruto de nuestro egoísmo, amor propio, orgullo, para concebir únicamente obras según la moción de la gracia, bajo el impulso del Espíritu Santo.
<<¡Oh María! Tú eres santa en el cuerpo y en el espíritu. Con toda verdad puedes decir: «mi conversación está en los cielos». Tú eres el jardín cercado, la fuente sellada, el templo del Señor, el santuario del Espíritu Santo; tú eres la Virgen prudente, bien abastecida de aceite, y que has sabido ocultar en tu lámpara la plenitud.
¡Oh María! ¿No fue llamando, pidiendo, buscando, como conseguiste tocar la majestad inaccesible de Dios? Sí, tú has encontrado lo que buscabas; el ángel te ha dicho: «Has encontrado gracia en la presencia de Dios».
Pero, ¿cómo es posible que tú, estando ya llena de gracia, encuentres aún más gracia? Sí, ¡oh María!, eres verdaderamente digna de encontrar gracia, porque no te contentas egoístamente con tu plenitud, sino que pides la sobreabundancia de la gracia, para darla por la salud del mundo.
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti», te ha dicho el ángel; este precioso bálsamo, que es el Espíritu Santo, se derrama sobre ti tan abundantemente, que de ti resbala sobre toda la tierra>>.(SAN BERNARDO, De aquaeductu, 9. 5).
<<¡Oh María!, en el santuario inmaculado de tu alma habitó siempre el Espíritu Santo, que fue tu director siempre obedecido y siempre correspondido en todas tus acciones internas y externas... De ti se puede decir, más que de ninguna otra criatura, que el Espíritu Santo es el dulce Huésped de tu alma. ¿Quién podría imaginar los celestiales coloquios, las altísimas comunicaciones y los recíprocos ímpetus de amor entre tu alma y tan dulce Huésped?>>(María, Angeli e Santi, p. 15).
<<¡Oh María!, que dejaste siempre el gobierno de tu corazón, de tü alma y de tus acciones al Espíritu Santo..., haz que comprendamos que la única felicidad de las almas es dejarse gobernar por el Espíritu Santo, pedirle, honrarle, escucharle obedecerle y tener siempre sometido a él nuestro propio espíritu>>.(Alto Spirito Santo, p. 313. B. HELENA GUERRA).
24. MADRE DE DIOS
«Feliz eres, Virgen María: llevaste en tuseno al Creador del mundo; engendraste al que te crió, y permaneces virgen para siempre»(Misal Romano, Misa de la B. V. María 2)
1. «La Virgen María, que, según el anuncio del ángel, recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y dio la Vida al mundo, es conocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor» (LG 53). Con estas palabras el Concilio Vaticano II presenta en síntesis la figura de la Virgen.
La maternidad divina es la fuente de todos los privilegios de María; todas sus grandezas, sus glorias y su misma existencia se explican sólo en virtud de su predestinación a Madre de Dios.
Si Dios no hubiese decretado que su Hijo se encarnase en el seno de una virgen, no hubiéramos poseído ese prodigio de gracia y amabilidad que es María Santísima, no habríamos contemplado su sonrisa maternal, no habríamos sentido sus ternuras de madre.
La Iglesia nos enseña a amar y honrar a María porque es Madre de Dios, porque es Madre de Jesús; y al amarla con esta referencia a Dios, necesariamente nuestra devoción a la Virgen hace más profundo, más delicado nuestro amor a Dios, nuestro amor a Jesús.
«Mater Dei, Mater Creatoris», Madre dé Dios, Madre del Creador, decimos en las letanías: dos títulos que parecen contradecirse en sus propios términos, y que, sin embargo, sintetizan una realidad inmensa, porque María, no obstante ser una pura criatura, es verdadera Madre Je su Creador, Madre del Hijo de Dios, a quien ha dado un cuerpo humano, fruto de sus entrañas y de su sangre.
A la vista de este misterio enorme se ve cómo la dignidad de María toca los umbrales del infinito. «La Bienaventurada Virgen María, por ser Madre de Dios, tiene una cierta dignidad infinita que le proviene del bien infinito, que es Dios» (Sto. Tomás, Suma Teológica, 1, 25, 6). No se puede pensar en una dignidad más alta, porque después de Cristo, ninguna criatura humana se ha unido con Dios de modo más íntimo y sublime que María que es su Madre.
A los que se extrañan cómo es posible que el Evangelio nos haya dicho tan pocas cosas de María, fes responde Santo Tomás de Villanueva: «¿Qué más quieres? Te basta saber que es Madre de Dios. Fue suficiente decir de ella estas palabras: de qua natus est Jesús: de la cual nació Jesús» (In nativ. B.V.M.). Sí, ¡oh María!, para enamorarme de ti me basta saber que. i eres la Madre de Dios.
2. Aunque ya desde la eternidad Dios había predestinado a María a ser Madre de su Hijo, no quiso lo fuese inconscientemente, sino que, llegada la hora de realizar su designio, quiso pedir a la Virgen humilde su consentimiento. El mensaje del ángel revela a María la altísima misión que Dios le ha reservado: «Tú concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús» (Le 1, 31). María pregunta y el ángel le explica el misterio de su maternidad, que se obrará sin menoscabo de la virginidad.
¿Qué puede hacer María sino consentir? No es la primera vez que su voluntad se pierde en ladel Señor: desde el principio de su existencia ella vive en estado de perfecta unión con Dios, cuya característica, precisamente, es la plena conformidad de la voluntad humana con la divina.
Por eso María da su consentimiento, pronuncia su fíat, con todo el amor de su alma, acepta voluntariamente y voluntariamente seabandona a la acción de Dios. «Así María... aceptando la palabra divina, fue hecha Madre de Jesús y. abrazando la voluntad salvífica de Dios, con generoso corazón... S6 consagró totalmente, cual esclava del Señor, a la persona I y a la obra de su Hijo» (LG 56).
En el mismo instante se realiza el misterio y desde ese momento sublime la Virgen tiene a Dios presente en sí. El Verbo de Dios encarnado está presente en ella por la vida corporal que María comunica al Hijo; está presente en ella por la sobreabundancia de vida sobrenatural que el Hijo comunica a la Madre; identidad de afectos, de deseos, de sentimientos, que el corazón de Jesús imprime en el corazón de María. Nadie puede decir con tanta realidad como María: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí» (Gl 2. 20).
¡Inmenso y maravilloso misterio! Y en el fondo de este misterio encontramos el sí de una humilde criatura humana. Dios ha creado al hombre libre; por eso, aun cuando determina obrar en él alguna maravilla, no quiere hacerla sin su consentimiento. Dios, con su gracia, quiere transformarnos, quiere santificarnos, pero, para cumplir esta obra sublime, espera nuestro sí. Que nuestro sí sea pleno y total como lo fue el de María y entonces Dios realizará en nosotros su obra.
<<Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. No sólo el Señor Hijo es contigo, al cual revistes de tu carne, sino también el Señor Espíritu Santo, de quien concibes, y el Señor Padre, que engendró al que tú concibes.
El Padre, repito, es contigo, que hace a su Hijo tuyo también. El Hijo es contigo, quien, para obrar en ti ese admirable misterio, se reserva a sí maravillosamente el arcano de la generación y a ti te guarda el sello virginal. El Espíritu Santo es contigo, pues con el Padre y con el Hijo santifica tu seno. Así que el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre las mujeres... Y bendito es el fruto de tu vientre. No porque tú eres bendita es bendito el fruto de tu vientre, sino por haberte El prevenido con bendiciones de dulcedumbre eres tú bendita.
Verdaderamente bendito es el fruto de tú vientre, pues en él, son benditas todas las gentes; ¿e cuya plenitud también recibiste tú con los demás, aunque por modo más excelente que los demás>>.(S. BERNARDO, Super «Missus», 3, 4-5).
<<Si te miro, ¡oh María!, veo que la mano del Espíritu Santo na escrito en ti la Trinidad, formando en ti al Verbo encarnado, Hijo Unigénito de Dios. Ha escrito ia sabiduría del Padre, es decir, el Verbo; ha escrito la potencia, porque fue poderoso para realizar este misterio; ha escrito la clemencia del Espíritu Santo, pues sólo por clemencia y bondad divina ha sido ordenado y realizado tan gran misterio... ¡Oh María!, veo que el Verbo Le ha sido dado y mora en ti...
En ti se muestra también ¡oh María!, la fortaleza y la libertad del hombre; porque, tras la deliberación de tan alto y eterno consejo, te ha sido mandado el ángel para anunciarte el misterio del consejo divino y solicitar tu voluntad; y no bajó a tu seno el Hijo de Dios antes que tú consintieses con tu voluntad.
Esperaba a la puerta de tu voluntad para que le abrieras; quería venir a ti, pero nunca lo hubiera hecho si tú no le hubieras abierto diciendo: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».(STA. CATALINA DE SENA, Preghiere ed Elevazioni, pp. 119. 121-122).
25. MADRE NUESTRA
«¡Oh bienaventurada Virgen María! Tú eres la madre de la gracia, tú la esperanza del mundo; escucha a tus hijos que recurren a ti» (Breviario Romano).
1. Al dar su consentimiento para ser madre del Hijo de Dios, María se unió en un consorcio estrechísimo no sólo a la persona, sino también a la obra de Jesús. Sabía que el Salvador venía a este mundo para redimir al género humano; aceptando, pues, ser su madre, aceptaba también ser la más íntima colaboradora de su misión.
«Con razón, pues, los Santos Padres estiman aMaría no como un mero instrumento pasivo, sino corrió cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia» (LG 56). Y de hecho María, dándonos a Jesús que es la fuente de la gracia, colaboró activa y direc-tísimamente a la difusión de la gracia en nuestras almas María, «quien dio a luz la Vida misma que renueva todas las cosas... es —afirma el Concilio— nuestra Madre en el orden de la gracia» (LG 56. 61).
Porque una mujer —Eva— había cooperado a la pérdida de la gracia, por eso, según una disposición armoniosa de la Providencia divina, otra mujer —María— había de cooperar a la restitución de esa misma gracia.
Ciertamente la vida de la gracia nos viene de Jesús, que es su única fuente y el único Salvador; pero en cuanto María fue quien lo dio al mundo, en cuanto María está íntimamente asociada a toda la vida y obra de Jesús, se puede decir muy bien que la gracia nos viene también de María.
Si Jesús es la fuente y el manantial de la gracia, María —como dice San Bernardo— es el canal, el acueducto que nos la trae hasta nosotros. Así como Jesús quiso venir a nosotros a través de María, del mismo modo toda la gracia, toda la vida sobrenatural nos llega a través de María. «Esta es la voluntad de quien determinó que todo lo recibamos por medio de María» (S. Bernardo, De aquaed. 7).
Todo lo que Jesús nos mereció en sentido propio, de derecho, María nos lo ha merecido secundariamente por mérito de conveniencia. La Virgen es, pues, verdaderamente nuestra Madre; con Jesús nos ha engendrado a la vida de la gracia. Podemos por eso saludarla con toda verdad: «Dios te salve, Reina, Madre de misericordia; vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve».
2. «La unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte» (LG 57); desde el momento mismo en que María fue constituida Madre del Salvador, comenzó su obra maternal para con los hombres. Pero lo mismo que la obra redentora de Jesús, comenzada en la Encarnación, se consumó en el Calvario, donde nos mereció con su muerte la gracia, así la maternidad de María en orden a nosotros, había de cumplirse y consumarse al pie de la Cruz.
Mientras Jesús muere entre los más crueles tormentos, su amo-rosísimo Corazón nos preparaba el regalo más precioso que podía hacernos. La cosa más querida que Jesús poseía sobre esta tierra era su Madre; pues fue, precisamente, su dulce Madre lo que Jesús nos dejó como herencia preciosísima: «He aquí a tu Madre» (Jn 19, 27), dijo a Juan; y al entregar su Madre al apóstol San Juan, que en aquel momento representaba a la humanidad entera, las palabras de Jesús eran la expresión solemne de aquella realidad inmensa que se había iniciado en el primer instante de su Encarnación en el seno de la Virgen y que ahora se cumplía y se completaba allí, bajo la Cruz: la maternidad espiritual de María sobre todos los hombres.
Fue en aquel preciso instante cuando la Virgen, juntamente con Jesús, salvaba nuestras almas al ofrecer por ellas la Víctima divina, que era suya, porque era su Hijo. Con aquella oblación María nos consiguió la vida de la gracia; María es por lo tanto verdaderamente la mujer que nos da la vida en el orden sobrenatural: es nuestra Madre.
La Virgen «es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia losfieles, "que son miembros de aquella cabeza"... Por eso... la Iglesia católica, enseñada por el Espíritu Santo, la honra con filial afecto de piedad como a Madre amantísima» (LG 53).
«Tanto amó Dios al mundo, que le dio su Unigénito Hijo, para que el mundo sea salvo por él» (Jn 3, 16-17) dice el Evangelista. Igualmente —comenta San Buenaventura— puede decirse que María amó tanto al mundo que le dio su Unigénito, que amaba más que a sí misma para que todos posean la vida eterna (Op. III, Sermo 1 d¿ B.V.M.). A este precio, entregando su Hijo, la Virgen ha llegado a ser Madre nuestra, y nosotros hijos suyos.
<<¡Oh Esclava santísima y Madre del Verbo! Tú, a quien lamaternidad presenta virgen y la virginidad atestigua madre. Tú, misericordiosa, guía a los pastos de la abundancia la grey que el Hijo engendrado por ti redimió con su sangre; procura el nutrimento a quienes aún serán creados, tú que lo ofreciste al Creador; a los que ves devotamente postrados a tus pies, glorifícalos por el homenaje de devoción que te ofrecen; quienes nos gloriamos de llevar el yugo suave de tu regalidad, seamos por ti guardados y defendidos. Todos los que de una manera o de otra cantan las alabanzas de tu concepción in-maculada, vivan siempre como súbditos tuyos, ¡oh Reina!, y, purificados de todo pecado, lleguen un día a poseer a Aquel de quien con su fe te proclaman Madre. Consérvanos en tu amor mientras estamos en el tiempo, para que el que de ti fue engendrado nos posea por la eternidad>>.(Oracional Visigótico, 233).
<<¡Oh María... Mater mea..., Madre mía!, por mí ofreciste tu virginidad, por mí la defendiste, por mí acogiste el mensaje del ángel, por mí hiciste la oferta en el templo, por mí aceptaste la profecía de Simeón, por mí! fuiste desechada en Belén, prófuga en Egipto, pobre y fatigada en Nazaret, por mí buscaste en Jerusalén y apareciste silenciosa en el templo, por mí invocaste en Cana y estuviste llena de ansia en Cafarnaún, por mí quedaste sola en la gran ausencia, por mí fue desgarrado tu corazón en los tribunales, por mí desolada y fuerte en el Calvario, por mí hiciste oración con los Doce y te llenaste de gozo con la venida del Espíritu, por mí reinas triunfante en el cielo... Todo esto has hecho por mí y has querido por mí, me amaste, me engendraste, me acogiste en tus brazos maternos antes que yo fuese, a imagen de la Providencia divina... ¡Oh Madre amabilísima!>>(G. CANOVAI, Suscipe, Domine, p. 176).
26. VIDA MARIANA
«¡Oh Señor!, haz que por intercesión de la Virgen María, merezcamos participar de la plenitud de tu gracia»(Misal Romano, Misa B. V. M., 3).
1. El alto puesto que María ocupa por su cualidad de Madre de Dios en la obra de nuestra salvación, justifica plenamente el deseo de una vida de intimidad con ella. Lo mismo que el hijo está tan a gusto junto a su madre, así el cristiano vive tan a su gusto junto a María; por eso se ingenia de mil modos para mantener siempre vivo en su mente el recuerdo de su Madre del cielo.
Procura, por ejemplo, tener delante de los ojos su imagen, acostumbrándose a saludarla amorosamente todas las veces que su mirada se encuentra con ella. Pero la mirada profunda de la fe va mucho más lejos que la mirada de los ojos; penetra y llega hasta María viviente en la gloria, y que, a través de la visión beatífica, nos ve, nos sigue, conoce todas nuestras necesidades, nos ayuda con su asistencia maternal. «Pues una vez recibida en los cielos —nos enseña el Concilio— [María] no dejó su oficio de salud, sino que continúa alcanzándonos, por su múltiple intercesión, los dones de la eterna salvación» (LG 62).
Así, mediante la fe, el cristiano puede vivir en contacto continuo con la Virgen, que vela como una madre sobre él. Espontáneamente, como por un impulso natural cíe su corazón, multiplica a lo largo del día los pequeños ejercicios de piedad en su honor, las invocaciones, las jaculatorias y todo lo que puede intensificar sus relaciones con María. El sábado, el mes de mayo, las numerosas fiestas de la Virgen son otras tantas ocasiones para recordarla particularmente, para meditar sus prerrogativas, para contemplar sus bellezas, para enamorarse cada vez más de ella.
Es imposible llevar en la mente y en el corazón la dulce figura de María sin sentirnos movidos amarla, sin experimentar la necesidad de demostrarle la verdad de nuestro amor, procurando agradarle, procuran-do vivir como verdaderos hijos suyos.
Así concebida lavida «mariana», la vida de intimidad con María puede penetrar y animar todo el conjunto de nuestra vida cristiana y hacernos más fieles en el cumplimiento de nuestros deberes, porque nada puede agradar tanto a la Madre como vernos cumplir por amor la voluntad de su Hijo.
Por otra parte, vivida así, bajo la mirada maternal de María, la vida cristiana adquiere aquella dulzura especial y aquella suavidad que brota espontáneamente de ¡a compañía de una Madre dulcísima que rodea de atenciones a los que la aman y recurren a ella con confianza.
2. La verdadera devoción a la Virgen «no consiste ni en un afecto estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera, por la que somos excitados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes» (LG 67).
La imitación de María es precisamente otro aspecto de la vida mariana. Sólo Jesús es el «camino» que conduce al Padre, él es el único modelo; pero ¿quién es más semejante a Jesús que María?; ¿quién poseyó con más profundidad que María los mismos sentimientos de Cristo? «¡Oh Señora! —exclama San Bernardo— Dios mora en ti y tú en él. Tú le revistes con la substancia de tu carne y él te reviste con la gloria de su Majestad» (De duod. praer. 6).
Al encarnarse y habitar en el seno purísimo de la Virgen, Jesús la revistió de sí, le comunicó sus perfecciones infinitas, le infundió sus sentimientos, sus deseos, su querer; y María, que se abandonó totalmente a aquella acción profunda de su Hijo, fue transformada plenamente en él, hasta ser su más fiel retrato.
«María –canta la liturgia antigua—es la imagen perfectísima de Cristo, pintada al vivo por el Espíritu Santo». El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, se posesionó plenamente del alma Purísima y dulcísima de María, y esculpió en ella, con una perfección y delicadeza sumas, todas ¡as líneas, todas las características del alma de Cristo: con razón se puede decir que imitar a María es imitar Jesús.
Precisamente por esto nosotros la elegimos por modelo. Del mismo modo que no amamos a María por sí misma, sino en orden y en unión con Cristo de quienes imagen perfectísima. Jesús es el único camino que lleva al Padre, y María es el camino más seguro y más fácil para ir a Jesús.
Al encarnar en sí las perfecciones del Padre, Jesús nos hizo posible su imitación María, modelando en sí las perfecciones de Jesús, nos las ha hecho más accesibles, nos las ha puesto más a nuestro alcance. Por otra parte, nadie podrá decir con mayor sinceridad y verdad que María: «Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo» (1 Cr 4, 16). Como Jesús vino a nosotros a través de María, así tenemos que ir nosotros a Jesús por medio de María.
<<¡Oh amorosísima Madre; tú dices: bienaventurados los que con la ayuda de la divina gracia practican mis virtudes y caminan tras las huellas de mi vida. Sí, ¡oh Madre!, ellos son bienaventurados en este mundo, durante la vida, por la abundancia de la gracias y de las dulzuras que de tu plenitud tú es comunicas ..; bienaventurados en la muerte que es dulce tranquila y a la cual tú asistes para introducirlos en los gozos del cielo; bienaventurados finalmente en la eternidad porque nunca se ha perdido un solo siervo tuyo que haya imitado us virtudes.
¡Oh Virgen María, mi buena Madre!, son verdaderamente felices y bienaventurados —lo repito con el corazón transido le alegría-- los que, no dejándose engañar por una falsa devoción hacia ti, caminan fielmente sobre tus pasos, siguen tus consejos y obedecen a tus órdenes>> (S. LUIS GRIGNON DE IONTFORT Tratado de la verdadera devoción 6, 1).
<<El amor hacia ti, oh María!, lleva consigo una maravillosa ternura en la vida espiritual... y deposita en el corazón un sentimiento de confianza y de sumisión. El amor hacia ti nos dispone, sin darnos cuenta, a soportar con alegría, a descubrir y a amar las varias penas y cruces de la vida. A ti ioh María!, soy deudor de mucho, mejor, de todo. Dios me jj todo contigo. ¿Cómo podré mostrarme ingrato? Oh María, te amo...
Quien te ama, oh María, camina por la buena senda. Quien no te ama, aunque obrara prodigiOS no merece fe. ¿Cómo puede tener miedo quien sinceramente te ama, ¡oh María!? El que se ha dejado apresar por tus redes, permanece firme por la eternidad, ¡oh Madre de Dios! Cuanto más fuertemente me atraen y tiran los demonios, tanto más indisolublemente se arrollan en torno a mí los hilos de tu red, ¡oh María!, Madre admirable, ruega por nosotros.
Quam suavis es! ¿Por qué son tan sencillos tus siervos oh María, y obedecen con tanta alegría? ¿De dónde provien que tus siervos, ¡oh María! sientan una ternura verdaderamente de niños en sus relaciones con Dios y se acomodan con tanta afabilidad y condescendencia hasta con los malos? La razón es que en tus relaciones con ellos, ¡oh María! los haces real aunque, inconscientemente participantes de tu profunda humildad y de tu jncomparable mansedumb. (EDUARDO POPPE, Intimitá spirituali pp. 30-31).u
27 DOMINGO V DE PASCUA
CICLO A
«iOh Jesús, camino, verdad y vida!, guíame al Padre»(iri 14, 6).
La Liturgia de los últimos domingos de Pascua concentra nuestra atención sobre las enseñanzas de Jesús contenidas en el sermón de la Cena, testamento precioso dejado a sus discípulos antes de dirigirse a la Pasión.
Hoy aparece en primer plano la gran declaración: «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6), que había sido provocada por la pregunta de Tomás, quien, no habiendo comprendido cuanto Jesús había dicho sobre su vuelta al Padre, le había preguntado: «Señor, no sabemos a donde vas: ¿cómo, pues, podemos saber el camino?» (ib. 5).
El apóstol pensaba en un camino material, pero Jesús le indica uno espiritual, tan excelente que se identifica con su persona: «Yo soy el camino»; y no sólo le muestra el camino, sino también el término — «la verdad y la vida»— a que conduce, que es también él mismo. Jesús es el camino que lleva a! Padre: «Nadie viene al Padre sino por mí» (ib. 6); es la verdad que lo revela: «El que me ha visto a mí ha visto al Padre» (¡b. 9); es la vida que comunica a los hombres la vida divina: «Como el Padre tiene la vida en sí mismo», así la tiene el Hijo y la da «a los que quiere» (Jn 5, 26. 21).
El hombre puede ser salvado con una sola condición: seguir a Jesús, escuchar su palabra, dejarse invadir por su vida que le es dada por la gracia y el amor. De esta manera no sólo vive en comunión con Cristo, sino también con el Padre que no está lejos ni separado de Cristo, sino en él mismo, pues Cristo es una sola cosa con el Padre y el Espíritu Santo. «Creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí» (Jn 14, 11). Sobre esta fe en Cristo verdadero hombre y verdadero Dios, camino que conduce al Padre e igual en todo al Padre, se funda la vida del cristiano y la de toda la Iglesia.
La primera y la segunda lectura nos presentan el desarrollo y la vida de la Iglesia primitiva bajo el influjo de Jesús, «camino, verdad y vida». La lectura de los Hechos (6, 1-8) nos hacen asistir al rápido crecimiento de los creyentes como fruto de la predicación de los Apóstoles y de la elección de sus primeros colaboradores que, haciéndose cargo de las obras caritativas, dejaban a los primeros la libertad de dedicarse por entero «a laoración y al ministerio de la palabra» (ib. 4).
Se trataba del culto litúrgico —celebración de la Eucaristía y oración comunitaria— pero también ciertamente de la oración privada en la cual habían sido instruidos los Apóstolescon las enseñanzas y los ejemplos de Jesús. Del mismo modo que el Maestro pasaba largas horas en oración solitaria, también el apóstol reconoce la necesidad de adquirir nuevo vigor en la oración personal hecha en íntima unión con Cristo, pues sólo de esta manera será eficaz su ministerio y podrá llevar al mundo la palabra y e| amor del Señor.
Mientras la lectura de los Hechos nos habla de los Apóstoles y de sus colaboradores, la segunda lectura se ocupa del sacerdocio de los fieles. «Vosotros sois linaje escogido —escribe San Pedro a los primeros cristianos— sacerdocio regio, gente santa» (1 P 2, 9).
Nadie está excluido de este sacerdocio espiritual que se extiende a todos los bautizados asociándolos al sacerdocio de Cristo. Jesús, único camino que conduce al Padre, es también el único Sacerdote que por propia virtud reconcilia a los hombres con Dios y le ofrece un culto digno de su majestad infinita; pero, «allegados a él», también los fieles son levantados a un «sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por Jesucristo» (ib., 4-5).
Jesús es la única fuente de vida en la Iglesia, la única fuente del sacerdocio ministerial y del de los fieles; no hay culto ni sacrificio digno de Dios si no va unido al de Cristo, lo mismo que no hay santidad ni fecundidad apostólica si no derivan de él.
<<Señor, tú "que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna>>(MISAL ROMANO, Colecta).
<<¡Oh Jesús! Haz que camine por la senda de la humildad p que llegue a la eternidad. Tú, en cuanto Dios, eres la pal hacia la que estamos encaminados; en cuanto hombre eres camino por el cual andamos. Vamos a Ti, a través de Ti. ¿I qué temer desviarnos? Tú no te has alejado del Padre y I tenido a nosotros... Dios y hombre... Dios, porque es el Veri hombre porque siendo Verbo te has hecho hombre.
Todo hombre es pobre e indigente de ti, ¡oh, Dios! ¿Qué soy yo? ¡Oh si conociese mi pobreza!... Y con todo, Jesús me dice: dame lo que te he dado... pidiéndome a mí, dame y te lo retribuiré. Tú me das poco, yo te devolveré mucho más, Tú me das cosas de la tierra, yo te daré cosas celestiales. Tú me das cosas temporales, yo te las daré eternas. Te daré ti mismo cuando te llame a mí>>.(S. AGUSTÍN, Sermón 123, 3 !
CICLO B
«Señor, que yo permanezca en ti y tú en m (Jn 15, 4).
La Liturgia de la Palabra presenta hoy en síntesis el itinerario de la vida cristiana: conversión, inserción en el misterio de Cristo, desarrollo de la caridad.
La primera lectura (He 9, 26-31) narra la llegada de Saulo a Jerusalén donde «todos le temían, no creyendo que fuese discípulo» (ib. 27) y que, iluminado de modo extraordinario por la gracia, de feroz enemigo se había convertido en ardiente apóstol de Cristo. La conversión no es tan repentina para todos; normalmente requiere un largo trabajo para vencer las pasiones y las mal costumbres, para cambiar mentalidad y conducta. Pero para todos es posible, y no sólo como paso de la incredulidad a la fe, del pecado a la vida de la gracia, sino también como ejercicio de las virtudes, desarrollo de paridad y ascesis hacia la santidad. Bajo este aspecto la conversión no es un mero episodio, sino un empeño noscompromete toda la vida.
La conversión ratificada por el sacramento, injerta al hombre en Cristo para que viva en él y viva su misma vida. Es el tema del Evangelio del día (Jn 15, 1-8). «Permaneced en mí y yo en vosotros —dice el Señor- Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, tampoco vosotros si no permaneciereis en mí» (ib. 4-5). Sólo unido a la cepa puede vivir y fructificar el sarmiento; del mismo modo sólo permaneciendo unido a Cristo puede vivir el cristiano en la gracia y en el amor y producir frutos de santidad.
Esto declara la impotencia del hombre en cuanto se refiere a la vida sobrenatural y la necesidad de su total dependencia de Cristo; pero declara igualmente la positiva voluntad de Cristo de hacer al hombre vivir de su misma vida.
Por eso el cristiano no debe desconfiar nunca; los recursos que no tiene en sí los encuentra en Cristo, y cuanto más experimenta la verdad de sus palabras: «sin mí no podéis hacer nada» (ib. 5), tanto más confía en su Señor que quiere ser todo para él. El bautismo y la inserción en Cristo que él produce son dones gratuitos; pero toca al cristiano vivirlos manteniéndose unido a Cristo por medio de la fidelidad personal, como indica la expresión tantas veces repetida: «permaneced en mí». El grande medio para permanecer en Cristo es que sus palabras permanezcan en el creyente (ib. 7) mediante la fe que le ayuda a aceptarlas y el amor que se las hace poner en práctica.
Entre las palabras del Señor hay una de especial importancia que se recuerda en la segunda lectura (1 Jn 3, 18-24): «su precepto es que... nos amemos mutuamente» (ib. 23). El ejercicio de la caridad fraterna es la señal distintiva del cristiano, precisamente porque atestigua su comunión vital con Cristo; pues es imposible vivir en Cristo, cuya vida es esencialmente amor, sin vivir en el amor y producir frutos de amor. Y como Cristo ha amado al Padre y en él ha amado a todos los hombres, así el amor del cristiano para con Dios tiene que traducirse en amor sincero para con los hermanos.
Por eso San Juan encarga con tanto ardor: «Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad» (ib. 18). Quien de esta manera ama al prójimo —amigos y enemigos— no tiene nada que temer delante de Dios, no porque sea impecable, sino porque Dios, «que es mejor que nuestro corazón y todo lo conoce» (ib. 20), en vista de su caridad para con los hermanos le perdonará con gran misericordia todos los pecados.
<<¡Oh, Verdad! Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que está en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y para evitar que alguno pudiera pensar que el sarmiento puede producir algún fruto, aunque escaso, después de haber dicho que éste dará mucho fruto, no dice que sin mí, poco podéis hacer, sino que dijo: Sin mí nada podéis hacer. Luego, sea poco, sea mucho, no se puede hacer sin Aquel sin el cual no se puede hacer nada. Y si el sarmiento no permanece unido a la vid, no podrá producir de suyo fruto alguno.
Estando unidos a ti ¿qué puedo querer sino aquello que no es indigno de Cristo?
Queremos unas cosas por estar unidos a Cristo y queremos otras por estar aún en este mundo... Sólo entonces permanecen en nosotros sus palabras, cuando cumplimos sus preceptos y vamos en pos de sus preceptos. Pero cuando sus palabras están sólo en la memoria, sin reflejarse en nuestro modo de vivir, somos como el sarmiento fuera de la vid, que no recibe savia de la raíz>>. (S. AGUSTÍN, In Jn, 81, 3-4).
CICLO C
«Señor, haz que nos amemos los unos a losotros, como tú nos has amado» (Jn 13, 34)
Hoy se propone de nuevo a nuestra meditación el misterio pascual en todo su conjunto: desde la pasión de Cristo hasta su glorificación, desde la presencia y el influjo del Resucitado en la Iglesia hasta la participación de ésta en su gloria.
El Evangelio (Jn 13, 31-35) se refiere al momento en que, después de haber anunciado la traición de Judas, Jesús habla de su glorificación como de una realidad ya presente, vinculada a su pasión: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre, y Dios ha sido glorificado en él» (ib. 31). El contraste es fuerte, pero sólo aparente; en efecto, aceptando ser traicionado y entregado a la muerte por la salvación de los hombres, Jesús cumple la misión que había recibido del Padre, y esto es precisamente el motivo de su glorificación. Por eso la considera ya comenzada, como ya lo está la gloria que dará a Dios con su muerte redentora.
La pasión primero y luego la glorificación separarán a Jesús de sus discípulos, pero antes de dejarlos les asegura su presencia invisible en el amor. El seguirá estando en medio de ellos mediante el amor con que los ha amado y que les deja en herencia para que lo vivan y lo encuentren en sus relaciones mutuas. «Un precepto nuevo os doy. que os améis los unos a los otros: como yo os he amado, así también amaos mutuamente» (ib. 35).
El amor mutuo, modelado sobre el amor del Maestro, aún más, nacido de él, asegura a la comunidad cristiana la presencia de Jesús, de la cual es señal. Al mismo tiempo es el distintivo de los verdaderos cristianos: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos» (ib. 35).
De esta manera la vida de la Iglesia comenzó sostenida por una fuerza de cohesión y de expansión absolutamente nueva y de extraordinario poder, en cuanto basada no sobre el amor humano que es siempre frágil y defectible, sino sobre el amor divino: el amor de Cristo revivido en las relaciones mutuas de los creyentes.
Un tal amor es el secreto del celo incansable de Pablo y de Bernabé de que habla hoy la primera lectura (He 14. 20b-27). Los viajes se suceden: después de haber fundado nuevas Iglesias, los dos vuelven a visitarlas para exhortar a los discípulos a «permanecer firmes en la fe» (¡b 22); en cada Iglesia eligen y ordenan presbíteros parten para evangelizar a otros pueblos y luego vuelven a Antioquía donde dan cuenta a la comunidad de «cuanto había hecho Dios con ellos» (ib. 27).
El amor de Cristo que los sostiene y la certeza de que él obra en ellos y con ellos, no los dispensa de las tribulaciones, como tampoco estaban exentas de ellas las nuevas cristiandades ni tampoco lo está la Iglesia de hoy, pues «por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios» (ib. 22).
Para animar a la Iglesia en su camino, Juan (Ap 21, 1-5; 2.a lectura) le hace entrever la gloria de la Jerusalén celeste —la Iglesia triunfante— que se presenta «ataviada como una esposa que se engalana para su esposo», Cristo. Ella será «el tabernáculo de Dios entre los hombres» (ib. 2.3), donde el Hijo de Dios pondrá su morada permanente, ya no rechazado como sucedió en el tiempo, sino acogido por todos los elegidos como su Señor y Consolador. Entonces él «enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más» (ib. 4).
Con su muerte y resurrección Jesús ha santificado el dolor y la muerte, pero no los ha eliminado; pero en la vida eterna, donde los hombres serán asociados plenamente a la gloria de su resurrección, «ya no habrá duelo, ni gritos, ni trabajo»(ib.). Todo será renovado en la gloria y en el amor rje Jesús resucitado.
<<¡Oh Cristo, nuestra Pascua!, por ti los hijos de la luz amanecen a la vida eterna, los creyentes atraviesan los umbrales del Reino de los cielos; porque en tu muerte y resurrección hemos resucitado todos. Por este misterio, inundado de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría>>.(Cfr. Misal
Romano, Prefacio pascual, II). (1
<<Nuestro Señor Jesucristo declara que da a sus discípulosun mandato nuevo de amarse unos a otros... ¿Por qué puesel Señor lo llama nuevo, cuando se conoce su antigüedad? ¿Tal vez será nuevo porque, despojándonos del hombre viejo, nos ha vestido del hombre nuevo? El hombre que oye, o mejor, el hombre que obedece, se renueva no por una cosa cualquiera, sino por la caridad, de la cual para distinguirla del amor carnal añade: como yo os he amado...
Este amor, nos renueva para ser hombres nuevos, herederos del Nuevo Testamento y cantores del nuevo cántico. Este amor... renovó ya entonces a los justos de la antigüedad, a los patriarcas y profetas, como renovó después a los apóstoles, y es el que también ahora renueva a todas las gentes; y el que de todo el género humano, difundido por todo el orbe, forma y congrega un pueblo nuevo, cuerpo de la nueva Esposa de los Cantares.(S. AGUSTÍN, In Jn, 65, 1).
28. LA HUMILDAD DE MARÍA
«¡Oh María!, el Señor ha mirado tu humildad y ha hecho en ti maravillas» (Le 1, 48-49).
1. «No es difícil —dice San Bernardo— ser humildes en el silencio de una vida oscura, pero es raro y verdaderamente hermoso conservarse tales en medio de los honores» (Sup. «Missus» 4, 9). María Santísima fue ciertamente la mujer más honrada por el Señor, la más elevada sobre las criaturas, y sin embargo, ninguna se ha rebajado y humillado tanto como ella. Se diría que parece existir una porfía entre Dios y María: cuanto más la ensalza Dios más se oculta María en su humildad.
El ángel la saluda «llena de gracia» y María «se turba» (Le 1, 28-29). Explica San Alfonso: «Se turbó porque, siendo tan humilde, aborrecía toda alabanza propia y deseaba que sólo Dios fuese alabado» (Las glorias de María, I!, 1, 4).
El ángel le revela la sublime misión que le ha confiado el Altísimo y María se declara «esclava del Señor» (Le 1, 38). Su mirada no se detiene ofuscada en el honor inmenso que redundará en su persona por haber sido escogida entre todas las mujeres para ser Madre del Hijo de Dios; sino que contempla extasiada el misterio infinito de un Dios que quiere encarnarse en el seno de una pobre criatura. Si Dios quiere descender a tal profundidad como es hacerse hijo suyo, ¿hasta dónde tendrá que descender y abajarse su pobre esclava? Cuanto más comprende la grandeza del misterio, la inmensidad del don divino, más se humilla, ocultándose en su nada.
Idéntica actitud sorprendemos en la Virgen cuando Isabel la saluda: «bendita entre todas las mujeres» (ib. 42). María no se extraña al oír estas palabras porque ya es Madre de Dios, sin embargo, queda fija y como clavada en su profunda humildad: todo lo atribuye al Señor, cuya misericordia ensalza, confesando la bondad con que «ha mirado la bajeza de su esclava» (ib. 48).
Dios ha obrado en ella grandes cosas: lo sabe, lo reconoce, pero en lugar de gloriarse en su grandeza, todo lo dirige puramente a la gloria de Dios. Con razón exclama San Bernardo: «Así como ninguna criatura después del Hijo de Dios ha sido elevada a una dignidad y gracia iguales a María, del mismo modo ninguna ha descendido tanto en el abismo de la humildad» (4 Serm. fest. B.V.M. 3, 3).
Este debe ser el efecto que deben producir en nosotros las gracias y los favores divinos: hacernos siempre más humildes siempre más conscientes de nuestra nada.
2.«Si te es imposible imitar el candor y la belleza de María —dice San Bernardo— imita al menos su humildad. Una virtud verdaderamente gloriosa es la virginidad pero no es necesaria como la humildad; la primera nos fue propuesta bajo la forma de una invitación: "quien pueda entender que entienda"; la segunda nos fue ¡m. puesta como un precepto absoluto: "Si no os hiciereis como niños no entraréis en el reino de los cielos"; lavirginidad será premiada, pero la humildad nos es exigida; sin la virginidad podemos salvarnos, pero sin la humildad es imposible la salvación. Sin la humildad, la misma virginidad de María habría desagradado a Dios. Agradó al Señor María por su virginidad; pero llegó a ser Madre por su humildad» (Sup. «Missus», 1, 5).
Las cualidades y las dotes más hermosas, hasta la penitencia, la pobreza, la virginidad, el apostolado, la misma vida consagrada a Dios, incluso el sacerdocio, son estériles e infecundas si no están acompañadas por una humildad sincera; más aún, sin la humildad pueden ser un peligro para el alma que las posee. Cuanto más encumbrado es el puesto que ocupamos en la viña del Señor, cuanto más elevada es la vida de perfección que profesamos, cuanto más importante es la misión que Dios nos ha confiado, más necesidad tenemos de vivir fuertemente radicados en la humildad. Así como la maternidad de María —al decir de San Bernardo— fue el fruto de su humildad, del mismo modo la fecundidad de nuestra vida interior, de nuestro apostolado, dependerá y estará en proporción con la humildad.
En efecto, sólo Dios puede realizar en nosotros y por medio de nosotros obras maravillosas, pero no las hará si no nos ve sincera y profundamente humildes. Sólo lahumildad es el terreno fértil y apto para que fructifiquen los dones del Señor; por otra parte siempre será la humildad quien haga descender sobre nosotros la gracia y los favores de Dios. «No hay nada —dice Santa Teresa— que así le haga rendir como la humildad; ésta le trajo del cielo en las entrañas de la Virgen» (Camino, 16, 2).
<<Bella es la mezcla de virginidad y de humildad, y no poco agrada a Dios aquella alma en quien la humildad engrandece a la virginidad y la virginidad adorna a la humildad. Mas ¿de cuánta veneración te parece será digna aquella cuya humildad engrandece la fecundidad y cuyo parto consagra la virginidad?
Con que si María no fuera humilde, no reposara sobre ella el Espíritu Santo; y si no reposara sobre ella, no concibiera por virtud de El... y aunque por la virginidad agradó a Dios, pero concibió por la humildad.
Dichosa en todo María, a quien ni faltó la humildad ni la virginidad. Singular virginidad la suya, no violada, sino honrada por la fecundidad; no menos ilustre humildad, no disminuida, sino engrandecida por su fecunda virginidad; y enteramente in comparable fecundidad, que la virginidad y humildad juntas acompañan. ¿Cuál de estas cosas no es admirable? ¿Cuál no es incomparable? ¿Cuál no es singular?
Maravilla será si, ponderándolas, no dudas cuál juzgarás más digna de tu admiración: si será más estupenda la fecundidad en una virgen o la integridad de una madre; su dignidad por el fruto de su castísimo seno, o su humildad, con dignidad tan grande; sino que ya, sin duda, a cada una de estas cosas deben preferirse todas juntas, siendo incomparablemente más excelencia y más dicha haberlas tenido todas que precisamente alguna>>.(S. BERNARDO, Super «Missus», I, 5-9).
<<¡Oh María!, quien te mira queda confortado en todos sus dolores, tribulaciones y penas, y sale vencedor de toda tentación. Quien no sabe lo que es Dios, recurra a ti, ¡oh María! Quien no halla misericordia en Dios, recurra a ti, ¡oh María! Quien no tiene conformidad de voluntad, recurra a ti, ¡oh María! Quien se siente desfallecer, recurra a ti que eres toda forleza y poder. Quien se halla envuelto en continua lucha, recurra a ti que eres mar pacífico... Quien se ve tentado... recurra ati, que eres madre de humildad, y no hay cosa que tan lejos arroje al demonio como la humildad. Acuda a ti, acuda a y ¡oh María!>> (STA. MARÍA MAGDALENA DE PAZZiS, l Coloquio).
29. LA FE DE MARÍA
«Dichosa tú, María, que creíste que se cumplirían en ti las cosas dichas por el Señor»(Le 1, 45).
1.La Iglesia, haciendo suyas las palabras de Isabel, dirige" a María esta bellísima alabanza: «Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán en ti las cosas que el Señor te ha dicho» (Le 1, 45). Grande fue la fe de la Virgen que creyó sin dudar el mensaje del ángel que le anunciaba cosas admirables e inusitadas. Creyó, obedeció, y, como afirma el Concilio, refiriendo palabras de los antiguos Padres, creyendo y obedeciendo «fue causa de la salvación propia y de la del género humano entero... Lo que ató la virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe» (LG 56).
Fiada en la palabra de Dios, María creyó que sería madre sin perder la virginidad; creyó —ella tan humilde— que sería verdadera Madre de Dios, que el fruto de su seno sería realmente el Hijo del Altísimo. Se adhirió con plena fe a cuanto le fue revelado, sin dudar un instante frente a un plan que venía a trastornar todo el orden natura! de las cosas: una madre virgen, una criatura Madre del Creador. Creyó cuando el ángel le habló, pero continuó creyendo aún cuando el ángel la dejó sola, y se vio rodeada de las humildes circunstancias de una mujer cualquiera que está para ser madre.
«La Virgen —dice San Bernardo—" tan pequeña a sus ojos, no fue menos magnánima respecto a su fe en las promesas de Dios: ni la menor duda sobre su vocación a este incomparable misterio, a esta maravillosa mudanza, a este inescrutable sacramento, y creyó firmemente que llegaría a ser la verdadera Madre del Hombre-Dios» (De duod. praer. B.V.M. 13).
La Virgen nos enseña a creer en nuestra vocación a la santidad, a la intimidad divina; hemos creído en ella cuando Dios nos la ha revelado en la claridad de la luz interior confirmada por la palabra de su ministro; pero hemos de creer también en ella cuando nos encontramos solos, en las tinieblas, en las dificultades que pretenden trastornarnos, desanimarnos. Dios es fiel y no hace las cosas a medias: Dios llevará a término su obra en nosotros con tal que nosotros nos fiemos totalmente de él.
2. «También la bienaventurada Virgen —afirma el Concilio— avanzó en la peregrinación de la te... una fe sin mezcla de duda alguna» (LG 58. 63), pero al fin y al cabo fe. Muy lejos estaría de la verdad quien pensase que los misterios divinos fueron totalmente manifiestos a la Virgen y que la divinidad de su Jesús fuese para ella tan evidente que no tuviese necesidad de creer.
Exceptuada |a Anunciación y los hechos que rodearon el nacimiento de Cristo, no encontramos en su vida manifestaciones sobrenaturales de carácter extraordinario. Ella vive de pura fe, exactamente como nosotros, apoyándose en la palabra de Dios.
Los mismos divinos misterios que en ella y en torno suyo se verifican, permanecen habitualmente envueltos en el velo de la fe y toman al exterior el giro común a las varias circunstancias de la vida ordinaria; más aún: frecuentemente se ocultan bajo aspectos muy oscuros y desconcertantes. Así por ejemplo, la extrema pobreza en que nació Jesús, la necesidad de huir al destierro para salvarle a él —Rey del cielo— de ¡a furia de un rey de la tierra, las fatigas para procurarle lo estrictamente necesario y, a veces, hasta la falta de eí|0 Pero María no dudó jamás de que aquel Niño débil e impotente, necesitado de cuidados maternos y de defensa como cualquier otro niño, fuese el Hijo de Dios. Creyó siempre, aun cuando no entendía el misterio.
Así fuepor ejemplo, en la repentina desaparición de Jesús cuando, a la edad de doce años, se quedó en el templosin ellos saberlo. San Lucas advierte que cuando el Niño explicó el motivo alegando la misión que le había confiado el Padre celestial, María y José «no comprendieron lo qué les decía» (Le 2, 50).
Si María sabía con certeza qué Jesús era el Mesías, no sabía, sin embargo, el modo cómo cumpliría su misión; de ahí que por el momento no entendió la relación que había entre su permanencia en el templo y la voluntad de Dios. Con todo, no quiso saber más: sabía que Jesús era su Dios y esto le bastaba; estaba segura, totalmente segura de él.
El alma de fe no se detiene a examinar la conducta de Dios y, aun no comprendiendo, se lanza a creer y a seguir ciegamente las disposiciones de la voluntad divina. Algunas veces en nuestra vida espiritual nos detenemos porque queremos entender demasiado, indagar demasiado los designios dé Dios sobre nuestra alma; no, el Señor no nos pide entender, sino creer con todas nuestras fuerzas.
<<¡Oh Virgen soberana!.. Vos sois bienaventurada (Le I, 46), porque creísteis, como dijo vuestra prima; y sois bienaventurada, porque trajisteis en vuestro vientre al Salvador; y mucho más bienaventurada, porque oísteis su palabra y la guardasteis.
También sois bienaventurada con las ocho bienaventuranzas que vuestro Hijo predicó en el Monte (Mt 5, 3); sois pobre de espíritu, y es vuestro el reino de los cielos; sois mansa, y poseéis la tierra de los vivos; llorasteis los males del mundo, y así sois consolada; tuvisteis hambre y sed de justicia, y ahora estáis harta; sois misericordiosa, y alcanzasteis misericordia; sois pacífica, y así por excelencia sois hija de Dios; so¡s limpia de corazón, y ahora estáis viendo claramente a Díos; padecisteis persecuciones por la justicia, y ahora es nuestro el reino de los cielos, como reina suprema de todos sus moradores.
¡Oh Reina soberana! Gozóme que seáis bienaventurada por tantos títulos. ¡Oh, si todas las naciones del ¡fc/fiündo se convirtiesen a vuestro Hijo, y os llamasen con grande ¡¡¡¡fe bienaventurada; imitando aquí vuestra vida, y gozando des-I pues de vuestra gloria!>> (L. DE LA PUENTE, Meditaciones, II, 12, 3).
<<¡Oh María!, creyendo al ángel que te aseguraba que, sin cesar de ser virgen serías madre del Señor, trajiste al mundo la salvación. Tu fe abrió a los hombres el paraíso...
¡Oh Virgen!, tú tuviste mayor fe que todos los hombres y que todos los ángeles. Veías a tu Hijo en el establo de Belén. y creías que era el Creador del mundo. Lo veías huir de Herodes, y- no dejabas de creer que era el Rey de los reyes( Lo viste nacer, y creías que era eterno. Lo viste pobre, necesitado de alimento, y sin embargo creías que era el Señor del mundo; reclinado sobre la paja, y creías que era omnipolenlo! Viste que no hablaba y creíste que era la Sabiduría Infinita Lo escuchabas llorar, y creías que él era el gozo del paraíso. Lo viste en su muerte vilipendiado y crucificado, pero aunque vaciló la fe de los demás, la tuya permaneció firme creyendo que él era Dios.:.
Virgen santa, por los merecimientos de tu grande fe con sigúeme la gracia de una fe viva: «¡Señora, aumenta en noso^ tros la fe!»(S. ALFONSO M. DÉ LIGORIO, Las glorias do María, íl, 3. 4).
:
30. LA ESPERANZA DE MARÍA
«Salve, Reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, salve».
1. María «sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de él esperan y reciben la salvación... Con ella, excelsa Hija de Sien, tras larga espera de la promesa, se cumple la plenitud de ¡os tiempos y se inaugura |a nueva Economía» (LG 55).
Con estas palabras presenta él Concilio a María en quien se compendian todas las esperanzas de Israel; todos los anhelos y los suspiros de los profetas vuelven a resonar en su corazón alcanzando una intensidad hasta entonces desconocida que apresura su cumplimiento. Nadie esperó la salvación tanto como ella, y en ella precisamente comienzan a cumplirse las divinas promesas.
En el Magníficat —canto que brotó del corazón de María al encontrarse con su prima Isabel— nos encontramos con una expresión que revela de manera particular la actitud interior de la Virgen: «Ensalza mi alma al Señor... porque él ha fijado su mirada en la humildad de su sierva» [Le 1, 46. 48).
Eran estas palabras, en el acto que María las pronunciaba, la declaración de las «grandes cosas» que Dios había obrado en ella; pero, consideradas en el cuadro de su vida, nos manifiestan el constante movimiento de su corazón que, desde el conocimiento perfecto de su nada, sabía arrojarse en brazos de Dios con la más intensa esperanza en su socorro.
Nadie mejor que María tuvo la ciencia concreta y práctica de la propia nada: ella sabe bien que todo su ser, tanto natural como sobrenatural, volvería a caer irrevocablemente en la nada, si Dios no la sostuviese en todo momento. Sabe que todo lo que es y todo lo que tiene no es suyo, sino de Dios, puro don de su liberalidad.
La gran misión, los extraordinarios privilegios del Altísimo, de ningún modo le impiden ver y sentir su «bajeza». Pero esto, lejos de desalentarla y desanimarla —como nos acaece frecuentemente a nosotros cuando constatamos nuestra nulidad y miseria, le sirve de punto de apoyo para arrojarse en Dios con un rápido movimiento de esperanza. Antes bien, cuanto más conciencia tiene de su nada y de su impotencia, tanto más se eleva su alma en la esperanza; precisamente porque, verdadera pobre de espíritu,no tiene confianza alguna en sus recursos, en su capacidad, en sus méritos.
María coloca en solo Dios toda su confianza y Dios, que «rechaza vacíos a los ricos y llena de bienes a los necesitados» (Le 1, 53), ha saciado su hambre, ha escuchado sus esperanzas, no sólo llenándola de sus dones, sino entregándosele de la manera más perfecta y cumpliendo en ella las esperanzas de su pueblo.
2. La esperanza de María fue verdaderamente roqueñaa y total aun en los momentos más difíciles y oscuros de su vida. Cuando José, habiendo notado en ella las señales de una maternidad cuyo origen ignoraba, pensaba en «abandonarla secretamente» (Mt 1, 19), María intuyó el estado de ánimo de su purísimo esposo, intuyó |as dudas que podrían cruzar su mente y el peligro en que ella estaba de ser abandonada, y, sin embargo, llena de esperanza en el socorro divino, no quiso en modo alguno descubrirle lo que le había revelado el ángel, sino que se abandonó completamente en las manos de Dios.
«En el silencio y en la esperanza será vuestra foitaleza» (Is 30, 17), ha dicho el Espíritu Santo por boca de Isaías, y esta sentencia tiene aquí su más bella realización en la conducta de María. Calla sin tratar de justificarse frente a José; calla porque está llena de esperanza én Dios y está plenamente segura de su ayuda.
El silencio y la esperanza le permiten apoyarse totalmente en Dios, y así, fuerte, con la fortaleza del mismo Dios, permanece serena y tranquila en una situación por extremo difícil y delicada. Por lo demás, toda su vida fué un continúo ejercicio de esperanza heroica.
Cuando en los treinta años trascurridos en Nazaret Jesús aparecía niño, muchacho, hombre como todos los demás y ninguna señal' exterior indicaba que habría de ser el Salvador del mundo, María no cesó de creer y de esperar en el cumplimiento de las divinas promesas.
Cuando comenzaron las persecuciones contra el Hijo, cuando fue apresado, procesado, crucificado y todo parecía ya terminado, la esperanza de María permaneció intacta, aún más, se agigantó dándole la fuerza de seguir firme «junto a la cruz de Jesús» (Jn 19, 25).
¡Qué pobre es nuestra esperanza frente a la esperanza de María! No sabiendo estar totalmente seguros de la ayuda divina, nos acucia la necesidad de recurrir a tantos pequeños expedientes personales para procurarnos alguna seguridad, algún apoyo humano; pero, como todo lo que es humano e incierto, permanecemos siempre agitados e inquietos.
La Virgen con su silencio y con su esperanza nos señala el único camino de la verdadera seguridad, de la serenidad y de la paz interior aun en medio de las situaciones más difíciles: el camino de la total confianza en Dios: «En ti, oh Señor, he esperado, no seré confundido para siempre» (Te Deum).
<<¡Oh María!, era tan excelsa tu esperanza que podías repetir con el santo rey David: «pongo én el Señor mi refugio» (Ps 73, 28)... Tú, apartada enteramente de los afectos del mundo... no confiando en las criaturas ni en tus méritos, sino apoyándote únicamente en la gracia divina, adelantaste siempre en el amor de tu Dios...
De ti ¡oh María!, debemos aprender a confiar en Dios, especialmente en lo que toca a nuestra salvación eterna... desconfiando en absoluto de nuestras fuerzas, pero repitiendo: «todo lo puedo en aquel que me conforta» (Fp 4, 13) Señora mía santísima, tú eres la Madre de la santa esperanza... ¿Qué otra esperanza, pues, voy yo buscando?
Y confío tanto que, si mi salvación estuviese en mi mano, la pondría igualmente en tus manos, ya que más me fío de tu misericordia y protección que de todas mis obras. Madre y esperanza mía, no me abandones... Todos se olvidan de mí, pero no me olvides tú, Madre del Dios omnipotente. Di a Dios qué yo soy tu hijo, dile que tú me defiendes y seré salvo...
¡Oh María! Yo me fío de ti; en esta, esperanza vivo y en esta esperanza quiero y espero morir, repitiendo siempre: mi pica esperanza es Jesús, y después de Jesús, María>>. (S. ALFONSO MARÍA DE LIGORIO, Las glorias de María, II, 3, 5;3).
<<¡Oh dulcísima María, suma esperanza mía después de Dios!, habla en mi favor a tu amado Hijo, dile por mí una palabra eficaz, defiende ante él mi causa; consígueme, en su misericordia, lo que anhelo, porque en ti espero, oh única esperanza pifa después de Cristo.
Muéstrateme Madre benigna: que yo sea recibida por el Señor en el sagrado refugio de su amor, en la escuela del Espíritu Santo, porque tú puedes obtenérmelo como ningún otro de tu amado Hijo.
¡Oh Madre fiel!, protege a tu hija, para que se convierta en fruto de amor siempre vivo. crezca en toda santidad, persevere regada por la gracia celetial¡. [S. GERTRUDIS, Ejercicios, 2).
31. LA CARIDAD DE MARÍA
«¡Oh María, llena de gracia! (Le 1, 28), que tu intercesión nos obtenga aumento de amor».
1. «Dios es amor» (1 Jn 4, 16); y María, que en su calidad de Madre estuvo más cercana y unida a Dios que cualquier otra criatura, fue inundada más que ninguna otra de su amor. «Cuanto más una cosa se acerca a su principio —enseña Santo Tomás— tanto más participa de su efecto» (Suma Teológica, III, 27, 5, 3).
María, que el ángel saludó «llena de gracia» (Le 1, 28), está igualmente llena de amor. Pero la plenitud de gracia y de amor en que fue colocada desde el principio, no la dispensó del ejercicio activo y constante de la caridad, como tampoco del de las demás virtudes.
Así nos la presenta el Concilio cuando díce: «La Bienaventurada Virgen.., cooperó, en forma del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la restauración de lá vida sobrenatural dé las almas» (LG 61), y repetidas veces la señala como especial modelo de caridad.
También para María, como para los demás hombres, esta vida fueel «camino» en el cual se debe siempre progresar en la caridad; también a ella, como a nosotros, le fue demandada su personal correspondencia a la gracia. Y el gran mérito de María consistió precisamente en haber correspondido con la máxima fidelidad a los inmensos dones recibidos.
Ciertamente que los privilegios de su concepción inmaculada, del estado de santidad en que nació y de su maternidad divina fueron puros dones de Dios; con todo, bien lejos dé recibirlos pasivamente—al modo que un cofre recibe los objetos preciosos que en él se depositan —los recibió como una persona libre, capaz de adherirse con su propia voluntad a los favores divinos madlante una plena correspondencia a la gracia.
Santo Tomas enseña que aunque María no pudo merecer la Encarnación del Verbo, sin embargo, mereció —mediante la gracia recibida— aquel grado de santidad que la hizo digna Madre de Dios (Suma Teológica, 111, 2, 11, 3), y lo mereció precisamente con su libre colaboración a la gracia.
María es, en el sentido más pleno de la palabra, la <Virgen fiel», que supo negociar al ciento por uno los talentos recibidos de Dios. A la plenitud de la gracia otorgada por Dios correspondió la plenitud de su fidelidad.
2. «Amarás al Señor, tu Dios, con todo cu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente» (Le 10, 27). El mandamiento del Señor tiene su plena realización en María, que siendo perfectamente humilde y por eso del todo vacía de sí misma y libre de iodo egoísmo y de cualquier apego a las criaturas, pudo emplear verdaderamente todas sus fuerzas en el amor do Dios.
El Evangelio nos la presenta así, siempre orientada hacia el Señor. La voluntad divina, aunque oscura y misteriosa, la encuentra siempre pronta y en acto de perfecta adhesión; el fíat pronunciado en la Anunciación es la actitud constante de su corazón consagrado del todo al Amor (LG 62).
La pobreza de Belén, la huida a Egipto, la vida humilde y laboriosa de Nazaret, la despedida de Jesús para darse a la vida apostólica y la soledad consiguiente en que ella queda, el odio y las luchas que se desencadenan contra su Hijo, el doloroso camino del Calvario, son otras tantas etapas de su caridad que sin cesar acepta y se entrega, comprometiéndola cada vez más intensamente en la misión de «esclarecida Madre del divino Redentor, y [de] generosa colaboradora entre todas las criaturas y de humilde esclava del Señor» (LG 61).
María vive su maternidad divina en un acto de constante entrega a la voluntad del Padre y a la misión de su hijo; no conoce titubeos ni reservas, no pide nada para sí. Un día en que deseaba verle y hablarle, se oyó decir: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?... Quienquiera que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre» (Mt 12, 48. 50).
María acogió en su corazón |a austera respuesta y con mayor amor que antes continuó viviendo la voluntad divina que le pedía tan grande renuncia. Sacrificando la alegría, tan legítima y santa, de gozar de su Hijo, le estaba doblemente unida, pues estaba fundida con él en Un único acto de oblación a la voluntad del Padre. De esta manera nos enseña María que el verdadero amor y la auténtica unión con Dios no consiste en los consuelos espirituales, sino en la perfecta conformidad a su divino querer.
<<¡Oh María!, tú eres llena de gracia. El Espíritu Santo, lejos He hallar en ti el menor obstáculo al desarrollo de la gracia, ha encontrado siempre tu corazón de una docilidad maravillosa a sus inspiraciones. Por eso tu corazón está inmensamente dilatado por la caridad.
¡Qué alegría debe haber probado Jesús al sentirse tan amado por ti, su madre! Después de la alegría incomprensible que le venía de la visión beatífica y de la mirada de infinita complacencia con que el Padre lo contemplaba, nada le hacía gozar tanto como tu amor, oh María. Con él se sentía sobreabundantemente compensado de la indiferencia de quienes no lequerían recibir, y encontraba en tu corazón virgen un hogar de amor incesante que él mismo avivaba constantemente con sus miradas divinas y con la gracia interior del Espíritu...
Tú recibiste del Padre el más perfecto corazón de madre; un corazón en que no se halló jamás el más mínimo rastro de egoísmo Es una maravilla de amor, un tesoro de gracias: gratia plena Tu corazón ha sido forjado no sólo para Cristo... sino también en beneficio de su Cuerpo místico...
Tú abrazas en un único amor a Cristo y a nosotros sus miembros... Las almas que té son devotas obtienen de ti un amor purísimo; toda su vida es como un reflejo de la tuya... Tu deseo es hacer partícipes, a cuantos te pertenecen, del amor que te anima>>.(C. MARMION, Consagración a la SS, Trinidad, 28).
<<¡Oh, María! ¿Quién eres tú, destinada a ser madre? ¿Cómo lo has merecido?... ¿Cómo nacerá de ti quien te hizo?... Eres virgen, eres santa, has hecho un voto: mucho es lo que has merecido; pero es mucho más lo que recibiste... Nace en ti, quien te hizo, nace de ti aquel por quien fuiste hecha, aquel por quien fue hecho el cielo y la tierra, por quien fueron hechas todas las cosas. El Verbo de Dios se hace carne en ti, recibiendo la carne, no perdiendo la divinidad. El Verbo se une a la carne... y el tálamo de tan maravilloso connubio es tu vientre...>> (S. AGUSTÍN, Sr. 291, 6).
<<La Virgen María fue más dichosa recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de Cristo... Tampoco hubiera aprovechado nada el parentesco material a María si hb hubiera sido más feliz por llevar a Cristo en su corazón que en su carne... Por esto es por lo que María es más; laudable y más dichosa madre de Cristo, según la sentencia: Quien hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre (Mt 12, 50). María, por tanto, haciendo la voluntad de Dios, es, sólo madre de Cristo corporalmente, pero espiritualmente es también madre y hermana>>.(S. AGUS TIN, De s. virg., II, 3-5).
32. MARÍA Y LOS HOMBRES
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.
1. María, dice el Concilio, «se consagró totalmente a sí misma ...a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la Redención con él y bajo él» (LG 56). La caridad de que estaba llena, la llevaba a darse, con un mismo acto, a Cristo, su Hijo y su Dios, y a la salvación de los hombres. El mismo amor que la une al Hijo la impulsa hacia aquellos que él considera sus hermanos, «a cuya generación y educación coopera con materno amor» (LG 63).
Tal es la propiedad del verdadero amor de Dios: antes que encerrar en sí misma al alma que lo posee, la abre para que pueda difundir a su alrededor la riqueza que la caridad en ella ha acumulado. Esta fue la característica de la caridad de María; abrasada enteramente de amor por su Dios, totalmente recogida en la contemplación amorosa de los misterios divinos realizados en ella y a su alrededor, no es su recogimiento un obstáculo para ocuparse del prójimo, sino que, en cualquier circunstancia, siempre la vemos atenta' y abierta a las necesidades de los otros.
Aún más, sur misma riqueza interior la impulsa a querer comunicar a los demás los grandes tesoros que ella posee. En esta actitud nos la presenta el Santo Evangelio cuando, inmediatamente después de la Anunciación, se pone en camino «presurosamente» (Le 1, 39) para trasladarse a donde se encontraba Isabel.
Muy grato le hubiera sido permanecer en Nazaret adorando, en la soledad y en silencio al Verbo divino encarnado en sus entrañas, pero el ángel le ha anunciado la próxima maternidad de su anciana prima y esto le basta para juzgarse obligada a r a ofrecerle sus humildes servicios.
Se puede, por lo mismo, afirmar que el primer acto que la Virgen realizaapenas hecha Madre de Dios, fue precisamente un actode caridad para con el prójimo. Dios se le ha dado como Hijo, y María, que se entregó a él como «esclava», haquerido darse también como «esclava» al prójimo. Aquí mejor que en ninguna otra ocasión, es evidente la estrecha unión que hay entre el amor de Dios y el del prójimo. Al sublime acto de amor con que, pronunciando su «fíat», María se entregaba totalmente al Señor, corresponde su' acto de caridad para con Isabel.
2. En el nacimiento de Jesús sucede también algoparecido: María contempla extasiada a su Hijo divino pero esto no le impide ofrecerle a la adoración de los pastores. He aquí la suprema caridad de María hacia los hombres: darles su Jesús apenas le ha sido dado a ella; no quiere gozarle sola, sino que todas las criaturas le gocen.
Y del mismo modo que ahora lo presenta a los pastores y a los Magos que vienen a adorarle, así un día lo presentará a los verdugos a quienes es entregado para crucificarle. Jesús es todo para María, y María, en su caridad, no duda en inmolarlo por la salvación de los hombres. ¿Puede pensarse en una caridad mayor ni más generosa? Después de Jesús nadie ha amado a los hombros tanto como María.
Otro aspecto de la caridad de María hacia el prójimo es su gran delicadeza. Cuando, después de tres días de angustiosa búsqueda halla a Jesús en el templo, la Virgen, que tanto había sufrido a causa de la pérdida repentina, sabe esconder su dolor tras el de José: «He aquí que tu padre y yo te andábamos buscando» (Le 2, 48). Su delicada caridad hacia ell esposo le hace sentir tan profundamente su dolor que le antepone al suyo propio, que, ciertamente, fue muy grande.
En las bodas de Cana, otro rasgo de la delicadeza de María: mientras que todos los otros están distraídos en el festín, sólo ella, tan recogida, se da cuenta del apuro de los esposos por la falta de vino, y provee de un modo tan delicado que el asunto pasa desapercibido hasta para el jefe del banquete.
María nos enseña que cuando el amor para con Dios esplenamente perfecto, florece sin más en un amor generoso para con el prójimo, pues, como dice la Escritura, tenemos un solo mandamiento: «quien ama a Dios ame también a su hermano» (1 Jn 4, 21).
Si nuestras relaciones con el prójimo son poco caritativas, poco atentas y solícitas para con las necesidades de los otros, debemos concluir que nuestro amor hacia Dios es todavía muy débil.
<<¡Oh Virgen María! Tú fuiste aquel campo dulce donde fue sembrada la semilla de la Palabra del Hijo de Dios... En este bendito y dulce campo el Verbo de Dios, injertado en tu carne. hizo como la simiente que se echa en la tierra, que con el calor del sol germina y produce flores y frutos... Así verdaderamente lo hizo por el calor y el fuego de la divina caridad que Dios tuvo a la generación humana, echando la simiente de su palabra en tu campo, oh María. ¡Oh feliz y dulce María!, tú nos has dado la flor del dulce Jesús. ¿Y cuándo produjo el fruto esta dulce flor? Cuando fue injertado sobre el árbol de la santísima cruz: porque entonces recibimos vida perfecta...
El Hijo unigénito de Dios, en cuanto hombre, estaba vestido del deseo del honor del Padre y de nuestra salvación y fue tan fuerte este desmesurado deseo que corrió como enamorado, soportando penas, vergüenzas y vituperios, hasta la ignominiosa muerte de cruz... Idéntico deseo estuvo en ti, oh María, que no podías desear más que el honor de Dios y la salvación de la criatura...; tan desmesurada fue tu caridad que de ti misma hubieras hecho escala para poner en la cruz a tu Hijo, si no hubiera tenido otro modo. Y todo esto porque la voluntad del Hijo había quedado en ti.
Haz, ¡oh María!, que no se me borre del corazón, ni de la memoria, ni del alma que he sido ofrecida y dada a ti. Té ruego, pues, que me presentes y me des al dulce Jesús, tuHijo; y ciertamente lo harás como dulce y benigna madre h misericordia. Que yo no sea ingrata ni desagradecida, pues no has despreciado mi petición, sino que la aceptas graciosamente(STA. CATALINA DE SENA, Epistolario, 144, v. 2).
<<Madre admirable, preséntame a tu querido Hijo como esclavo suyo perpetuo, para que, habiéndome él rescatado por media-ción tuya, por mediación tuya me reciba.
Madre de misericordia, concédeme la gracia de obtener |a verdadera Sabiduría de Dios, y ponme para eso en el número de los que tú amas, instruyes, nutres y proteges como hijos y esclavos tuyos.
Virgen fiel, hazme en todo tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la Sabiduría encarnada, Jesucristo tu Hijo, que pueda llegar, por tu intercesión y a ejemplo tuyo, a la plenitud de su edad en la tierra y de su gloria en el cielo.(S. LUIS GRIGNON DE MONTFORT, Tratado de la verdadera devoción)
33. LA ORACIÓN DE MARÍA
«¡Oh María, que has guardado en tu corazón los misterios de tu Hijo!, enséñame a vivir en oración continua» (Le 2, 19. 51).
1. Para comprender algo de la oración de María es necesario tratar de penetrar en el santuario de su unión íntima con Dios. Nadie como ella ha vivido en intimidad con el Señor. Intimidad de madre en primer lugar, ¿quién podrá comprender las estrechas relaciones de María con el Verbo encarnado durante los meses que le llevó en su seno virginal?
«Reflexione —escribe Sor Isabel de la Trinidad— lo que pasaría en el alma de la Virgen cuando, después de la Encarnación, poseía en ella el Verbo encarnado, el Don de Dios. En qué silencio, adoración y recogimiento se sumergiría en el fondo de su alma para estrechar cariñosamente a aquel Dios de quien era su madre» (Epistolario, 158: Obras, p. 562).
María es el santuario que guarda el Santo de los santos: es el sagrario viviente del Verbo encarnado, sagrario todo palpitante de amor, todo sumergido en la adoración. Llevando en sí el «horno ardiente» de caridad, ¿cómo podrá María dejar de quedar toda inflamada? Y cuanto más se inflama en amor, mejor comprende el misterio de amor que en ella se verifica: nadie mejor que María ha penetrado los secretos del Corazón de Cristo; nadie mejor que ella ha sentido |a divinidad de Jesús y sus grandezas infinitas.
De igual modo, nadie mejor que ella ha sentido la necesidad ardiente de darse toda a él, de perderse en él como una débil gota de agua en la inmensidad del océano. He aquí la incesante oración de María: adoración perenne del Verbo humanado que lleva en su seno; profunda unión con Cristo, continuo abismarse en él y transformarse en él por amor; continuo asociarse a los homenajes y alabanzas infinitas que suben del Corazón de Cristo hasta la Trinidad, y continuo ofrecimiento a la Trinidad de estas alabanzas, las únicas dignas de la Majestad divina. Mana vive en la adoración de su Jesús y unida a él en la adoración de la Trinidad.
Un momento hay en el día en que también nosotros podemos participar de un modo más pleno de esta oración de María: es el momento de la comunión eucarística, cuando también a nosotros nos es dado estrechar en nuestro corazón a Jesús vivo y verdadero. ¡Cuánto necesitamos que la Virgen nos enseñe a aprovecharnos de este gran don! Que nos enseñe a abismarnos con ella én Jesús, suyo y vuestro, hasta transformarnos en él; que nos enseñe a asociarnos a las adoraciones que suben del Corazón de Jesús hasta la Trinidad y que les ofrezca con nosotros al Padre para suplir las deficiencias de las nuestras.
2. Desde Belén hasta Nazaret, María vivió por espacio de treinta años en dulce intimidad familiar conJesús. Jesús es siempre su centro de atracción, el centro de sus afectos, de sus pensamientos, de sus cuidados María se mueve en torno a él, le mira, trata de continuo de descubrir nuevos medios de agradarle, para servirle y amarle con la máxima dedicación.
Su voluntad se mueve al unísono con la voluntad de Jesús, su corazón palpita en perfecta armonía con el de él: ella es «partícipe de los pensamientos de Cristo, de sus ocultos deseos, ele tal modo que se puede decir que vivía la vida misma del Hijo» (S. Pío X, Ene. Ad diem ¡llum).
De igual modo que su vida, también su oración continúa siendo cristocéntrica; pero Cristo la lleva a la Trinidad. Ha sido precisamente el misterio de la Encarnación el que introdujo a María en la plenitud de la vida trinitaria; sus peculiarísimas relaciones con las Tres divinas Personas comienzan cuando el ángel le anuncia que será Madre del Hijo del Altísimo y lo será por virtud del Espíritu Santo.
He aquí la Hija amada del Padre, la Esposa del Espíritu Santo, la Madre del Verbo; y estas relaciones no se limitan al período en que María lleva dentro de sí al Verbo encarnado, sino que se extienden a toda su vida. He aquí a María templo de la Trinidad, María que, «después de Jesucristo, y salvando la distancia que existe entre lo finito e infinito, fue también la gran alabanza de gloria de la Santísima Trinidad» (Isabel de la Trinidad, Ult. ejerc. espir., 15: Obras, pp. 242-243).
María se presenta así como el modelo más perfecto de las almas que aspiran a la intimidad con Dios, y es al mismo tiempo su guía más seguro. Ella nos guía a Jesús y nos enseña a concentrar en él todos nuestros afectos, a darnos totalmente a él hasta perdernos y transformarnos en él; pero, por medio de Jesús, nos guía también a la vida de unión con la Trinidad.
También nuestra alma es por la gracia que la adorna templo de la Trinidad, y María nos enseña a vivir en este templo como perennes adoradores de las Personas divinas que allí moran. «Quisiera responder a esa llamada —dice Isabel de la Trinidad— pasando por la tierra como la Virgen, conservando todas esas cosas en mi corazón; sepultándome, por decirlo así, en el fondo de mi alma para desaparecer en la Trinidad que allí mora, transformándome en ella» I (Epistolario, 159: Obras, p. 565). Bajo la guía de María séanos dado vivir en esta actitud de incesante adoración de la Trinidad que habita en nuestra alma.
<<Noche y día te encuentras, ¡oh Virgen fiel!, en profundo silencio, en dulce paz, en oración divina y permanente, inundando tu ser de eterna luz. Tu corazón como un cristal refleja a Dios, Belleza eterna, tu Huésped fiel. Tú, oh María, atraes al cielo. Es el Padre quien te entrega a su Hijo. Serás su Madre.
Con su sombra el Espíritu de Amor te cubre. En ti se hallan ya los Tres. El cielo se abre y adora así el misterio de Dios que en ti, oh Virgen, se hizo carne.
Madre del Verbo, dime tu misterio, cuando Dios se encarnó dentro de ti. Dime cómo viviste en la tierra, sumergida en constante adoración... Madre, guárdame siempre en un estrecho abrazo. Que lleve en mí la impronta de este Dios, iodo amor>>.(ISABEL DE LA TRINIDAD, Composiciones poéticas, 77. 87: Obras, pp. 1040, 1056).
<<¡Oh María!, tú eres la criatura de la atención interior, del perfecto silencio, del perfecto y consumado escuchar. Te has hecho pobre y humilde en el duro trabajo de cada día: has vivido trabajando en el templo, fatigada y cansada en la pobreza de Belén, pobre por los caminos de la tierra; conociste las amarguras y las fatigas del trabajo cotidiano, pero nunca te apartó de la atención interior, del continuo coloquio interior, del silencioso y continuo escuchar. Tú eres, la criatura del intenso y consumado escuchar...
Escuchaste ¡la palabra del gran mensaje y lo recibiste discreta y serena; escuchaste los cantos de los ángeles sobre la cuna de tu Unigénito y los acogiste humilde y alegre; escuchaste la palabra del destierro y la seguiste confiada y paciente; escuchaste la palabra que trazaba sobre ti la grande señal rió la cruz y la aceptaste fuerte y generosa; escuchaste de bocdel Señor la dura palabra que no comprendiste y la encerraste en tu corazón, en silencio, como una perla preciosa y la deferí diste contra todas las cosas de la tierra, protegiéndola con un velo de amargura, afligida y resignada a la vez, en que ya sedifundía la indecible tristeza del Calvario.
Tú no perdías ni una sola de las palabras del Hijo, no perdías ni una de |as palabras que pronunciaba interiormente el Espíritu Santo quete había hecho fecunda en el misterio infinito de la Encarnación Las escuchabas y las recogías todas, ya con la solicitud devota de la hija hacia la gran palabra del Padre, ya con la intimidad discreta de una esposa hacia la palabra encendida del Espíritu ya con la ternura amorosa de la madre hacia las palabras dulcísimas del Verbo hecho en ti carne de tu carne.(G. CANOVAl, Suscipe Domine).
34. DOMINGO VI DE PASCUA
CICLO A
«Venid y ved las maravillas de Dios» (Ps 66, 5).
Acercándose ya la fiesta de Pentecostés, la Liturgia de la Palabra se centra en la promesa del Espíritu Santo y en su acción en la Iglesia. La noche de la última Cena Jesús decía a los suyos: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Abogado, que estará con vosotros para siempre» (Jn 14, 15-16).
La observancia de los mandamientos como prueba de amor auténtico —recomendada repetidas veces en el discurso de la Cena— es puesta por Jesús como condición para recibir al Espíritu Santo. Solamente quien vive en el amor y por lo tanto en el cumplimiento del querer divino, es apto para acoger alEspíritu Santo que es el Amor infinito hecho persona.
Puesta esta premisa, Jesús mismo, vuelto al Padre, enviará a los suyos «otro Paráclito», —abogado, defensor— que le sustituirá ante sus discípulos y se quedará para siempre con ellos y con toda la Iglesia. Siendo «Espíritu», su presencia y su acción serán invisibles, absolutamente espirituales.
El mundo sumergido en la materia y entenebrecido por el error no podrá conocerlo ni recibirlo, pues está en entera oposición con el «Espíritu de verdad». por el contrario, los discípulos, afinados y purificados en el contacto de Jesús, lo conocerán, mejor dicho lo conocen ya porque está en medio de ellos (ib. 17} presente y operante en Cristo.
Pero en el día de Pentecostés el Espíritu bajará directamente sobre los discípulos; serán íntimamente transformados por él, y así en él encontrarán a Cristo. «No os dejaré huérfanos —dijo el Señor—, vendré a vosotros» (ib. 18). aludiendo a su vuelta invisible, pero real, mediante su Espíritu, con el cual continuará asistiendo a su Iglesia. Entonces se cumplirán sus palabras: «En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros» (ib. 20).
Al Espíritu Santo, en efecto, es confiada la misión de iluminar a los creyentes acerca de los grandes misterios ya anunciados por Jesús. Bajo su influjo conocerán el misterio por el cual Cristo, Verbo eterno, Dios como el Padre y el Espíritu Santo, está en el Padre y en el Espíritu Santo; comprenderán que por la Unidad y la Trinidad de Dios, las tres Personas divinas son-inseparables: donde está una, están también las otras dos. Y comprenderán que, viviendo en Cristo, como los sarmientos en la cepa, entrarán en, comunión con la Trinidad. Verdades sublimes no reservadas a grupos privilegiados, sino patrimonio de todos los creyentes; a todos ha prometido y enviado Jesús su Espíritu para que puedan comprenderlas y vivirlas.
Los Hechos (primera lectura) demuestran cómo desde el principio de la Iglesia se preocupaban los Apóstoles de que los bautizados recibieran el Espíritu Santo. Típ¡coes el episodio de Pedro y Juan que a tal fin se trasladan a Samaría donde el diácono Felipe había anunciado yael Evangelio y conferido el bautismo a los convertidos Los dos Apóstoles «bajando, oraron sobre ellos para nUe recibiesen el Espíritu Santo... Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo» (He 8, 15-17).
Aunque por el bautismo el cristiano ha sido ya regenerado en el Espíritu, debe recibirlo aún con mayor plenitud en el sacramento de la confirmación que renueva para cada uno de los fieles la gracia de Pentecostés. A una tal gracia, como dijo Jesús, hay que corresponder con el amor y con el amor debe ser vivida; y ésta es la disposición que espera Dios del hombre para revelarle sus misterios divinos: «El que me ama a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él» (Jn 14, 21).
<<¡Oh Jesús!, tú concedes a tus siervos una consolación inmediata y segura cuando nuestros espíritus están sumergidos en la tristeza. No te alejes de nuestras almas que se hallan en medio de la prueba. No te alejes de nuestros corazones rodeados de dificultades. Ven solícito hacia nosotros; tente corea de nosotros, sí, cerca, tú que moras en todas las partes. Del mismo modo que asististe a tus apóstoles en codo lugar, reúne en la unidad a los que te aman. Haz que unidos en ti podamos cantar y glorificar al Espíritu que es la plenitud de la santidad...
Te suplicamos, Señor, con lágrimas: mándanos a tu Espíritu que es suma bondad. Que él dirija a todos los hombres hacia la tierra tuya, donde has preparado una llanura de reposo a los que honran y glorifican al Espíritu que encierra toda santidad...
A ti que eres el Señor y el Rey de los ángeles, a ti que ii<.'iies poder sobre los hombres y eres su Criador, a ti que con sola una señal imperas a todo lo que existe en la tierra v en el mar, a ti claman tus amigos y tus siervos: date prisa a mandarnos tu Espíritu que es la plenitud de la santidad.(ROMÁN EL MELODE, Himno de Pentecostés).
CICLO B
«Señor, que yo permanezca en tu amor» (Jn 15, 9). «La caridad procede de Dios... Dios es amor» (1 Jn 4, 7-8). Estas palabras de San Juan sintetizan el mensaje de la Liturgia del día.
Es amor el Padre que «envió al mundo a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por él» (ib. 9; segunda lectura). Es amor el Hijo que ha dado la vida no sólo «por sus amigos» (Jn 15, 13; Evangelio), sino también por sus enemigos. Es amor el Espíritu Santo en quien «no hay acepción de personas» (He 10, 34; primera lectura) y que está como impaciente por derramarme sobre todos los hombres (ib. 44).
El amor divino se ha adelantado a los hombres sin algún mérito por parte de ellos: «En eso está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó» (1 Jn 4, 10). Sin el amor preveniente de Dios que ha sacado al hombre de la nada y luego lo ha redimido del pecado, nunca hubiera sido el hombre capaz de amar. Así como la vida no viene de la criatura sino del Criador, tampoco el amor viene de ella, sino de Dios, la sola fuente infinita.
El amor de Dios llega al hombre a través de Cristo. «Como el Padre me amó, yo también os he amado» (Jn 15, 9). Jesús derrama sobre los hombres el amor del Padre amándolos con el mismo amor con que de él es amado; y quiere que vivan en este amor: «permaneced en mi amor» (ib.). Y así como Jesús permanece en el amor del Padre cumpliendo su voluntad, del mismo modo los hombres deben permanecer en su amor observando sus mandamientos. Y aquí aparece de nuevo en primera fila lo que Jesús llama su mandamiento: «que os améis unos a otros como yo os he amado» (ib. 12). Jesús ama a sus discípulos como es amado por el Padre, y ellos deben amarse entre sí como son amados por el Maestro Cumpliendo este precepto se convierten en sus amigos.
«Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando»(ib. 14). La amistad exige reciprocidad de amor; se corresponde al amor de Cristo amándolo con todo el corazón y amando a los hermanos con los cuales él se identifica cuando afirma ser hecho a él lo que se ha hecho al más pequeño de aquéllos (Mt 25, 40).
Es conmovedora e impresionante la insistencia con que Jesús recomienda a sus discípulos en el discurso de la Cena el amor mutuo; sólo mira a formar entre ellos una comunidad compacta, cimentada en su amor, donde todos se sientan hermanos y vivan los unos para los otros. Lo cual no significa restringir el amor al círculo de los creyentes; al contrario: cuando más fundidos estén en el amor de Cristo, tanto más capaces serán de llevar este amor a todos los hombres. ¿Cómo podrían los rieles ser mensajeros de amor en el mundo si no se amasen entre sí?
Ellos deben demostrar con su conducta que Dios es amor y que uniéndose a él se aprende a amar y se hace uno amor; que el Evangelio es amor y que no en vano Cristo ha enseñado a los hombres a amarse; que el amor fundado en Cristo vence las diferencias, anula las distancias, elimina el egoísmo, las rivalidades, las discordias.
Todo esto convence más y atrae más a la íe que cualquier otro medio, y es parte esencial de aquella fecundidad apostólica que Jesús espera de sus discípulos, a los cuales ha dicho: «os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca» (Jn 15, 16). Sólo quien vive en el amor puede dar al mundo el fruto precioso del amor.
<<Mira, Señor, benigno a tu pueblo, y derrama sobre él los dones de tu Espíritu, para que crezca siempre en el amor de la verdad y acelere con el deseo y promueva con la acción la perfecta unidad de todos los cristianos>>.(Misal Romano, Misa por la unidad de los cristianos, C, Colecta).
<<Tú eres amor, ¡oh, Dios! En esto se ha manifestado tu amor en nosotros, en que has enviado a tu hijo unigénito al mundo, para que pudiéramos vivir por medio de El. El Señor mismo lo ha dicho: nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por su amigos; el amor de Cristo por nosotros se demuestra en que murió por nosotros. Cuál es la prueba, ¡oh, Padre de tu amor por nosotros? El que has enviado a tu Hijo único a morir por nosotros...
No fuimos nosotros los que primero te amamos; pero nos has amado para que nosotros te amásemos... Si tú nos has amado así, también nosotros nos debemos amar mutuamente... Tú eres amor. ¿Cuál es el rostro del amor? ¿su forma, su estatura, sus pies, sus manos? Nadie lo puede decir. El viene pies que conducen a la Iglesia, manos que socorren a los pobres, ojos con los que se conoce a quien está necesitado... Estos distintos miembros no están separados en lugares diversos; quien tiene caridad, ve con la mente todo y al mismo tiempo. ¡Oh, Señor! haz que yo viva en la caridad para que ella habite en mí, que permanezca en ella para que ella permanezca en mí. (S. AGUSTÍN, In 1 Jn, 7, 7. 9-10).
CICLO C
«¡Oh Jesús!, que el Espíritu Santo nos traiga a la memoria todo lo que tú nos has dicho»(Jn 14, 26).
La Liturgia de la Palabra nos presenta hoy la situación de la Iglesia desde el día de la Ascensión del Señor hasta cuando ella misma sea elevada a la gloria con él.La presencia corporal de Jesús es sustituida por una presencia espiritual interior prometida a cuantos le aman: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y en él haremos morada» (Jn 14, 23).
Jesús no habita ya hombre entre los hombres sino que, Hijo de Dios, pone su morada en lo íntimo de sus fieles, mas no él solo, sino con el Padre y el EspírituSanto, a los cuales está inseparablemente unido. San Agustín comenta: «Dios, Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, vienen a nosotros cuando nosotros vamos a ellos: vienen a nosotros socorriéndonos, vamos a ellos obedeciendo; vienen a nosotros iluminándonos, vamos a ellos contemplándolos; vienen llenándonos de su presencia, vamos a ellos acogiéndolos» (In lo., 76, 4).
La inhabitación de la Trinidad es el don supremo que Cristo nos mereció con su muerte y resurrección y que él ofrece a quien corresponde a su amor escuchando y cumpliendo fielmente su palabra. Misterio inefable que para ser comprendido y vivido exige una especial iluminación divina.
También ésta la ha prometido Jesús a sus discípulos-«el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho» (Jn 14, 26).
El es el maestro interior que nos lleva a la comprensión viva, íntima y experimental de las verdades anunciadas por Jesús, especialmente las del misterio de la Trinidad y de su inhabitación en los creyentes, y la llamada de éstos a la comunión personal con Cristo y con la Trinidad. El sugiere el sentido genuino de las Escrituras y la inteligencia del plan divino para la salvación universal; él guía a la Iglesia en el cumplimiento de su misión.
Esto se verificó con especial plenitud en la vida de la Iglesia primitiva cuando los Apóstoles hablaban y obraban con total dependencia de él: «Ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros...» (He 15, 28; primera lectura), declaraban al resolver la controversia acerca de las obligaciones que debían imponerse a los convertidos provenientes del paganismo. Es cosa humana e inevitable que en la vida de los individuos de la Iglesia surjan problemas y divergencias, pero cuando la solución se busca y se toma con plena docilidad al Espíritu Santo, a sus inspiraciones interiores y a sus indicaciones a través de quien tiene el oficio de interpretar la voluntad divina, todo se resuelve en bien y en paz.
La paz es precisamente el don que Jesús ha dejado a sus discípulos tras haberles asegurado la presencia de |a Trinidad en sus corazones y la asistencia del Espíritu Santo. «La paz o dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da os la doy yo» (Jn 14, 27).
Es la paz fundada en las buenas relaciones con Dios, en la observancia de su palabra, en la comunión íntima con él; la paz de quien se deja guiar por el Espíritu Santo y obra a la luz de su inspiración. Paz que no dispensa del sufrimiento en este mundo, pero que infunde ánimo para afrontar también la lucha cuando es necesaria para mantenerse fieles a Dios. Paz que será completa y sin sombra alguna de turbación en la Jerusalén celestial donde Cristo, «el Cordero», será «la lámpara» que iluminará (Ap 21, 23; segunda lectura) y la alegría que regocijará para siempre a los elegidos.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, que vosotros estáis en mí y que yo estoy en vosotros... Entonces podremos ver lo que ahora creemos. También ahora está El entre nosotros, y nosotros en El; mas ahora lo creemos, entonces lo conoceremos; y aunque ahora le conozcamos por la fe, entonces le conoceremos por la contemplación.
Mientras vivimos en este cuerpo corruptible y pesado al alma, como es ahora, vivimos como peregrinos fuera del Señor, porque caminamos por la fe, no por la contemplación... Y que nosotros, aun ahora estamos en El, lo expresa con bastante claridad cuando dice: Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Pero en aquel día en que vivamos con la vida, que absorbe a la muerte veremos que El está en el Padre, nosotros en El y El en nosotros; porque entonces llegará a la perfección lo que ahora El tiene ya comenzado, es decir, su morada en nosotros y la nuestra en El.
Nos deja la paz cuando va a partir, y nos dará su pazcuando venga al fin del mundo. Nos deja la paz en este mundo nos dará su paz en el otro. Nos deja su paz para que, permaneciendo en ella, podamos vencer al enemigo; nos dará supaz cuando reinemos libres de enemigos. Nos deja su paz paraque aquí nos amemos unos a otros, nos dará su paz allí donde no podamos tener diferencias. (S. AGUSTÍN, In Jn, 75 4; 77, 3).
35. EL APOSTOLADO DE MARIA
¡ «¡Oh María, Reina de los Apóstoles!, crea en mí un corazón de apóstol!».
1. «El modelo perfecto de esta espiritualidad apostólica —dice el Concilio— es la Santísima Virgen María, Reina de los apóstoles, la cual, mientras vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo y cooperó de modo singularísimo a la obra del Salvador» (AA 4).
De su intensa vida de oración y unión con Jesús sacó María la inspiración y la fuerza de su apostolado. Habiendo experimentado en su contacto íntimo con Dios la inefable realidad de su amor para con los hombres y habiendo sido abrasada por él más que cualquier otra criatura, tuvo también, por encima de todos, los deseos más ardientes de conducir al Señor todos los hombres.
Nadie, en efecto, colaboró tanto como María al lado de Cristo para la salvación del género humano: colaboración la más íntima y profunda, dando con su sangre al Hijo de Dios la carne y la vida humana que permitieron al Verbo Eterno asemejarse a nosotros y sufrir y morir en la cruz por nosotros; colaboración la más meritoria, pues María no obtuvo la divina maternidad de una manera inconsciente, ya que «el Padre de las misericordias quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte de la Madre predestinada, para que así como la mujer contribuyó a la muerte, así también contribuyera a la vida» (LG 56).
María sabía por las Sagradas Escrituras que el Mesías habría de ser e| varón de dolores inmolado por la redención del mundo; de esta manera, aceptando voluntariamente el ser Madre del Salvador, quiso también unir su suerte a la de su Hijo y participar de todos sus sufrimientos. Dar al mundo el Redentor y aceptar el ver morir al Hijo amado entre indecibles tormentos: he aquí el sublime apostolado de María, viva consecuencia de su inmenso amor a Dios.
Cuanto más fuerte es el amor que un alma tiene al Señor, más generoso y eficaz será el apostolado que de él se deriva. Por otra parte, toda actividad apostólica que no brotase de la caridad, sería vana: «Si yo llegara a repartir toda mi hacienda entre los pobres —dice San pablo—y entregara mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, de nada me aprovecharía» (1 Cr 13, 3).
2. «Unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo» (SC 103), María llevó a cabo una misión apostólica universal dirigida al bien de toda la humanidad. Y sin embargo, el apostolado de María no hace ruido ni se muestra en forma brillante; se desarrolla de la manera más humilde, escondida y silenciosa.
Da al mundo el Redentor, pero se lo da de noche y en un pobre portal; toma parte por entero en la vida de Jesús, pero lo hace en el recogimiento de la casita de Nazaret, ocupándose en los humildes quehaceres domésticos, en medio de dificultades y sacrificios de una vida rica en circunstancias extraordinariamente graves y penosas.
Y cuando Jesús, durante los tres años de su vida apostólica, se presenta en público para cumplir la misión que el Padre le había encomendado, María sigue a su lado y toma parte en todas las vicisitudes de su apostolado, pero su figura permanece en una especie de penumbra. Nunca se la ve aparecer junto a su Hijo cuando amaestra a las turbas, nunca se vale de su autoridad materna para llegar aintroducirse hasta él; y una vez que tiene necesidad de hablarle, mientras él se halla dentro de una casa instruyendo al pueblo, se queda afuera esperándolo humildemente (Mt 12, 46).
El apostolado de María es del todo interior: apostolado de la oración y, sobre todo, apostolado de la inmolación secreta de sí misma a la voluntad divina, separándose de su Hijo después de los treinta años pasados en dulce intimidad con él y retirándose a mi segundo plano, como para dejar a los Apóstoles y alas muchedumbres el puesto que, como madre, le correspondía junto a Jesús.
De esta manera, con silencio y recogimiento, María toma parte en el apostolado y en los sufrimientos del Hijo: no hay en él dolor que no sea saboreado y convivido por María; su propia inmolación consiste en contemplar al Hijo amado perseguido a muerte, odiado, escarnecido y finalmente crucificado en el Calvario; su corazón de madre siente por ello la más profunda amargura, pero al mismo tiempo lo acepta todo con puro amor y lo ofrece todo para la salvación de las almas.
De esta manera, es decir, por medio del sacrificio oculto vivificado por el amor puro, llegó María a las más altas cimas del apostolado. Y, como dice San Juan de la Cruz, «es más precioso delante de Dios... un poquito do este puro amor y más provecho hace a la Iglesia... que todas esas otras obras juntas» (Cántico, B, 29, 2: Obras, p. 1340).
María nos hace comprender con su ejemplo cuan errados estamos cuando, arrastrados por la urgencia de las obras, hacemos consistir nuestro apostolado únicamente imi la actividad exterior, desvalorizando la actividad interior del amor, de la oración, del sacrificio, de la cual depende la fecundidad de nuestra acción exterior.
<<¡Oh Virgen santa!, forma mi corazón de apóstol a semejanza del de Jesús; el Padre te confió a su Hijo durante todo el período de su vida terrena; de ti aprendió Jesús a amar, a inmolarse; de ti aprendió el gusto del sacrificio; ésta es precisamente la misión de una madre... ¡Oh Madre!, vuelve a mí tus ojos y ve cuánto me falta todavía para ser un verdadero apóstol al lado de tu Hijo. Tú que recibiste el Espíritu por segunda vez en el cenáculo para ser la madre fecunda del Cuerpo místico, forma en mí, ¡oh Madre!, a un verdadero apóstol.
Te pido sobre todo dos gracias que nunca cesaré de suplicarte...: la gracia del espíritu de oración y la gracia del espíritu de humildad. Que yo esté tan unido a Jesús que mis palabras sean sus palabras; que esté tan convencido de mi nada, de mi pecado, de mi inutilidad, de mi debilidad, que nunca fomente la idea de apoyarme en mí, de complacerme en mí, de querer reservar para mí exclusivamente aunque no sea más que la más mínima cosa. Sé que si tú me ayudas y me obtienes de Jesús estas dos gracias, nada tengo que temer; no tengo que temer que mis deseos de santidad sean inútiles o vanos...
Quiero amar sin medida, darme sin medida invocando a íu Hijo y al Padre con los acentos vehementes del Espíritu, impaciente, hambriento y angustiado por la salvación del mundo y seguro de ella, de la vuelta al Padre de todos mis hermanos, por los cuales mi corazón de sacerdote estará sangrando hasta el momento de su vuelta.(P. LYONNET, Scritti spirituali, pp. 158-159).
<<Virgen Inmaculada, Madre tiernísima: tú te alegras de que Jesús nos dé su vida, los tesoros infinitos de su divinidad. ¡Cómo no amarte y bendecirte viendo cuan generosa eres con nosotros! Nos amas, en verdad, como Jesús nos ama, y por nosotros aceptas verte alejada de él. Amor es darlo todo y darse a sí mismo. Quisiste probarlo al ponerte de nuestra parte para ayudarnos. El Salvador conocía tu inmensa ternura. Conocía los secretos de tu maternal corazón. Nos dejó en ti, refugio de pecadores, cuando abandonó la cruz para esperarnos en el cielo.
María: en la cumbre del Calvario, de pie junto a la en me pareces un sacerdote en el altar ofreciendo a tu queridísimo Jesús, el dulce Emanuel, para colmar la justicia del Padre Un profeta lo dijo. Madre desolada: «No hay dolor semejante a tu dolor». Reina de los mártires, permaneciendo desterrada por nosotros prodigas toda la sangre de tu corazón.(STA. TERESA DEL NIÑO JESÚS, Poesías, 44: Obras, p. 1058).
36. LA MEDIACIÓN DE MARÍA
«Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación; concédenos experimentar su intercesión»(Misal Romano Solemnidad de Santa María, Madre de Dios).
1. «La Bienaventurada Virgen María es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora» (LG 62). Estos títulos expresan su peculiar misión acerca de las relaciones de la humanidad con su Hijo amado. «Único es nuestro Mediador —afirma el Concilio—.
Pero la misión maternal de María hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia...; lejos de impedir, fomenta la unión inmediata de los creyentes con Cristo» (ib. 60). ¿Cómo se puede pensar que María, tan profundamente consagrada a ¡a causa de su Hijo y tan fundida con él en un único propósito, pueda obstaculizar las relaciones de los fieles con Jesús?
Ella es quien ha dado al mundo el único Redentor y Mediador, ella quien en su cualidad de Madre abre a los hombres el camino para llegar a su Hijo y los introduce en su conocimiento y amor, ella la que «mientras es predicada y honrada atrae a los creyentes hacia su Hijo y su sacrificio y hacia el amor del Padre» (ib. 65).
Y todo esto sucede por voluntad positiva de Dios, que no quiso ¿ar al mundo el Redentor sino por medio de María: «al llegar la plenitud de los tiempos —leemos en San Pablo— envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Gl 4, 4). Estando tan íntimamente ligada al Salvador, la Virgen participa en el grado más alto de su función mediadora, aunque siempre dependiente de él.
«Todo el influjo salvífico de la Bienaventurada Virgen en favor de los hombres —puntualiza el Concilio— fluye de la superabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, de ella depende totalmente y de la misma saca toda su virtud» (LG 60). Lo cual no quita que la mediación de María sea real y preciosísima.
Se puede y se debe recurrir a ella con plena confianza, sin temor de confiar demasiado en la que Jesús mismo ha dado a los hombres por madre. También la Liturgia nos invita a dirigirnos a Dios interponiendo la poderosa mediación de María: «Dios todopoderoso... haz que sintamos la protección de María los que la proclamamos con firmeza Madre de Dios» (Misal Romano, Misa de Santa María Virgen, 4).
2. María es Mediadora entre nosotros y su Hijo por doble razón: porque nos da a Jesús y porque nos lleva a Jesús. El Evangelio nos la muestra varias veces en !a actitud, tiernamente materna, de ofrecer a los hombres el fruto de sus entrañas, Jesús: Ella lo presenta a la admiración de los pastores y de los Magos, lo lleva al templo y lo pone en brazos de Simeón; en Cana obtiene con su intercesión el primer milagro de su Hijo; sobre el Calvario «se asocia con corazón materno a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la víctima engendrada por ella misma» (LG 58) y la ofrece al Padre por la salvación de la humanidad; en el Cenáculo implora la plenitud del Espíritu Santo sobre los Apóstoles; y, finalmente, hasta el día de su feliz tránsito, no cesa de sostener con su oración y su solicitud materna la Iglesia naciente. Donde está María, está Jesús; toda la razón de la existencia de María, toda su misión consiste nesto: en dar y presentar a Jesús al mundo y a las almas y con Jesús, su gracia y sus favores.
Pero, además, María lleva los hombres a Jesús: «por su amor materno —dice el Concilio— cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y se debaten entre peligros y angustias, hasta que sean llevados a |a patria feliz» (LG 62). María es la madre solícita de lasalvación eterna de los creyentes, les consigue las gracias para alcanzarla, los llama dulcemente al bien cuando so alejan de él, suple su indigencia, dispone los corazones para que se abran con docilidad a la gracia y los va formando para que sean agradables a su Hijo.
Como Jesús es el camino que lleva al Padre, así María es el camino que lleva a Cristo. Por eso «la Iglesia no duda en atribuir a María tal oficio subordinado [de mediadora], lo experimenta continuamente y lo recomienda al corazón de los helos, para que, apoyados en esta protección maternal, se unan más íntimamente al Mediador y Salvador» (ib.).
<<Tráeme en pos de ti, Virgen inmaculada, tráeme en pos de; ti para que yo corra al olor de tus perfumes.
Tráeme en pos de ti, porque me detiene el peso de mis Pecados y la malicia de mis perversos enemigos me engaña. Como nadie puede ir a tu Hijo bendito si no lo trae el Padre, también se podría decir en cierto modo: nadie va a tu Hijo glorioso, si tú no lo atraes con tus santísimas oraciones...
Con las palabras y los ejemplos nos enseñas la verdadera sabiduría, porque tú eres maestra de la sabiduría de Dios; tú pides la uiacia para los pecadores y prometes la gloria a quien te honra.
Tú has hallado gracia ante Dios, oh dulcísima Virgen María... la santificada en el seno de tu madre, saludada por el ángel, Mena de Espíritu Santo, tú que has concebido al Hijo de Dios... Y has recibido estas gracias, oh humildísima Virgen María, no sólo para ti, sino también para nosotros, para que nos asistieras en todas nuestras necesidades.(R. GIORDANO, Contemplaciones de B. V. M., prol, et cont. 1).
<<¡Oh María!, tu nombre está en mis labios y en mi corazón desde el comienzo de mi vida. Desde mi infancia he aprendido a amarte como a madre, a invocarte en los peligros, a confiar en tu intercesión. Tú lees en mi alma el ansia que tengo de escudriñar la verdad, de practicar la virtud, de ser prudente y justo, fuerte y paciente, hermano para con todos. ¡Oh María!, sostén mis propósitos de vivir como fiel discípulo de Jesús para edificar la sociedad cristiana y alegrar a la Santa Iglesia Católica.
Te saludo, oh Madre, por la mañana y por la tarde; te invoco a lo largo de mi camino; de ti espero la inspiración y el alivio para coronar los compromisos sagrados de mi vocación terrena, dar gloria a Dios y conseguir la eterna salvación.
¡Oh María! Lo mismo que tú en Belén y en el Calvario, quiero permanecer también yo siempre al lado de Jesús. El es Rey inmortal de los siglos y de los pueblos. Amén>>. (JUAN XXIII, Breviario).
37. MARÍA MADRE DE LA IGLESIA
«Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre» (Le 1, 42)
1. El Concilio Vaticano II ha puesto bien de relieve el lugar especialísimo de la Bienaventurada Virgen María en la historia de la salvación y consiguientemente en la historia y en la vida de la Iglesia. Hija humilde del antiguo Israel, María es al mismo tiempo la hija primogénita y la madre del nuevo, algo así como es hija y madre de Dios. Hija primogénita de la Iglesia, por ser el primer fruto de la salvación, «redimida de un modo eminente en atención a los méritos futuros de su Hijo» (LG 53), y por lo tanto primer sarmiento injertado en Cristo, primer miembro de su Cuerpo místico. Pero sobre todo María es madre de la Iglesia, en cuanto predestinada desde toda la eternidad para ser la madre de Aquel que debía dar vida a la Iglesia misma.
A través de esta humilde Virgen llegó hasta los hombres la salvación prometida por Dios desde el principio del género humano, «cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado» (LG 55).
De esta manera María, primogénita de los redimidos, se convierte en la madre de esos mismos redimidos, la madre del nuevo Pueblo de Dios tanto que los Santos Padres «comparándola con Eva, lallaman "Madre de los vivientes", y afirman con mayor frecuencia: "la muerte vino por Eva, por María la vida"» (LG 56).
La Madre del Salvador es por derecho la madre de los que han sido salvados, y esto no sólo porque ha engendrado el Salvador a la vida terrena, sino porque estuvo íntimamente asociada a su obra de salvación. «Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular... en la restauración de la vida sobrenatural de las almas» (LG 61).
Por la unión de María con su Hijo, cualquier acción suya tiene un valor salvífico, y el oficio de madre que ejercita con respecto a él se extiende a cuantos creerán en él. A los pies de la cruz, cuando Jesús le confía a Juan, y en el cenáculo, donde con los discípulos espera al Espíritu Santo, María aparece de lleno en su función de Madre de la Iglesia, la cual espera apoyo en su- corazón materno y saca fuerza y fecundidad espiritual de su oración.
2. «La Bienaventurada Virgen... está unida también íntimamente a la Iglesia», en cuanto es su figura y modelo, «en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo» (LG 63).
María, que en circunstancias por demás oscuras y difíciles creyó en Dios sin sombra de duda, y perseveró impertérrita en su fe en la muerte misma de su Hijo cuando todo parecía derrumbarse, es el modelo sublime de la fe de la Iglesia. Las dificultades, las contradicciones, los desbandamientos internos, lo mismo que las persecuciones y las luchas externas no deben debilitar la fe; y si la tentación, la duda o el error pueden amenazarla, la Iglesia encuentra en María el sostén de su propia fe. Precisamente por el mérito de su fe la Virgen tiene, como canta la Liturgia, el poder de destruir ella sola todas las herejías del mundo (Brev. Romano, Común de las fiestas de la Virgen).
Y es también modelo de caridad. La Virgen de Naza-ret, que más que ninguna otra criatura amó a Dios y a los hombres, «en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno, con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres» (LG 65).
La Iglesia —tanto la jerarquía como los seglares— no tiene más que reflejarse en María para comprender de qué manera y en qué medida debe cumplir su misión de caridad, consagrándose totalmente al servicio de Dios y de los hombres.
Pero hay otro motivo que impulsa a la Iglesia a seguir los pasos de la Madre de Dios y madre suya; también ella, como María, por su unión con Cristo es madre y virgen. Madre, porque «por la predicación y el bautismo engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios»; virgen, porque «custodia pura e íntegramente la fe prometida al Esposo» (LG 64).
Y tanto más perfectamente conseguirá todo esto la Iglesia, cuanto con mayor perfección y fidelidad procure copiar las virtudes de María, especialmente su perfecta adhesión a Dios y la fidelidad en acoger y conservar la palabra divina. Este es el camino que todo miembro de la Iglesia debe seguir para crecer Continuamente en la caridad y en la fe, o mejor dicho —en expresión del Concilio— para conservar «virginalmente la fe íntegra, la sólida esperanza, la sincera caridad» (LG 64).
<<¡Oh María, verdaderamente tú eres bendita entre las mujeres, porque has cambiado en bendición la maldición contra Eva; porque has hecho que Adán fuese bendecido por causa tuya. Verdaderamente tú eres la bendita entre las mujeres porque por medio tuyo se ha extendido sobre todos los hombres la bendición del Padre celestial y los ha librado de la antigua maldición. Verdaderamente tú eres bendita entre lasmujeres, porque por ti tus progenitores hallaron la salvación pues debes dar a luz el Salvador que les obtendrá la salvación de Dios. Verdaderamente tú eres bendita entre las mujeres, porque sin concurso de varón has producido el fruto que da al mundo entero la bendición y lo rescata de la maldición que le hacía producir espinas. Verdaderamente tú eres la bendita entre las mujeres, porque siendo por naturaleza sólo una mujer, has sido hecha madre de Dios. En efecto, si el que de ti debe nacer es verdadero Dios encarnado, con todo derecho tú te llamas Madre de Dios, habiendo engendrado verdaderamente a todo un Dios>>.(S. SOFRONIO DE JERUSALEN, In Deiparae Annuntiationem, 2, 22).
<<¡Oh Virgen María, Madre de la Iglesia!, a ti te encomiendo la Iglesia entera... Tú, «auxilium Episcoporum», protege y asiste a los obispos en su misión apostólica y a cuantos, sacerdotes, religiosos y seglares, les ayudan en su difícil tarea.
Tú que fuiste presentada por tu mismo Hijo divino, en el momento de su muerte redentora, como Madre al discípulo predilecto, acuérdate del pueblo cristiano que en ti confía. Acuérdate de todos tus hijos; confirma ante Dios sus plegarias, conserva incólume su fe, refuerza su esperanza, auméntales la caridad. Acuérdate de cuantos se hallan en la necesidad, en la tribulación o en el peligro; especialmente de cuantos sufren persecución y están en la cárcel por causa de la fe. Consígueles, oh Virgen santa, la debida fortaleza y apresura el día de la justa libertad. Mira con ojos benignos a nuestros hermanos separados, y dígnate unirnos a todos, tú que has engendrado a Cristo puente de unión entre Dios y los hombres.
¡Oh templo de la luz sin sombra y sin mancha!, intercede ante tu Hijo unigénito. Mediador de nuestra reconciliación con el Padre, para que conceda misericordia a nuestras culpas y aleje toda discordia de entre nosotros, dando a nuestras almas la alegría de vivir>>.(PABLO VI, Insegnamenti, v. 2, p. 677).
38. LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
JUEVES DE LA VI SEMANA DESPUÉS DE PASCUA
«Se eleva Dios entre aclamaciones. ¡Cantad a Dios, cantadle! ¡Cantad a nuestro Rey, cantadle! Porque él es Rey de toda la tierra»(Ps 47, 6-8).
1. La Ascensión del Señor es el coronamiento de su Resurrección. Es la entrada oficial en la gloria que correspondía al Resucitado después de las humillaciones del Calvario; es la vuelta al Padre anunciada por él en el día de Pascua: «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios» (Jn 30, 17), había dicho a María Magdalena. Y a los discípulos de Emaús: «¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloría?» (Le 24, 26). Tal modo de expresarse indica no sólo una vuelta y una gloria futuras, sino inmediatas y ya presentes en cuanto estrechamente ligadas a la Resurrección.
Sin embargo, para confirmar a los discípulos en la fe, era necesario que esto sucediese de manera visible, como se verificó cuarenta días después de la Pascua. Los que habían visto morir al Señor en la cruz entre insultos y burlas, debían ser los testigos de su exaltación suprema a los cielos.
Los Evangelistas refieren el hecho con mucha sobriedad, y sin embargo su narración hace resaltar el poder de Cristo y su gloria: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra», se lee en Mateo (28, 18); y Marcos añade: «El Señor Jesús... fue levantado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios» (16, 19). A su vez Lucas recuerda la última bendición de Cristo a los Apóstoles: «Mientras los bendecía se alejaba de ellos y era llevado al cielo» (24, 51).
También en los últimos discursos de Jesús brilla su majestad divina Habla como quien todo lo puede y anuncia a sus discípulos que en su nombre «echarán los demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán en las manos las serpientes, si bebieren ponzoña, no les dañará; pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos se encontrarán bien» (Mc li 17-18).
Los Hechos de los Apóstoles atestiguan la verdad de todo esto. Y Lucas, tanto en la conclusión de su Evangelio como en los Hechos, habla de la gran promesa del Espíritu Santo que confirma a los Apóstoles en misión y en los poderes recibidos de Cristo: «Yo o envío lo que mi Padre os ha prometido.. (Lc 24, 4) «recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos... hasta el extremo de la tierra. Diciendo esto, fue arrebatado a vista de ellos, una nube le sustrajo a sus ojos. (Hc 1, 8-9). Espectáculo maravilloso que dejó a los Apóstoles atónitos, «fija la vista en él», hasta que dos ángeles vinieron a sacarlos de su asombro.
2.— El cristiano está llamado a participar de todo elmisterio de Cristo y por lo tanto también de su glorificación. El mismo lo había dicho: «Voy a prepararos el lugar Y cuando yo me haya ido... volveré y os tomaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros» (Jn 14, 2-3).
La Ascensión constituye por lo tanto un gran argumento de esperanza para el hombre que en su peregrinación terrena se siente desterrado y sufre alejado de Dios. Es la esperanza que San Pablo invocaba para los Efesios y quería que estuviera siempre viva en sus corazones: «El Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de la gloria.., ilumine los ojos de vuestro corazón, para que entendáis cuál es la esperanza a que os ha llamado (Ef 1, 17-18).
¿Y en qué fundaba el Apóstol esta esperanza? En el gran poder de Dios que él ejerció en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado y potestad [o sea, de los ángeles]... y de todo cuanto tiene nombre” (ib. 20-21).
La gloria de Cristo levantado por encima de toda criatura es, en el pensamiento paulino la prueba de lo que Dios hará en favor de aquellos que, unidos a Cristo con la fe y perteneciéndole como miembros de un solo cuerpo del que él es la cabeza, condividirán su suerte.
Esto lleva consigo el cristianismo auténtico: creer y nutrir la firme esperanza de que, así como hoy el creyente en las tribulaciones de la vida toma parte en la muerte de Cristo, también un día tendrá parte en su gloria eterna.
Pero los ángeles que en el monte de la Ascensión dicen a los Apóstoles: «Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto Ir al cielo” (Hc 1, 11), amonestan a los creyentes a poner manos a la obra mientras esperan la venida final e Cristo.
Con la Ascensión termina la misión terrena e Cristo y comienza la de sus discípulos. «Id —les había dicho el Señor— enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu santo» (Mt 28, 19); tienen que continuar perennemente en el mundo su obra de salvación predicando administrando los sacramentos, enseñando a vivir según el Evangelio.
Sin embargo. Cristo quiere que esto sea precedido y preparado por una pausa de oración en la espera del Espíritu Santo que deberá confirmar y corroborar a sus Apóstoles. La vida de la Iglesia comienza de esta manera no con la acción sino con la oración, «al lado de María, la Madre de Jesús” (Hc 1, 14).
<<Concédenos, Dios todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la Ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y él, que es la cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria a la que somos llamados como miebros de su cuerpo(Colecta).
<<Señor Jesús, rey de la gloria, vencedor del pecado y de |a muerte, has ascendido hoy, ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos. No te has ido para desentenderte de este mundo, sino que has querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de tu Cuerpo vivamos con la ardiente esperanza de seguirte en tu Reino>>(Ctr. Prefacio, I. Misal Romano).
<<Levantado sobre los cielos, ¡oh, Dios!... tú que permaneciste encerrado en el seno de una madre, que fuiste formado de lo que tú mismo formaste... tú a quien el viejo Simeón conoció pequeño y proclamó grande, que la viuda Ana vio lactante y reconoció omnipotente; tú que sufriste el hambre y la sed por nosotros, que te fatigaste en tus peregrinaciones por nosotros... tu arrestado, atado, flagelado, coronado de espinas, atado a| leño de la cruz, atravesado por una lanza; tú muerto y sepultado, levantado al cielo, ¡oh, Dios! >>(Sermón, 262, 4).
<<Tu resurrección, oh Señor, es nuestra esperanza, tu Ascensión es nuestra glorificación... Haz que ascendamos contigo y que nuestro corazón se eleve hacia ti. Pero, haz que levantándose, no nos enorgullezcamos ni presumamos de nuestros méritos como si fuesen de nuestra propiedad; haz que tengamos el corazón en alto, pero junto a' ti, porque elevar el corazón no siendo hacia ti, es soberbia, elevarlo a ti, es seguridad. Iú ascendido al cielo te has hecho nuestro refugio...
¿Quién es ese que asciende? El mismo que descendió. Has descendido por sanarme, has ascendido para elevarme. Si me elevo a mí mismo caigo; si me levantas tú, permanezco alzado... A ti que te levantas digo: Señor, tú eres mi esperanza, tú que asciendes al cielo; sé mi refugio.(S. AGUSTÍN, Sr. 261. 1).
39. EL ESPÍRITU SANTO
«¡Oh Espíritu Santo, mandado por el Padre en nombre de Cristo para enseñarnos todas las cosas!, enséñanos a conocerte y a amarte» (Jn 14, 26).
1.«No os alejéis de Jerusalén, sino esperad ¡a promesa del Padre que de mí habéis escuchado» (He 1, 4). Obedeciendo a la consigna recibida, los Apóstoles se reunieron en oración: era el primer novenario de Pentecostés. En sintonía con la Iglesia primitiva, cuan hermoso es en estos días dirigir la mente y el corazón al Espíritu Santo con el deseo de conocerlo mejor, de amarlo más, de prepararse con más intensa oración a su venida.
El Vaticano II dice: «Dios Padre [... es] Principio sin principio, del que es engendrado el Hijo y procede el ¡Espíritu Santo por el Hijo» (AG 2). El Padre, conociéndose a sí mismo, engendra desde toda la eternidad al ¡Verbo, Idea perfecta y substancial en quien el Padre expresa y a quien comunica toda su bondad, amabilidad, naturaleza y ciencia divinas. El Padre y el Verbo, por su bondad y belleza infinitas, se aman desde toda la eternidad, y de este amor que une al uno con el otro procede el Espíritu Santo, Como el Verbo es engendrado por el Padre por vía de conocimiento, así el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de amor.
El Espíritu Santo es, pues, el término y la efusión del amor mutuo delPadre y del Hijo, efusión tan perfecta y substancial que es una Persona, la tercera Persona de la Santísima Trinidad, en la cual el Padre y el Hijo, por la sublime fecundidad de su amor, transfunden su misma naturaleza | esencia sin verse privados de ellas. Y precisamente por ser el Espíritu Santo la efusión del amor divino, es llamado «Espíritu», según el sentido latino de la palabra significa hálito, aspiración, soplo vital. Como en nosotros la respiración es la manifestación de la vida, Dios el Espíritu Santo es la expresión y la efusión : la vida y de amor del Padre y del Hijo, pero una fusión substancial, personal, que es Persona. En este sentido, a la tercera Persona de la Santísima Trinidad se la llama «el Espíritu del Padre y del Hijo» y también el Espíritu del amor en Dios», es decir, el «soplo» de ior del Padre y del Hijo, el «soplo» del amor divino.
En el mismo sentido llaman los Santos Padres al Espíritu Santo «osculum Patris et Flii», el beso del Padre y del Hijo, «beso suavísimo pero secretísimo», según la delicia expresión de San Bernardo.
Este es el Espíritu Santo, Espíritu de amor, que nosotros invocamos para que venga a encender la llama la caridad en nuestros corazones.
2. Aunque de manera velada, ya en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo y ya desde entonces el Espíritu Santo obraba en el mundo. Pero la revelación explícita del Espíritu Santo y su efusión sobre todo el pueblo de Dios está reservada al Nuevo Testamento, fruto y don supremo de la redención efectuada por Cristo. Jesús mismo lo anunció: «El Paráclito que yo os mandaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí» (Jn 15, 26). Jesús presenta al Espíritu Santo como Persona divina que «procede del Padre» y que él mismo, juntamente con el Padre, «enviará», precisamente porque el Espíritu Santo procede también de él en cuanto Verbo. Este divino Espíritu, «el Espíritu de verdad», vendrá a continuar la obra del Redentor y dará «testimonio» de él.
En efecto, el Espíritu Santo iluminará a los Apóstoles y a todos los creyentes acerca del misterio de Cristo, de la verdad de su mensaje y de la realidad de su Persona humano-divina.
Espíritu de amor en cuanto procede del amor mutuo delPadre y del Hijo, Espíritu de verdad en cuanto da la inteligencia de los misterios divinos y completa las enseñanzas de Cristo, el Espíritu Santo tiene la misión peculiar de santificar a los creyentes en el amor y en la verdad. «El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo», dice San Pablo (Rm 5. 5); y Jesús declaraba a los Apóstoles: «El Espíritu deverdad os guiará hacia la verdad completa» (Jn 16, 13).
Precisamente bajo estos aspectos la Iglesia nos invita a invocar el Espíritu Santo: «Ven, ¡oh Espíritu Creador!, visita las mentes de tus fieles, llena de la gracia celestial los corazones que tú has creado» (Veni Creator). Al Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo es un único Dios creador del mundo, la Iglesia pide que santifique a sus criaturas, que ilumine las inteligencias con su luz divina y que llene los corazones con su gracia y amor. Que él, «Don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad, unción espiritual», venga a purificarnos, a inflamarnos en su amor ardiente, a confortarnos con su dulzura; que él, «dedo de la diestra de Dios», venga a indicarnos el camino de la verdad: sea nuestro maestro y nuestro guía.
<<¡Oh Espíritu Santo, que unes al Padre y al Hijo en una bienaventuranza sin fin!, enséñame a vivir cada instante y a través de cualquier acontecimiento en la Intimidad de mi Dios, consumado cada vez más en la unidad de la Trinidad. Sí, por encima de todo concédeme tu espíritu de amor para animar con tu santidad hasta los más imperceptibles actos de mi vida, de manera que yo sea en la Iglesia, para la redención de las almas y la gloria del Padre, una hostia de amor para alabanza de la Trinidad...
Te pido un alma de cristalina limpieza, digna de ser un tern-plo vivo de la Trinidad. Dios santo, guarda en la unidad mi alma para Jesús, con toda su potencia de amor, ávida de comunicar incesantemente tu pureza infinita. Que mi alma pueda atravesar este mundo corrompido, santa e inmaculada en el amor, ba¡0 tu sola presencia, bajo tu sola mirada, sin la más pequeñamancha, sin que la más mínima fealdad pueda ofuscar en ellael resplandor de tu belleza.(M. M. PHILIPON, Consagración ala SS. Trinidad).
<<Cuando tú, viniendo de lo alto, ¡oh Fuego divino!, comienzas a inflamar el corazón del hombre, las pasiones disminuyen y pierden su fuerza; el peso se aligera, y, a medida que crece el ardor, el corazón humano se siente tan ligero que toma alas como de paloma (Ps 54, 7)...
¡Oh fuego bienaventurado que no consumes sino que iluminas, y, si consumes, destruyes las malas disposiciones para que la vida no se apague! Envuélveme en ese fuego, un fuego que me purifique, alejando de mi espíritu, con la luz de |a verdadera sabiduría, la oscuridad de la ignorancia, la oscuridad de una conciencia errónea; que transforme en amor ardiente el frío de la pereza, del egoísmo y de la negligencia.
Un fuego que no permita a mi corazón endurecerse, sino que con su calor lo haga siempre manejable, obediente y devoto; que me libre del yugo pesado de las preocupaciones y de los deseos terrenos, y que, en las alas de la santa contemplación que nutre y aumenta la caridad, levante mi corazón tan alto que yo pueda repetir con el profeta: «Alegra el alma de tu siervo, porque a ti. Señor, alzo mi alma» (Ps 85, 4).(S. ROBERTO BELARMINO, De ascensione mentís in Deum, Op. v. V, p. 232).
40. EL ESPÍRITU DE CRISTO
«¡Oh Espíritu Santo, que consagraste a Cristo con tu unción y lo guiaste en toda su vida!, dígnate dirigir mis pasos»(Le 4, 18. 1).
1. El Espíritu Santo es llamado en la Sagrada Escritura «el Espíritu de Cristo» (Rm 8, 9), «el Espíritu de Jesús» (He 16, 7). Cristo es el Verbo encarnado, hecho hombre, y, sin embargo, permanece siempre el Verbo, elHijo de Dios, del cual —como del Padre— procede e\ Espíritu Santo; por eso debe decirse que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, precisamente porque la persona de Cristo no es otra que el Verbo.
Mas cuando se habla de Cristo ha de entenderse que se habla del Mesias Verbo Encarnado, y también en este sentido se puede decir que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Toda la vida del Salvador se desarrolla bajo el influjo del divino Paráclito. Su concepción se realiza por obra del Espíritu Santo que desciende sobre María y la cubre con su sombra; y cuando más tarde la Madre se encuentra con Isabel, también ésta «se llenó del Espíritu Santo» (Le 1, 41), saludando en María a la Madre de Dios. Igualmente, cuando Jesús es presentado en el templo, Simeón «movido del Espíritu» (Le 2, 27) sale a su encuentro y reconoce en él al Salvador.
Desde los primeros instantes de su existencia, Cristo, lleno del Espíritu Santo, lo derrama en torno a sí. Y cuando irá al Jordán para ser bautizado, el Bautista dará testimonio de él diciendo: «Yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él» (Jn 1, 32); era la manifestación externa de la inconmensurable plenitud del Espíritu Santo que colmaba el alma de Cristo. Jesús posee el Espíritu Santo con una plenitud que no tiene medida, no sólo porque como Verbo es una cosa sola con el Padre y con el Espíritu Santo, sino también porque como hombre, en virtud de la unión hipostática, su Alma santísima está invadida totalmente por el divino Espíritu.
«Aquel a quien Dios ha enviado —dice San Juan— habla palabras de Dios, pues Dios le dio el Espíritu sin medida» (Jn 3, 34). Jesús que posee «toda la plenitud de la divinidad» (Cl 2, 9), posee también la plenitud del Espíritu Santo, que es por excelencia su Espíritu.
2. San Lucas pone particularmente de relieve cómo toda la conducta de Jesús está guiada y regida por el Espíritu Santo: «Jesús, lleno del Espíritu Santo, se retiró del Jordán y fue conducido al desierto por el Espíritu (4, 1); trascurrido este período, el Evangelista anota-«Jesús, impulsado por el Espíritu, se volvió a Galilea (4, 14).
El Espíritu Santo obraba incesantemente en Cristo inspirando todas sus acciones, su predicación, sus milagros y su misma oración, a propósito de la cual Lucas puntualiza: «Jesús se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños» (Jn. 21). De esta manera toda la vida del Salvador se mueve bajo el impulso del Espíritu Santo, como también bajo su impulso se realiza su supremo sacrificio, como lo enseña San Pablo: «Cristo... por el Espíritu eterno a sí mismo se ofreció inmaculado a Dios» (Hb 9, 14).
El divino Espíritu obra incesantemente en el alma de Jesús que se muestra docilísima a su impulso de la manera más perfecta. El Espíritu Santo sale al encuentro de esta sublime criatura que es el alma de Jesús: la invade, la dirige, la mueve al cumplimiento de su misión y la lleva a Dios con un impulso fortísimo, precisamente porque ella está totalmente bajo la influencia de su moción. Y como el Padre tiene sus complacencias en Cristo, su Hijo amado, también el Espíritu Santo «tiene sus delicias en habitar en el alma del Redentor como en su templo preferido» (Mystici Corporis).
<<Jesús con su pasión y muerte ha merecido para todos los hombres su Espíritu y quiere derramarlo cada vez más abundantemente en sus corazones, para que pueda tomar la dirección de toda su vida y llevarlos a la santidad.
¡Oh Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, que pro: cedes de ellos en unidad de origen y unes el uno al otro en unidad de amor y de aspiración! ¡Espíritu y Amor eterno que subsistes personalmente en la Divinidad y divinamente completas las emanaciones eternas! Yo te adoro y te doy gracias por aquella operación santa y admirable con que realizaste el sagrado misterio de la Encarnación.
Tú eres en la eternidad el término de la divina emanación y eres también, en la plenitud delos tiempos, el principio de un nuevo estado, el estado dela unión hipostática, que es la fuente y el origen de todas las operaciones santas y de todas las emanaciones de gracia que cielos y tierra con reverencia admiran. Tú eres en la Santísima Trinidad el vínculo sagrado entre las divinas Personas, y en la Encarnación unes a una Persona divina con la naturaleza humana... Tú das al Verbo, en el seno de su Madre, una nueva naturaleza, revistiéndolo de nuestra humanidad.
¡Oh Espíritu Santo! Tú eres Espíritu de Amor y realizas en la tierra la obra de amor, la unión divina y la alianza incomparable que une la tierra con el cielo, el ser creado con el Ser increado y a Dios con el hombre, con tan estrecha unión que de ella resulta para siempre un Dios hombre y un Hombre Dios>>. (P. DE BERULLE, Las grandezas de Jesús, 2, 2).
<<Tú solo eres santo, ¡oh Jesús! El solo santo porque eres, por medio de tu encarnación, el verdadero hijo de Dios; el solo santo porque posees la gracia santificante en su plenitud para distribuírnosla; el solo santo porque tu alma era de una docilidad infinita al impulso del Espíritu Santo que inspiraba y regulaba tus movimientos, todos tus actos y los hacía agradables a tu Padre>>.(C. MARMION, Cristo vida del alma, I, 6).
41 DOMINGO VII DE PASCUA
CICLO A
«Padre... glorifica a tu Hijo» (Jn 17, 1).
La Liturgia propone hoy a la consideración de los fieles la oración sacerdotal de Jesús y la de los Apóstoles reunidos en torno a María en espera del Espíritu Santo; tema sumamente oportuno para disponer los espíritus a la fiesta de Pentecostés ya cercana.
dar de Cristo, y es la unión fraterna entre ellos. De ella habla la última parte de la oración sacerdotal de Jesús que hoy se ofrece a la meditación de los fieles. Después de haber rogado por los Apóstoles el Señor ruega por todos los que a través de los siglos creerán en él, y pide «que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos sean en 0050tros (Jn 17, 21).
La unión que Jesús pide para los creyentes es ante todo a unión con el Padre y con el Hijo, fuente única de la mutua unión entre ellos. El cristiano está maduro cuando realiza en sí la unión personal con Dios que se desborda en la unión personal con los hermanos, la primera es la base y el fundamento de la segunda mientras ésta constituye la señal visible y controlable de la autenticidad de la primera.
Jesús quiere que la unión de los creyentes con Dios Y entre sí sea tan perfecta que refleje la unidad que existe entre él y el Padre: <<sean uno, como nosotros somos uno» (ib. 22) y sea paro el mundo un motivo de credibilidad: «para que el mundo crea que tú me has enviado» (ib. 21). E insiste sobre este punto de manera impresionante: «Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno Y conozca el mundo que tú me enviaste y amaste a éstos como mle amaste a mí» (ib. 23)
Se diría que Jesús hace depender la fe del mundo de la capacidad de demostrar los crey05 con su unión mutua, el amor con que Dios ama y salva a los hombres. Responsabilidad tremenda en q pensamos demasiado poco: ¿la falta de fe de la sociedad moderna no dependerá quizá de la falta de unión entre los creyentes? Para poner remedio a semejante deficiencia no hay más que un solo medio: hacer lugar a Jesús para que viva con plenitud en sus fieles —«yo en ellos»_ ame en ellos y los una a todos en su amor.
Sin embargo la unión absolutamente perfecta se realizará sólo en el cielo; aquí abajo es imposible que no se resienta de los límites de la criatura. Pero hay que tender a esa meta sin desfallecimiento, invocando continuamente el auxilio divino: «Ven, Señor Jesús.. (Ap 21, 20; segunda lectura), es el último grito de la Escritura y el gemido incesante de la Iglesia, que, mientras espera la venida final del Señor, lo invoca sin cesar para que venga a sostener y fortalecer la unión de sus hijos.
<<Muéstranos, Señor, la abundancia de tus misericordias, y con el poder de tu Espíritu aparta las divisiones de los cristianos, para que la Iglesia aparezca en toda su luz como señal alzada sobre los pueblos, y el mundo, iluminado por tu Espíritu, crea en Cristo que tú has enviado. (Misal Romano, Misa por la unidad de los cristianos>>,(Colecta).
<<Dios y Señor del universo, en tu bondad haznos dignos, a pesar de nuestra miseria, de esta hora, que estemos unidos, sin falsedad ni fingimiento, los unos con los otros, por el lazo de la paz y de la caridad. Afirma nuestra unión por la acción santificante de tu divino conocimiento, con la ayuda de tu Hijo único nuestro Señor, Dios y Salvador, Jesucristo. Bendito seas y glorificado con él y el muy Santo Espíritu, el Espíritu de bondad que da la vida... Tú eres el Dios de la paz, de la misericordia, de la caridad, del perdón y de la bondad, con tu Hijo único y el muy Santo Espíritu.
Que tu paz. Señor, y tu tranquilidad, tu caridad y tu gracia, la misericordia de tu divinidad sean con nosotros y entre nosotros, todos los días de nuestra vida>>. (Oraciones de los primeros cristianos, 301, 308, BAC).
42. DULCE HUESPED DEL ALMA
«Oh Espíritu Santo, que habitas en nosotros, transfórmanos en templos de tu gloria»(Misal Romano, martes VII semana de Pascua).
1. Los Hechos de los Apóstoles refieren el suceso de los cristianos de Éfeso, que, habiendo sido bautizado con el bautismo de Juan, no sólo no habían recibido el Espíritu Santo, sino que ni aún conocían su existencia. Entonces Pablo los instruyó y los bautizó <<en el nombre del Señor Jesús, e imponiéndoles las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo» (Hc 19, 5-6).
El bautismo de Juan era sólo preparatorio; él mismo lo había dicho «Yo os bautizo en agua, pero llegando está otro más fuerte que yo..., él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego» (Lc 3, 16). Este es el bautismo que Jesús haIi anunciado a Nicodemo: «En verdad en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos» (Jn 3, 5); éste es el bautismo por medio del cual Cristo hace participar a la Iglesia y a todos sus fieles de su Espíritu para que vivan de su misma vida. «Para que incesantemente nos renovemos en él —enseña el Concilio Vaticano II, Cristo nos concedió participar de su Espíritu, que siendo uno mismo en la Cabeza y en los miembros, de tal forme vivifica, unifica y mueve todo el cuerpo, que su operación pudo ser comparada por los Santos Padres con el servicio que realiza el principio de la vida, o alma, en nl cuerpo humano» (LG 7).
En virtud del bautismo de Cristo, el Espíritu Santo —tercera Persona de la Santísima Trinidad igual en todo al Padre y al Hijo, Espíritu de amor que procede del Padre y del Hijo, Espíritu vivificador y guiador de la vida del Salvador— desciende sobre la Iglesia y sobre todos los fieles, vivificando la Iglesia y cada uno de sus miembros.
<<Unico e idéntico» en Cristo, en la Iglesia y en los fieles, el Espíritu Santo es nl principio vital y santificador de la Iglesia; por él la 1gb sia y cada uno de los fieles viven en Cristo y de Cristo Quien pertenece a Cristo tiene el Espíritu de Cristo, dn San Pablo (Rm 8, 9).
2.<<Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; y yo rogará al Padre, y os dará otro Paráclito, que estará iunn vosotros para siempre: el Espíritu de verdad» (Jn 14. lS.17).
Al prometer Jesús a sus apóstoles el Espíritu Santo les pide una sola condición: el amor auténtico que se prueba con las obras, con el generoso cumplimiento del divino querer. El Espíritu Santo, Espíritu de amor, no puede ser dado a quien no vive en el amor. Pero a quienes viven en el amor y por lo tanto en gracia, les es asegurado el Espíritu Santo por la promesa infalible do Jesús y por la omnipotencia de su oración.
No se trata de un don pasajero limitado al tiempo en que se reciben los sacramentos o en general a un tiempo determinado, sino de un don estable, permanente: <<en los corazones [de los fieles] habita el Espíritu Santo como enl un templo», afirma el Concilio (LG 9). El es el »dulce huésped del alma» (Secuencia), y cuanto más crece ésta en gracia, tanto más se complace el Espíritu Santo en habitar en ella y en obrar en ella para llevar a cabo su unificación.
El Espíritu Santo está en el hombre para plasmarlo a imagen de Cristo, para solicitarlo al cumplimiento de la voluntad de Dios, para sostenerlo en la lucha contra el mal y ayudarlo en el conseguimiento del bien. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza» (Rm 8, 26) y haciendo suya nuestra causa <<aboga por nosotros con gemidos Inenarrables» (ib.) ante el Padre.
Si los bautizados tienen un abogado tan poderoso y un sostén tan valedero, ¿cómo es que los que llegan a la santidad son tan pocos? Es el tremendo misterio de la libertad del hombre y al mismo tiempo de su responsabilidad.
Dios que ha creado el hombre libre, no lo santifica contra su voluntad. Si el cristiano no se santifica, es únicamente porque no deja campo libre en sí a la acción del Espíritu Santo, sino que la impide con sus pecados, con su falta de docilidad y de generosidad.
Si usase su libertad para abrirse completamente a la invasión del Espíritu Paráclito para someterse en todo a su influjo, él lo tomaría bajo su guía y lo santificaría Es necesario, pues, orar con la Iglesia «Ven, Espíritu divino, quita las manchas, riega la tierra en sequía, doma el Espíritu indómito, infunde calor de vida en el hielo’. (Secuencia)
<<Oh Espíritu Santo Paráclito lleva a su perfección en nosotros; la obra comenzada por Jesús; fortalece y haz continua la oración que hacemos en nombre del mundo entero; apresure para uno de nosotros el tiempo de una profunda vida interior; da ardor a nuestro apostolado que desea llegar a todos los hombres y a todos los pueblos, redimidos todos por la sangre de Cristo y heredad suya. Mortifica en nosotros nuestra natural presunción y elévanos a las regiones de la santa humildad, del verdadero temor de Dios, del impulso generoso.
Que ninguna atadura terrena nos impida hacer honor a nuestra vocación; que ningún interés mortifique por pereza nuestra, las exigencias de la justicia; que ningún cálculo humano reduzca a la angostura de los pequeños egoísmos los espacios inmensos de la caridad. Que todo sea grande en nosotros: la búsqueda y el culto de la verdad, la prontitud para el sacrificio hasta la cruz y la muerte; y que todo, finalmente, corresponda a la última oración del Hijo al Padre celestial, y a aquella efusión tuya oh Espíritu de amor, que el Padre y el Hijo desean para lii Iglesia y sus instituciones para los pueblos y para cada ma de las almas>>.(JUAN XXIII, Breviario).
<<Oh Espíritu poderoso, envía el rocío de tu suavidad Concede a mi alma y a mí espíritu que gocen la plenitud de las gracia de tu grande misericordia. Labra el campo inteligente de mi corazón de carne, endurecido, para que reciba y haga fructificar tu semilla espiritual.
Confesamos que sólo por tu inmensa sabiduría florecen y crecen en nosotros todos los bienes. Tú eres quien consagra los Apóstoles, inspira a los profetas, instruye a los doctores, hace hablar a los mudos y abre los oídos de los sordos...
Extiende tu diestra sobre mí y fortifícame con la gracia tu compasión; disipa de mi espíritu la triste niebla del olvido y con ella las tinieblas del peado, pr que pueda elevarme, con el vuelo del espíritu, desde la vida terrena hasta las alturas. (S. Gregoria de Narek. Le libre des prieres).
43. EL ESPJRITU DE LOS HIJOS DE DIOS
«Oh Espíritu Santo, que das testimonio de nuestra adopción filial, haz de mí un verdadero hijo de Dios»(Rm 8, 16).
1.— En el bautismo el creyente, asociado misteriosamente a la muerte y a la resurrección de Cristo, recibe su Espíritu que lo justifica engendrándolo a nueva vida. «Nos salvó —dice San Pablo— mediante el lavatorio de la regeneración y renovación del Espíritu Santos (Tt 3, 5). Con el bautismo inicia el Espíritu Santo su obra de santificación que es ante todo «lavatorio», o sea, purificación del pecado y «regeneración mediante la gracia.
De tal manera el hombre, <<redimido por Cristo y hecho, en el Espíritu Santo, nueva criatura» (GS 37), recibe de él un espíritu nuevo, el espíritu de hijo adoptivo de Dios. <<Dios ha mandado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita: iAbbal ¡Padre!>>. (Gl 4, 6), afirma el Apóstol. Al Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, son atribuidos de modo especial la gracia y el espíritu de adopción. El Espíritu Santo infunde en el bautizado el espíritu de su filiación, que lo impulsa a dirigirse a Dios con confianza filial invocándolo «Padre» y además le da la certeza de su adopción. «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios» (Rm8, 16).
La segunda etapa de la acción del Espíritu Santo en los creyentes está marcada por el sacramento de la confirmación. San Lucas refiere que a los samaritanos, que sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús», Pedro y Juan «les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo» (He 8, 16-17).
Es lo que se realiza en cada uno de los creyentes mediante el sacramento dr; la confirmación: el Espíritu Santo renueva en ellos su efusión, los confirma en el espíritu de hijos de Dios en le fe y en la práctica de la vida cristiana.
Pero el Espíritu Santo no obra sólo por medio del bautismo y de la confirmación, sino también en codos los demás sacramentos como lo recuerda la Liturgia de estos días con respecto a la penitencia, afirmando que «él es el perdón de todos los pecados» (Misal Romano, silbado antes de Pentecostés, colecta).
Del mismo modo que en todos los sacramentos existe la acción de Cristo, tampoco puede faltar la de su Espíritu. Toda la vida cristiana, desde su nacimiento, está envuelta en la acción secreta, misteriosa del Espíritu Santo; en él son vivificados y santificados los creyentes, y en él son hechos hijos en el Hijo de Dios.
2. Hablando del Espíritu Santo dice el Concilio: «El es el Espíritu de la vida o la fuente del agua que salta hasta la vida eterna, por quien vivifica el Padre a todos los muertos por el pecado» (LG 4).
Aunque la gracia que vivifica a los creyentes es don común de toda la Trinidad, se le atribuye de modo peculiar al Espíritu Santo, que es Espíritu de Amor: así como al Padre se atribuye especialmente la creación, y el Hijo con su pasión y muerte nos ha merecido la gracia, al Espíritu se atribuye la obra de la santificación porque él la difunde en los fieles.
Pero esta obra no se limita a los sacramentos; el Espíritu Santo se muestra siempre activo en el corazón de los bautizados; él es el Maestro interior que «santifica y dirige al pueblo de Dios... y lo enriquece con las virtudes» (LG 12). En primer lugar el Espíritu Santo despierta y mantiene en los creyentes «el sentido de la fe» (ib.), dándoles la inteligencia profunda de Cristo y de su Evangelio, según lo que el mismo Señor dijo: «el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ése os lo enseñará todo» (Jn 14, 26). El Espíritu Santo realiza esta misión no sólo iluminando a los fieles interiormente, sino también exteriormente por medio de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia.
«La Sagrada Escritura es habla de Dios en cuanto que, por inspiración del Espíritu divino, se consigna por escrito» y «en las palabras de los profetas y apóstoles, hace resonar la voz del Espíritu Santo» (DV 9. 21). De ahí que meditar el texto sagrado viene a ser algo así como «ir a la escuela» del Espíritu Santo, que ilumina nuestra mente con su luz y estimula con su impulso nuestra voluntad.
Además, el Espíritu Santo continúa instruyéndonos y estimulándonos al bien mediante la palabra viva de la Iglesia, a la cual ha sido dado para que la guíe «hacia la verdad completa», preservándola de errores y extravíos.
Si aceptamos las inspiraciones del Espíritu Santo, si movidos por su invitación nos decidimos a obrar, él nos acompaña además y nos asiste con la gracia actual, a fin de que podamos llevar a feliz término la obra virtuosa. De esta manera el Espíritu Santo ayuda continuamente a los hijos de Dios y los guía y sostiene en la búsqueda de la verdad y en la práctica de la perfección evangélica.
<< Dios mío, Amor vivo en que el Padre y el Hijo se aman mutuamente, tú eres la fuente del amor sobrenatural que brota en nuestros corazones. «Fuente de la vida, fuego, amor»... Te reconozco como la fuente del gran don que es el único que puede salvarnos; el amor sobrenatural. El hombre de suyo í es ciego e insensible a todas las cosas del espíritu: ¿cómo podrá llegar al Paraíso? Únicamente con la llama de tu gracia, que lo consume para renovarlo y hacerlo capaz de gozar aquella felicidad que sin ti ni siquiera podría vislumbrar.
Tú, omnipotente Consolador, has sido y sigues siendo la fuerza, la energía y la paciencia del mártir en medio de sus tormentos. Tú, el sostén del confesor de la fe en sus largos y humillantes sufrimientos. Tú, el fuego con que el predicador olvidándose a sí mismo, llega a conquistar las almas.
Por tu medio resucitamos de la muerte del pecado, sustituyendo a la idolatría de las criaturas el amor puro del Creador. Por ti nos es dado despertar en nosotros mismos la fe, la esperanzarla y la caridad y el arrepentimiento. Por ti evitamos Jj contagio de la atmósfera malsana de la tierra, aunque tengamos que respirarla. Por ti recibimos la fuerza de consagrarnos gj ministerio sagrado y cumplir sus formidables deberes. Y el fuego que tú has encendido dentro de nosotros, es el que nos da fuerzas para orar, meditar y mortificarnos. Del mismo modo que nuestros cuerpos no podrían vivir si se apagase el sol tampoco nuestra alma si tú te alejaras de ella.
Supremo Señor y santificador mío, de ti me viene cuanto dé bueno poseo. Sin ti, con el pasar de los años, iría empeorando..; Aumenta en mí la gracia del amor, oh Espíritu Santo, y no mires a mi nulidad. Tu amor es infinitamente más precioso que todos los tesoros del mundo: es el único amor que te pido, en cambio de todo lo que el mundo puede ofrecerme. Concédeme tu amor, que es la vida para mí.(J. H. NEWMAN, Madurez cristiana).
<<Señor, té pedimos nos des un entendimiento más claro... y que abras más nuestros sentidos a la verdad, para que, considerando en el Espíritu Santo lo que ha sido escrito por el Espíritu, y expresando én términos de espíritu las realidades del espíritu, podamos explicar las Escrituras según Dios y el Espíritu Santo que las ha inspirado>>.(Cfr. ORÍGENES, en Oraciones de los primeros cristianos, 38).
44. EL ESPÍRITU DE LA IGLESIA
«Oh Espíritu Santo, haz que la iglesia, unida en tu amor, tenga «un corazón y un alma sola» [Hch 4, 32).
1. La Iglesia fundada por Cristo para que prolongue a través de los siglos su obra de salvación, está animada por su mismo Espíritu; en efecto, corroborada por el divino Paráclito, ella emprendió el día mismo de Pentecostés su carrera en el mundo anunciando el Evangelio. «Fue en Pentecostés —enseña el Concilio— cuando empezaron los "hechos de los apóstoles", del mismo modo que Cristo fue concebido cuando el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María, y Cristo fue impulsado a la obra de su ministerio cuando el mismo Espíritu Santo descendió sobre él mientras oraba» (AG 4).
La Iglesia vive, crece y obra en el mundo bajo al influjo y la guía del Espíritu Santo, al que «Cristo envió de parte del Padre... para que llevara a cabo interiormente su obra salvífica e impulsara a la Iglesia a extenderse a sí misma» (ib.).
Todo cuanto la Iglesia ha realizado en los dos milenios de cristianismo ha sido en virtud de este divino Espíritu que nunca ha cesado de asistirla y de infundirle el necesario vigor para el cumplimiento de su misión.
Sin embargo el Espíritu Santo no le lleva a la Iglesia por un camino fácil exento de dificultades y de luchas, sino que más bien la sostiene para que avance a través de ellas con constancia y serenidad y alegre de sufrir por Cristo.
Los primeros Apóstoles que gozaban «porque habían sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús» (He 5, 41), constituyen un ejemplo típico. Y con ellos Pablo, que, dejando las Iglesias de Asia para seguir la inspiración divina que lo impulsaba a otras partes, decía: «Ahora, encadenado noel Espíritu, voy hacia Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá, sino que en todas las ciudades el Espíritu Santo me advierte, diciendo que me esperan cadenas y tribulaciones» (He 20, 22-23). Tenía conciencia de arriesgar la vida, pero no retrocedía «con tal de... anunciar ei* evangelio de la gracia de Dios» (ib. 24).
La fuerza de la Iglesia actual, como lo fue para laIglesia naciente, está en dejarse guiar por el Espíritu Santo, como «encadenada» por él, sacando de este vínculo que la tiene tan íntimamente unida al Espíritu, la fuerza para dar testimonio de Cristo y difundir el Evangelio, no obstante las contradicciones y las persecuciones. También en este caso debe cumplirse la palabra de Jesús: «cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre... él dará testimonio de mí, y vosotros daréis también testimonio» (Jn 15, 26).
2.- El testimonio que Jesús pide a su Iglesia es juntamente testimonio de fe y de amor. En su oración al Padre Jesús pidió por los suyos: «Conságralos en la verdad» (Jn 17, 17), es decir, que ellos se consagren a la difusión del Evangelio con tanto fervor que estén dispuestos a emplear su vida y hasta sacrificarla por ello.
Pero en la misma oración añadió:«sean perfectos en la unidad y conozca el mundo que tú me enviaste» (ib. 23). El amor mutuo de los discípulos y la perfecta unión que de él deriva, darán testimonio al mundo que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha venido para traer el amor divino a los hombres; darán testimonio de la veracidad y del valor del cristianismo.
El Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad y de amor, luciendo a la Iglesia capaz de dar testimonio de la fe y de difundirla, la va fortaleciendo y amalgamando en su Interior para hacerla perfecta en la unidad «para que el mundo crea» (ib. 24). El Espíritu Santo, dice el Concilio, «para toda la Iglesia, y para todos y cada uno de los Leyentes es principio de asociación y de unidad» (LG 13).
Donde el Espíritu Santo obra y no ponen los hombres obstáculo a su acción, promueve siempre la unidad de los corazones y de las mentes, despierta el verdadero sentido de fraternidad, y continuamente «produce y urge la caridad entre los fieles» (ib. 7).
Para cooperar a la unión de la Iglesia, el primer paso y el más importante es favorecer en sí mismo el desarrollo del amor que el Espíritu Santo infunde en cada Uno de los bautizados, para que produzca frutos de caridad, de concordia y de paz.
Rogar por la unión y la paz universal dejando que fermenten en el propio corazón los gérmenes del egoísmo, de la intolerancia y de la antipatía que son productores de discordia, sería una verdadera contradicción.
Por eso San Pablo escribía a los primeros cristianos: «Os exhorto yo, preso en el Señor, a andar de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, soportándoos los unos a los otros con caridad, solícitos de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz» (Ef 4, 1-3).
No es fácil esto para la debilidad humana, pero el Espíritu Santo está en cada uno de los fieles sosteniendo sus esfuerzos, y ayudándole a recordar las enseñanzas de Jesús acerca del mandamiento del amor y a ponerlas por obra.
<<Oh Espíritu Santo, tú eres en la Iglesia lo que el alma es en el cuerpo; tú eres el espíritu que la anima y vivifica, el que conserva su unidad aun dotándole de los más variados efectos que le dan vigor y belleza...
Oh Espíritu Santo, prometido y mandado por el Padre y por Jesús, tú dabas plenitud e intensidad de vida sobrenatural a los primeros cristianos, que por el amor que tú derramabas en ellos, constituían, a pesar de sus diferencias «un corazón y un alma sola».
Pero también hoy tú permaneces en la Iglesia de manera continua e indefectible, ejercitando en ella una acción incesante de vida y de santificación... Tú la haces infalible en la verdad tú dotas a la Iglesia de una maravillosa fecundidad sobrenatural haciendo brotar y brillar en sus vírgenes, en sus mártires y en sus confesores aquellas virtudes heroicas que son una de |as señales de su santidad...
Tú eres el Espíritu que trabajas en lo profundo de las almas por medio de tus inspiraciones, para hacer a tu Iglesia pura, inmaculada, sin arruga, digna de ser presentada por Cristo al Padre en el día de su triunfo f¡nal>>(C. MARMION, Cristo en sus misterios, 17).
<<Oh Espíritu Santo, cuando das testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, este testimonio nos llena de consuelo. Pero tú también nos has sido dado para acrecentar el fervor en nuestros corazones, encendiendo el fuego poderoso de la caridad, para que nos gloriemos no sólo en la esperanza de hijos de Dios, sino también en las tribulaciones, teniendo por gloria la ofensa, por gozo los ultrajes, por honor el desprecio... Oh Espíritu Santo, haz que se cumplan en nosotros los días de Pentecostés, los días del perdón, de la alegría>>(In festo Pentecostés, 3, 8).
<<Oh Espíritu de amor, aviva en nosotros el deseo de caminar con nuestro Dios; tú solo lo puedes avivar, pues escudriñas las profundidades de nuestro corazón, conoces sus pensamientos e intenciones y no sufres la menor imperfección en el corazón que posees, sino que la destruyes en seguida con el fuego de tu delicadísima atención.
Oh Espíritu dulce y suave, que doblegas nuestra voluntad, oriéntala cada vez más hacia la tuya, para que podamos conocerla claramente, amarla ardientemente y cumplirla eficazmente>>.(In festo Pentecostés, 2, 8. Cfr. SAN BERNARDO).
45. GUIADOS POR EL ESPÍRITU
«Ven, Espíritu divino... Padre amoroso del pobre; ven, en tus dones espléndido; luz que penetra las almas» (Secuencia).
r
1. «Tu Espíritu, Señor, infunda en nosotros sus dones espirituales y forme en nosotros un corazón que te sea agradable» (Misal Romano, Colecta). Esta oración nos invita a reflexionar aún sobre la acción interior del Espíritu Santo en los fieles. La gracia santificante, las virtudes teologales y morales infundidas en el bautismo colocan al cristiano en un plano sobrenatural y lo hacen capaz de obrar sobrenaturalmente y de tender a Dios y a la santidad.
Sin embargo, su modo de obrar permanece siempre humano y por lo tanto limitado e imperfecto. De hecho, nuestro entendimiento, aunque iluminado por la fe, es siempre inadecuado respecto del ser infinito, e incapaz de representárselo tal cual es; mientras estamos sobre la tierra, conocemos a Dios «como a través de un espejo y en enigma», y solamente en el cielo «le veremos cara a cara» (1 Cr 13, 12).
Y no sólo no tenemos un conocimiento adecuado de Dios, pero ni siquiera de la santidad: sólo hasta cierto punto conocemos las cosas de Dios, y así también, sólo hasta cierto punto, conocemos el camino de la santidad; realmente, no siempre sabemos distinguir lo más perfecto, y muchas veces, aun a pesar nuestro, erramos, creyendo santo y bueno lo que en realidad no lo es.
Por otra parte, la plena unión -con Dios, es decir, la santidad, exige una perfecta orientación hacia él, según el primero y mayor precepto de Cristo: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente» (Mt 22, 37); pero i esta perfecta orientación excede nuestras fuerzas, precisamente porque tenemos un conocimiento demasiado imperfecto de Dios y del camino que a él conduce tendremos, pues, que renunciar a la santidad?
De ningún modo. Dios, que nos quiere santos, nos da también el modo de llegar a serlo: precisamente para este fin nos ha dado el Espíritu Santo. «El Espíritu Santo osenseñará todo» (Jn 14, 26); la promesa de Jesús es infalible. El Espíritu Santo que «todo io escudriña, hasta las profundidades de Dios» (1 Cr 2, 10), que conoce perfectamente la naturaleza y los misterios de Dios, y al mismo tiempo todas las exigencias de la santidad, como también las necesidades, los límites y las debilidades del hombre, viene a tomarnos de la mano para llevarnos a la santidad.
Se trata de un magisterio interior que ilumina a los fieles acerca de los misterios divinos y plasma sus corazones de manera que sean agradables a Dios. •Ven, oh Espíritu Creador, visita las mentes de tus fieles,
llena de la gracia celestial los corazones por ti creados» (Veni, Creator).
2. «Los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios» (Rm 8, 14). Los hijos deben parecerse a sus padres, deben poseer su mismo espíritu. Muís ha dado a todos los bautizados su Espíritu, pero no todos se dejan guiar por él y por eso no todos llevan a perfección su condición de hijos. Sólo quienes se abandonan con docilidad a la acción del Espíritu Santo viven en plenitud la gracia de la adopción y como verdaderos luios consiguen su fin: la comunión con Dios en el amor.
Mientras el hombre va adelante con su propia iniciativa, su orientación hacia Dios es incompleta, porque se trata siempre de un modo humano; pero cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, éste, obrando a modo divino, lo orienta perfectamente hacia Dios. El Espíritu Santo con sus dones influye directamente en la voluntad del hombre: la urge, la inflama, la atrae hacia sí y por medio del amor ilumina su mente.
Así nace en nosotros aquel «sentido de Dios» y de las cosas divinas que no sabemos explicar, pero que nos hace conocer y gustar a Dios y pos orienta a él más que cualquier otro razonamiento e industria nuestra.
Sentimos entonces que Dios es «único», que todas las criaturas están infinitamente distantes de él; sentimos que merece todo nuestro amor y que este nuestro amor es nada frente a la infinita amabilidad divina; sentimos que todo sacrificio es siempre demasiado poco para un Dios tan grande. Es precisamente éste él modo como el Espíritu Santo nos coloca en el camino de la santidad.
La acción del Espíritu Santo es por demás poderosa y eficaz, pero sin embargo, Espíritu de amor como es, no quiere violentar la libertad humana, sino que espera a que el hombre acepte libremente sus impulsos y le entregue por amor la propia voluntad. Si encuentra en él resistencia, retira de él sus gracias y lo deja en la mediocridad.
Por eso San Pablo exhorta a vivir no «según la carne», es decir, según aquellas inclinaciones que llevan al hombre a afirmar más o menos su propia independencia y la de su voluntad con respecto a Dios, sino «según el Espíritu» (Rm 8, 4).
Porque «el apetito de la carne es muerte, pero el apetito del Espíritu es vida y paz» (ib 6). «Esta es la vida y la paz de los hijos de Dios: dejarse guiar por el Espíritu»; esta es la lógica de quien desea vivir su propio bautismo: «Si vivimos del Espíritu, andamos siempre según el Espíritu» (Gl 5, 25).
<<Bien sabes, Señor, que lo que el hombre necesita no es una guía visible, sino ante todo y sobre todo una ayuda interior, íntima e invisible. Tú te has dignado asegurarle una curación completa y no sólo parcial; no te has contentado con corregir en él lo que está en la superficie, sino que has querido eliminar el motivo básico, la raíz de todos sus males. Por eso has querido penetrar en el alma del hombre, y te alejaste de él corporalmente para volver a él en el Espíritu. No has querido quedarte con tus Apóstoles como en los días de tu vida terrena pero has puesto tu morada para siempre en su interior, estrechando con ellos relaciones más directas y más verdaderas, en
la virtud del divino Paráclito>>.(J.H. NEWMAN, Madurez cristiana).
<<¡Oh Espíritu Santo!, enciende en mí el fuego de tu amor y la llama de la caridad eterna. Multiplica en mí estos santos transportes de amor que me lleven presto a la unión transformante. Sujeta completamente a la divina voluntad no sólo mi voluntad, sino todas mis potencias y mis sentidos, a fin de que no sea dominada en cosa alguna por el amor propio, sino sólo por el impulso divino, y todo en mí se mueva por amor y en el amor, de modo que en el obrar todo lo haga por amor, y en el sufrir lo soporte todo con gusto de amor. Haz que lo sobrenatural sea la atmósfera «natural» en que se mueva mi alma. Hazme dócil, muy dócil y pronta a seguir tus inspiraciones. Que yo no desperdicie ninguna y sea siempre para ti una esposa fiel. Hazme cada vez más recogida, más silenciosa, más sujeta a tu acción divina, más apta a recibir tus toques delicados. Atráeme a lo íntimo de mi corazón donde resides, ¡oh dulce Huésped divino!, y enséñame a velar continuamente en oración>>.(SOR CARMELA DEL ESPÍRITU SANTO, Escritos inéditos).
46. TRANSFORMADOS EN LA IMAGEN DE CRISTO
«Oh Espíritu Santo, refleja en nosotros, como en un espejo, la gloria del Señor Jesús, para que seamos transformados en su imagen»(2 Cr 3, 18).
1. El Concilio Vaticano II enseña que la «santidad de la Iglesia se manifiesta... en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles» (LG 39). Entre ellos, el más excelente, al cual todos los demás van ordenados, es la conformidad con Cristo. La Encíclica mystici Corporis lo dice expresamente: el Espíritu Santo «ha sido comunicado a la Iglesia... para que cada uno ¿e sus miembros, día a día, se vaya haciendo más semejante al Redentor».
Todos los elegidos son por Dios «predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo» (Rm 8, 29); nosotros seremos santos según la medida de nuestra semejanza con Cristo. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado precisamente para que esculpa en nosotros los rasgos eje esta divina semejanza, haciéndonos «de día en día más semejantes al Redentor».
¡Oh!, sería menester realmente que no pasase un solo día en que esta divina semejanza no aumentase en nosotros. Esta verdad llegó a impresionar profundamente a Sor Isabel de la Trinidad, que rogaba al Espíritu Santo le diese «una humanidad de complemento, en la cual Jesús pudiese renovar su misterio» (Elevación a la Trinidad).
Si Jesús es el modelo al cual debemos asemejarnos, no es presunción aspirar a asemejarnos a él de tal modo que nuestra vida sea una «prolongación» de la suya y él pueda continuar en nosotros su incesante obra de adoración y glorificación del Padre y de redención de los hombres.
Nosotros somos incapaces de llegar a una conformidad tan perfecta con Cristo, pero el Espíritu Santo está en nosotros para realizarla. Jesús es el Santo por excelencia; para hacernos semejantes a él el Espíritu Santo nos comunica inicialmente la santidad de Cristo difundiendo en nosotros la gracia, la cual debe después penetrar de tal modo nuestro ser, nuestra actividad, nuestra vida, que haga de cada uno de nosotros un «alter Christus».
Y tengamos presente que la gracia difundida en nosotros por el Espíritu Santo es idéntica, en su naturaleza, a la que santifica el alma de Jesús; pues aunque a nosotros nos sea dada en medida infinitamente inferior mientras qué Jesucristo la posee «sin medida», se trata sin embargo del mismo germen, del mismo principio de santidad. Heaquí por qué el pleno desarrollo de la gracia puede llevar efectivamente a los bautizados a la semejanza con Cristo hasta transformarlos en su misma imagen, «como movidos por el Espíritu del Señor» (2 Cr 3, 18).
2. — «Todos nosotros, a cara descubierta, reflejamos como espejos la gloria del Señor y nos transformamos en la misma imagen de gloria en gloria, como movidos por el Espíritu del Señor» [2 Cr 3, 18). En su condición de hijos de Dios, los bautizados reflejan en sí mismos la «gloria» de Cristo, es decir, la gracia de su «filiación».
Esto puede llegar a realizarse con tal perfección cara descubierta», esto es, sin velo alguno— que sean transformados «en la misma imagen» del Señor por acción de su Espíritu que habita en los creyentes.
El ideal de la perfecta conformidad con Cristo es tan sublime que sobrepasa inmensamente la capacidad del hombre y sería locura pensar que lo puede conseguir con sus propias fuerzas; sin embargo lo puede alcanzar por el poder del Espíritu Santo «que nos ha sido dado» (Rm 5. 5) y permanece siempre con nosotros para sostener nuestra debilidad.
El Espíritu Santo impulsa desde dentro el deseo de imitar a Cristo, de asemejarnos a sus sentimientos y a su vida; infunde energías sobrenaturales, sostiene la buena voluntad del hombre y la refuerza con su divina potencia.
El, que guió a Jesús en el cumplimiento perfecto de la voluntad del Padre, guía al cristiano por el mismo camino. Lo ilumina acerca del querer divino, se lo hace apreciar como el mayor tesoro y se lo hace amar como el bien más grande, pues sólo en la voluntad de Dios encontrará su santificación y podrá hacerse semejante a Cristo.
La voluntad divina debe ser para el cristiano, como lo fue para Jesús, su comida y su bebida, de manera que no exista ya en el alma «cosa alguna contraria a la voluntad divina, sino que todos sus movimientos sean en todo y por todo solamente voluntad de Dios» (San juan de la Cruz, Subida, I, 11, 2). Todo esto desea realizar en el bautizado el Espíritu Santo, a continuación de que el alma se abra con coda docilidad a la acción de su gracia.
En espera de la fiesta de Pentecostés la Liturgia ¡nvoca al Espíritu Santo para que venga a purificar los corazones de los fieles (Misal Romano. Oración sobre las ofrendas). Sólo el Espíritu Santo podrá apartar todos los obstáculos —apego a la propia voluntad, egoísmos, caprichos— que impiden a la gracia de adopción calar hondamente en la vida del cristiano; y así su espíritu totalmente puro, podrá recibir «cara a cara» la irradiación de la gloria de Cristo y ser transformado en su imagen.
<<¡Amadísimo Jesús mío! Deseo seguir en unión contigo la regla del amor, la regla de la voluntad de Dios por la cual pueda renovarse y transcurrir en ti toda mi vida. Ponla bajo la custodia de tu Santo Espíritu, a fin de que en todo tiempo esté pronta a la observancia de tus mandamientos y de todas mis obligaciones.
Yo no soy más que un pobre tallo plantado por ti, de mi cosecha soy nada y menos que nada, pero tú puedes fácilmente hacerme florecer en la abundancia de tu Espíritu. ¿Qué soy yo, Dios mío, vida del alma mía? ¡Ah, cuan lejos estoy de ti! Soy como una brizna de polvo que el viento levanta y dispersa.
Ahora bien, en virtud de tu caridad, el fuerte viento de tu amor omnipotente, por el soplo del Espíritu Santo, me lance a ti con tanto ímpetu, a merced de tu providencia, que comience de verdad a morir a mí misma para vivir solamente en ti, dulce amor mío.
¡Oh dulce amor mío! Haz que yo me pierda en ti; que me abandone completamente en ti, hasta el punto de que no quede en mí ningún vestigio, exactamente como sucede en un granito indivisible de polvo que desaparece sin notarse. Transfiéreme tan totalmente en el cariño de tu amor, que en ti sea aniquilada toda imperfección mía, y ya no tenga en adelante vida alguna fuera de ti>>. (STA. GERTRUDIS, Ejercicios, 4).
47. EL CAMINO DE LA CRUZ
VIGILIA DE PENTECOSTÉS
«Ven, oh Espíritu Santo, consolador perfecto... descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, gozo que enjuga las lágrimas» (Secuencia).
1. «También nosotros, que tenemos las primicias del espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos suspirando <<por la adopción, por la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza estamos salvos» (Rm 8, 23-24). Aunque redimido por Cristo, el hombre mientras vive aquí abajo no consigue una redención completa y definitiva; como dice el Apóstol, es salvado en la esperanza.
Por otra parte, su cuerpo no está aún glorificado como el cuerpo de Cristo, y por los límites propios de la materia y los defectos de la naturaleza herida por el pecado, es causa de continuas luchas y tribulaciones. De aquí se deriva el estado de sufrimiento que acompaña a toda la existencia humana; es la tarea penosa de su regeneración que, comenzada con el bautismo, se va cumpliendo día tras día bajo la guía del Espíritu Santo, de quien ha recibido las «primicias». Por eso aun en medio del sufrimiento, el cristiano no puede ser pesimista: no es vana su esperanza ni las tribulaciones son inútiles, antes bien, aceptadas por amor de Dios, son el gran medio de la regeneración total, de la plena conformidad con Cristo.
El Espíritu Santo no puede hacer al hombre semejante a Cristo ni conducirlo a la santidad si no es por el camino de la cruz. El Concilio Vaticano II afirma: «Una misma es la santidad que cultivan en cualquier clase de vida y de profesión los que son guiados por el Espíritu de Dios y, obedeciendo a la voz del Padre... siguen a Cristo pobre, humilde y cargado con la cruz, para merecer la participación de su gloria» (LG 41).
No hay para el cristiano otra forma de santidad que lo haga participar de la gloria de Cristo, sino la que le hace participar de su cruz. A esta santidad es «movido» por el Espíritu Santo, que, encendiendo en su corazón el amor a Cristo, le hace comprender el valor del sufrimiento que le asemeja a él.
No se podrá jamás llegar a la profundidad de la vida espiritual, si no es viviendo en la propia carne el misterio de la cruz. Santa Teresa de Jesús enseña que aun las más sublimes gracias contemplativas, en que domina la acción del Espíritu Santo, se conceden a las almas precisamente para hacerlas más capaces de llevar la cruz.
«Porque —dice la Santa— no nos puede Su Majestad hacérnosle mayor (favor) que es darnos vida que sea imitando a la que vivió su Hijo tan amado; y así tengo yo por cierto que son estas mercedes para fortalecer nuestra flaqueza... para poderle imitar en el mucho padecer» (Moradas, Vil, 4, 4).
2. «Ven, ¡oh Espíritu Santo!..., vacío está el hombre si tú le faltas por dentro» (Secuencia). Una de las circunstancias en que el hombre echa de ver mejor su incapacidad y su nulidad es la del sufrimiento profundo. Es necesario que el Espíritu Santo le infunda fortaleza para hacerle capaz de llevar con serenidad ciertas cruces que desde un punto de vista humano, no hacen esperaralivio.
«El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza» dice San Pablo— y «el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inenarrables» (Rm 8, 26). El se hace oración del cristiano, ruega con él y por él aunándolo en Misterio de una súplica a la cual el Padre no puede resistir.
Cuando bajo el peso del sufrimiento el hombre siente incapaz de orar, le queda un recurso: unirse al gemido secreto que, desde el fondo de su corazón, el Espíritu Santo eleva al Padre, y repetir en él y por él oración de Cristo: «¡Abba, Padre!... no sea lo que yp quiero, sino lo que quieres tú» (Me 14, 36).
Pero hay además en el itinerario de la vida espiritual otros sufrimientos causados por la acción misma del Espíritu Santo, que purifica así las almas para disponerlas a una mayor intimidad y unión con Dios. Por más que el hombre trate de negar su propia voluntad para conformarla a la de Dios, de despojarse del hombre viejo y todas sus perversas tendencias para revestirse de Cristo, no llegará jamás por sí solo a un desasimiento y la abnegación total.
El Espíritu Santo sale al encuentro de su buena voluntad sometiéndole a pruebas exteriores e interiores. El Espíritu Santo —dice San Juan de Cruz-— con su «amorosa llama divina... está hiriendo si alma, gastándole y consumiéndole las imperfecciones de sus malos hábitos; y ésta es la operación del Espíritu Santo, en la cual la dispone para la divina unión transformación de amor en Dios» (Llama 1, 19).
Es imposible que esto se realice sin sufrimiento, que puede llegar a ser muy intenso, pero será siempre saludable, que, aceptado con generosidad, lleva a término la edificación del hombre y lo dispone para ser invadido lamente por la gracia.
Al hombre no le queda otra a que dejarse conducir y abandonarse con confianza a acción del Espíritu que lo prueba y lo aflige, no para atormentarlo, sino para introducirlo finalmente «en libertad... de los hijos de Dios» (Rm 8, 21). Libertad de adherir a Dios, de entrar en comunión con él para formar «con él un solo espíritu» (1 Cr 6, 17).
<<¡Oh Espíritu de verdad! Hazme conocer a tu Verbo, enséñame a recordar todo lo que él ha dicho, ilumíname, guíame, hazme conforme a Jesús, un «alter Christus», comunicándome sus virtudes, en particular: su humildad, su obediencia; hazme participante de su obra redentora deseando amar la cruz.
¡Oh Fuego consumidor, Amor divino en persona! Inflámame, quémame, consúmeme, destruye mi yo, transfórmame toda en arnor; hazme llegar a la nada para poseer el Todo; hazme llegar a la cumbre del «Monte» en donde sólo mora la gloria ¿e Dios, en donde todo es «paz y gozo» del Espíritu Santo.
Que yo alcance en la tierra —a través del sufrimiento y de la contemplación amorosa— la unión más íntima con la Santísima Trinidad, en la espera de llegar a contemplarla sin velos a||á arriba en el cielo, en la paz, en la alegría, en la seguridad del banquete eterno>>.(SOR CARMELA DEL ESPÍRITU SANTO, Escritos inéditos).
<<¿A dónde iré, Dios mío, y a quién recurriré si me alejo de tu Espíritu? ¿Por ventura no es tu espíritu, Señor, descanso en las fatigas, alivio en el llanto, el mejor consolador en cualquier angustia y tribulación?... Tú, Espíritu Santo, has dicho que para los que aman a Dios todas las cosas se convierten en bien; aviva, pues, mi fe y hazme creer efectivamente en esta consoladora promesa de la cual brota la esperanza.
No te pido que me libres de la tribulación, sino que me la cambies en ejercicio de verdadera virtud y en aumento de santo amor... Hazme sentir, oh dulce Huésped del alma, tu benéfica presencia, pues prometiste estar con tu siervo fiel cuando sufre: Cum ípso sum ¡n tribulatione (Ps. 90, 15)... Te pido dulce y tranquila paciencia con la fortaleza necesaria para sufrir sin culpa, sin quejas, sin abatimiento de espíritu, sino más bien con paz serena y con mérito. Esperando con firme confianza los consoladores efectos de tu infinita bondad, descanso en paz bajo tus alas y en tus manos encomiendo mi espíritu, mi cuerpo y todas mis cosas, para que en mí se cumpla siempre tu voluntad>>.(B. HELENA GUERRA, Invocazioni e preghiere alio Spirita Santo, pp. 46-48).
148. DOMINGO DE PENTECOSTËS
«Manda tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra» (Ps 104, 30).
1. «El Espíritu del Señor llena todo el mundo, y Él, que mantiene todo unido, habla con sabiduría» (Misal Romano). Esta realidad, anunciada en el libro de la Sabiduría, se cumplió en toda su plenitud el día de Pentecostés, cuando los Apóstoles y los que estaban con ellos «se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería» (He 2, 4).
Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de Jesús: «cuando yo me fuere, os lo enviaré» (Jn 16, 7); esel bautismo anunciado por él antes de subir al cielo: «seréis bautizados en el Espíritu Santo» (He 1, 5); como también el cumplimiento de sus palabras: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ríos de agua viva manarán de su seno» (Jn 7, 37-38).
Comentando este último episodio, nota el Evangelista: «Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado» (ib. 39). No había sido dado en su plenitud, pero no quiere decir que el Espíritu faltara a los justos.
El Evangelio lo atestigua de Isabel, de Simeón y de otros más. Jesús lo declaró de sus Apóstoles en la vigilia de su muerte: «vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros» (Jn 14, 17); y más aún en la tarde del día de Pascua, cuando apareciéndose a los Once en el cenáculo, «sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo» (Jn 20, 22).
El Espíritu Santo es el «don» por excelencia, infinito como infinito es Dios; aunque quien cree en Cristo ya lo posee, puede sin embargo recibirlo y poseerlo cada vez más. La donación del Espíritu Santo los Apóstoles en la tarde de la Resurrección demuestra que ese don inefable está estrechamente unido al misterio pascual; es el supremo don de Cristo que, habiendo muerto y resucitado por la redención de los hombres, tiene el derecho y el poder de concedérselo.
La bajada del Espíritu en el día de Pentecostés renueva y completa este don, y se realiza no de una manera íntima y privada, como en la tarde de Pascua, sino en forma solemne, con manifestaciones exteriores y públicas indicando con ello que el don del Espíritu no está reservado a unos pocos privilegiados sino que está destinado a todos los hombres como por todos los hombres murió, resucitó y subió a los cielos Cristo. El misterio pascual culmina por |0 tanto no sólo en la Resurrección y en la Ascensión, sino también en el día de Pentecostés que es su acto conclusivo.
2. Cuando los hombres, impulsados por el orgullo y casi desafiando a Dios, quisieron construir la famosa torre de Babel, no podían entenderse (Gn 11, 1-9; primera lectura de la Misa de la Vigilia). Con la bajada del Espíritu Santo sucedió lo contrario: no confusión de lenguas, sino el «don» de lenguas que permitía una inteligencia recíproca entre los hombres «de cuantas naciones hay bajo el cielo» (He 2, 5); ya no más separación, sino fusión entre gentes de los más diversos pueblos: Esta es la obra fundamental del Espíritu Santo: realizar la unidad, hacer de pueblos y de hombres diversos un solo pueblo, el pueblo de Dios fundado en el amor que el divino Paráclito ha venido a derramar en los corazones.
San Pablo recuerda este pensamiento escribiendo a los Corintios: «Todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo Espíritu» (1 Cr 12, 13). El divino Paráclito, Espíritu de amor, es espíritu y vínculo de unión entre los creyentes de los cuales constituye un solo cuerpo, el Cuerpo místico de Cristo, la Iglesia.
Esta obra, comenzada el día de Pentecostés, está ordenada a renovar la faz de la tierra, como un día renovó el corazón de losApóstoles, rompiendo su mentalidad todavía ligada al judaísmo, para lanzarlos a la conquista del mundo entero sin distinción de razas o de religiones.
Esta empresa fue facilitada de manera concreta con el don de las lenguas que permitió a la Iglesia primitiva difundirse con mayorrapidez. Y si con el tiempo ese don ha cesado, fue sustituido, y lo es todavía hoy, por otro don no menos poderoso para atraer los hombres al Evangelio y unirles entre sí: el amor.
El lenguaje del amor es comprendido porlodos: doctos e ignorantes, connacionales y extranjeros creyentes e incrédulos. Por eso precisamente tanto la Iglesia entera como cada uno de los fieles tienen necesidad de que se renueve en ellos Pentecostés.
Aunque el Espíritu Santo esté ya presente, hay que continuar pidiendo: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor» (Vers. del alleluya).
Pentecostés no es un episodio que se cumplió cincuenta días después de Pascua y ha quedado ya cerrado y concluido; es una realidad siempre actual en la Iglesia. El Espíritu Santo, presente ya en los creyentes por razón de esta presencia suya en la Iglesia, los hace cada vez más deseosos de recibirlo con mayor plenitud, dilatando él' mismo sus corazones para que sean capaces de recibirlo con efusiones cada vez más copiosas.
<<Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido; luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo queenjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. M¡ra el vacío del hombre si tú le faltas por dentro; mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tubondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y danos tu eterno gozo. Amén. Aleluya. (Leccionario, Secuencia).
<<¡Oh Espíritu Santo, Amor sustancial del Padre y del Hijo, Amor increado, que habitas en las almas justas! Ven sobre mí con un nuevo Pentecostés, trayéndome la abundancia de tus dones, de tus frutos, de tu gracia y únete a mí como Esposo dulcísimo de mi alma.
Yo me consagro a ti totalmente: invádeme, tómame, poséele toda. Sé luz penetrante que ilumine mi entendimiento, suave moción que atraiga y dirija mi voluntad, energía sobrenatural que dé vigor a mi cuerpo. Completa en mí tu obra de santificación y de amor. Hazme pura, transparente, sencilla, verdadera, libre, pacífica, suave, quieta y serena aun en medio del dolor, ardiente de caridad hacia Dios y hacia el prójimo.
Ven, oh Espíritu vivificante, sobre esta pobre sociedad y renueva la faz de la tierra, preside las nuevas orientaciones, danos tu paz, aquella paz que el mundo no puede dar. Asiste a tu Iglesia, dale santos sacerdotes, fervorosos apóstoles, solicita con suaves invitaciones a las almas buenas, sé dulce tormento a las almas pecadoras, consolador refrigerio a las almas afligidas, fuerza y ayuda a las tentadas, luz a las que están en las tinieblas y en las sombras de la muerte>>. (SOR CARMELA DEL ESPÍRITU SANTO, Escritos inéditos).
<<¡Oh Espíritu Santo!, que cambiaste los corazones fríos y llenos de temor en corazones cálidos de amor y animosos... obra en mí lo que obraste el día de Pentecostés: ilumina, inflama, fortifica mi pobre alma y disponla para devolver a su Dios amor por amor. Y que este amor consista en obras santas, en abnegación constante, en humildad sincera, en fervorosa devoción y en generosos sacrificio; un amor como aquel que inflamó los corazones de los nuevos creyentes en el Cenáculo>>.(B. Helena Guerra, Invoca. e preghirere allo Espiritu Santo, 30)