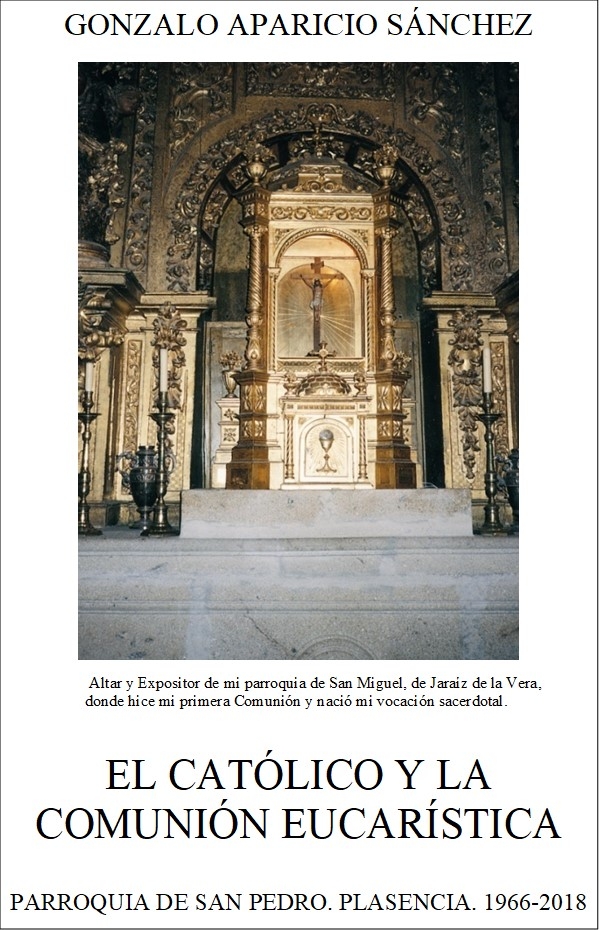GONZALO APARICIO SÁNCHEZ
Altar y Expositor de mi parroquia de San Miguel, de Jaraíz de la Vera, donde hice mi primera Comunión y nació mi vocación sacerdotal.
EL CATÓLICO Y LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA
PARROQUIA DE SAN PEDRO. PLASENCIA. 1966-2018
CAPÍTULO I
TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD DE LA COMUNIÓN
1. LA COMIDA DE LA COMUNIÓN
Durante la Última Cena, la intención fundamental de Jesús fue la ofrenda sacramental de su sacrificio, la de instituir la Eucaristía como misa y como comida espiritual a través de la comida material del pan y del vino, para que todos comiéramos su cuerpo y sangre y nos alimentáramos de su misma vida: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida... el que me coma vivirá por mí...”.
El Señor instituyó esta celebración de la Alianza Nueva mediante una comida, que se convertirá en los siglos venideros en el memorial de su sacrificio, siguiendo el modelo de la antigua alianza junto al monte Sinaí: sacrificio y comida. La Instrucción Redemptionis Sacramentum nos recuerda que la Eucaristía no debe perder este carácter convivial y sacrificial ( RS 38).
Los relatos evangélicos nos muestran que las comidas en su vida apostólica fueron momentos siempre de salvación: en casa de Simón, con la mujer arrepentida (Lc7, 36-50), fue, por ejemplo, comida de perdón; fue comida de salvación, con los recaudadores de impuestos en casa de Leví (Mt 9, 10); encuentro de gracia, perdón y amistad con Zaqueo (Lc 19,2-10); en Betania fue signo de amistad con los amigos Lázaro, María y Marta, incluyendo las quejas de Marta porque María permanece a los pies del Maestro (Jn 11,1). A diferencia de Juan el Bautista que ayunaba, Jesús participaba gustoso en las comidas de sus contemporáneos: “El Hijo del hombre come y bebe” (Mt 11,19).
Esto no era nada extraño para Jesús y los Apóstoles. En la religión hebrea, en la cual ellos nacieron y vivieron, la comida tuvo siempre un papel muy importante en las relaciones de Dios con los hombres, en la ratificación de los pactos y alianzas, que siempre se ratificaron con una comida: mediante una comida se sellan los pactos o alianzas entre Isaac y Abimelec (cfr Gen 26,26-30), entre Jacob y su suegro Labán (cfr Gen 31,53) y en concreto, en la alianza de Dios con el pueblo de Israel, donde el texto del Éxodo nos refiere una doble tradición: una, que describe al sacrificio como rito esencial de la alianza, y otra, que muestra a la comida, como expresión de esta misma alianza.
En lo referente a esta última tradición se nos dice que los setenta ancianos de Israel, que habían subido con Moisés al monte, contemplaron a Dios: “Y luego comieron y bebieron” (Ex 24,11). A la contemplación se une la comida que confirma la introducción en la intimidad divina. Los sacrificios debían ser ofrecidos en un santuario elegido por Dios, y en el mismo lugar consagrado a Dios se tenían también las comidas. Así se restañaban y se potenciaban las relaciones de Dios con los hombres: comían en su presencia.
A la primera comida, que en su tiempo ratificó la alianza establecida con Moisés y los ancianos de Israel, corresponde la última comida, la Última Cena, que sellará la conclusión de la Alianza Nueva y Eterna en fidelidad a las promesas hechas a David: “En aquel día, preparará el Señor de los Ejércitos, para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo los alejará de todo el país. -Lo ha dicho el Señor- Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara; celebremos y gocemos con su salvación” ( Is 25,6-9).
La comida hará comprender todos los beneficios y todas las gracias que Dios dará a los hombres con aquella alianza. También en el libro de Enoch, más cercano a la época de Cristo, la felicidad de la vida futura está representada por la imagen de un banquete celestial: “El Señor de los espíritus habitará con ellos y éstos comerán con el Hijo del hombre; tomarán parte en su mesa por los siglos de los siglos” (62,14). La felicidad consistirá en sentarse a la mesa con el Mesías o Hijo del hombre, al Señor de los espíritus, es decir, a Dios.
Naturalmente en la comida eucarística, instituida por Cristo, no es comida y bebida ordinaria lo que se come, sino su carne gloriosa, llena de Espíritu Santo, y su sangre gloriosa, derramada por nuestros pecados. Pero el comer es esencial en toda comida, también en la eucarística: “Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida” (Jn 6,55), con la particularidad de que en la Eucaristía Jesús no implica sólo su cuerpo y sangre, sino que se implica Él mismo entero y completo.
En la Última Cena Jesús inaugura la comida de la Nueva Alianza, que luego continuaría celebrando después de su resurrección con la comunidad de Jerusalén, que fueron encuentros de gozo y reconocimiento y alegría por parte de los Apóstoles. Y así se siguió celebrando la Eucaristía como comida o cena hasta que empezaron a darse los abusos de que nos habla S. Pablo en su carta a los Corintios junto con el aumento de miembros en las comunidades. Entonces comenzaron a separarse Eucaristía y banquete o ágape, con el peligro que llevaba consigo de que la liturgia se convirtiera a veces en un espectáculo para ver a unos comer y a otros pasar hambre, más que en una comida familiar de encuentro en la fe y en la palabra, en comida participada.
Una descripción interesante de la celebración de la comunión en el siglo IV aparece en una de las instrucciones catequéticas de Cirilo de Jerusalén: “Cuando os acerquéis, no vayáis con las manos extendidas o con los dedos separados, sin hacer con la mano izquierda un trono para la derecha, la cual recibirá al Rey, y luego poned en forma de copa vuestras manos y tomad el cuerpo de Cristo, recitando el Amén... Después, una vez que habéis participado del Cuerpo de Cristo, tomad el cáliz de la Sangre sin abrir las manos, y haced una reverencia, en postura del culto y adoración y repetid Amén y santificaos al recibir la Sangre de Cristo... Luego permaneced en oración y agradeced a Dios que os ha hecho dignos de tales misterios” (S.Cirilo, CM, V 21ss). Después del siglo XII la comunión bajo la especie de vino fue desapareciendo en la Iglesia de Occidente.
2. MIRADA LITÚRGICA A LA EUCARISTÍA COMO COMUNIÓN.
La comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo no es un añadido o un complemento a la Eucaristía, sino una exigencia intencional y real de las mismas palabras de Cristo, al instituirla:“Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo... tomad y bebed... porque ésta es mi sangre”; es decir, que, si Jesús consagró el pan y celebró la Eucaristía fue para que los comensales nos alimentásemos de su cuerpo y sangre como Él mismo había prometido varias veces durante su vida.
Los apóstoles comieron su cuerpo, su sangre, su divinidad, sus deseos de inmolarse para obedecer al Padre y de darse en alimento a todos. No cabe, por tanto, duda de que tanto por la promesa, como por las palabras de la institución de la Eucaristía, Jesús quiso ser comido como el nuevo cordero de la Nueva Pascua y Nueva Alianza, sacrificado y comido en signo de la amistad y de pacto logrado entre Dios y los hombres por su muerte y resurrección, como era el cordero de la pascua judía: Éxodo, cap. 12. No podemos dudar de este deseo de Cristo, expresado abiertamente al empezar la Última Cena: “Ardientemente he deseado comer esta pascua con vosotros, antes de padecer”, es decir, ésta es la cena de la Pascua Nueva y en esta comida el cordero sacrificado y comido soy yo, que entrego mi vida como sacrificio y alimento por todos.
La pascua judía era la celebración de la liberación de Egipto, del paso del mar Rojo, de la Alianza en la sangre de los sacrificios en la falda del monte Sinaí y de la entrada en la tierra prometida... La pascua cristiana, inaugurada por Cristo en la Última Cena, es la liberación del pecado, el paso de la muerte a la vida y la Nueva Alianza en la sangre de Cristo, nuevo cordero de la Nueva Alianza. Como hemos insinuado, ya desde la noche de la pascua judía, figura e imagen de la Nueva Pascua cristiana, Dios, nuestro Padre pensaba en darnos a su Hijo como nuevo Cordero de la nueva alianza por su sangre.
“Yo veré la sangre y pasaré de largo, dice Dios”. Pascua significa paso, paso de Yahvé sobre las casas de los judíos en Egipto sin herirlos, y ahora, en la nueva pascua, paso de la muerte de Cristo a la resurrección, que se convierte en nuestra pascua, paso, por Cristo, del pecado y de la muerte a la salvación y a la eternidad. Los Padres de la Iglesia se preguntaban qué cosa tan maravillosa vio el ángel exterminador en la sangre puesta sobre los dinteles de las casas de los judíos para pasar de largo y no hacerles daño aquella noche de la salida de la esclavitud de Egipto, en que fueron exterminados los primogénitos egipcios.
En uno de los primeros textos pascuales de la Iglesia, Melitón de Sardes, ponía estas palabras: «¡Oh misterio nuevo e inexpresable! La inmolación del cordero se convierte en salvación para Israel, la muerte del cordero se transforma en vida del pueblo y la sangre atemorizó al ángel. Respóndeme, ángel, ¿qué fue lo que te causó temor, la muerte del cordero o la vida del Señor? ¿La sangre del cordero o el Espíritu del Señor? Está claro qué fue lo que te espantó: tú has visto el misterio de Cristo en la muerte del cordero, la vida de Cristo en la inmolación del cordero, la persona de Cristo en la figura del cordero y, por eso, no has castigado a Israel. Qué cosa tan maravillosa será la fuerza de la Eucaristía, de la Pascua cristiana, cuando ya la simple figura de ella, era la causa de la salvación».
Queridos hermanos: Cristo hizo el sacrificio de su Cuerpo y Sangre, y quiso hacer a los suyos partícipes del mismo, mediante una comida, una cena, un banquete. Aquí está la razón de lo que os decía al principio. Está claro que Cristo quiere que todos los que asisten a la Eucaristía participen del banquete mediante la comunión. Si no se comulga, no hay participación plena e integral en los méritos y la ofrenda de Cristo, hecha sacrifico y comida. Cuando comulgamos, no sólo comemos el Cuerpo de Cristo, sino que comulgamos también con su obediencia al Padre hasta la muerte, con la adoración de su voluntad hasta el sacrificio: “Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado”. La redención y salvación que Jesús realiza en la Eucaristía llega a todo el mundo, a todos los hombres, vivos y difuntos, porque nos injerta así en la vida nueva y resucitada, prenda de la gloria futura que nos comunica:“Yo soy la resurrección y la vida, el que coma de este pan vivirá eternamente”.
Por lo tanto, el altar, en torno al cual la Iglesia se une para la celebración de la Eucaristía, representa dos aspectos del mismo misterio de Cristo: el altar de su sacrificio y la mesa de su cena: son dos realidades inseparables. Por eso, ir a Eucaristía y no comulgar es como ir a un banquete y no comer, es un feo que hacemos al que nos invita, es tanto como quedarle a Cristo con el pan en las manos y no recibirlo, es quedar a Cristo iniciando el abrazo de la unión sacramental y quedarse sentado...
Si hemos dicho que sin Eucaristía sacrificio-misa no hay cristianismo, había que decir también que sin Eucaristía-comunión no puede haber vida cristiana en plenitud:“En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros” (Jn 6,53). Sabéis que muchos se escandalizaron por esto y desde aquel momento le dejaron. Hasta sus mismos apóstoles dudaron y estuvieron a punto de irse. Tuvo que preguntarles el Señor sobre sus intenciones y provocar la respuesta de Pedro: “A quién vamos a ir, tú tienes palabras de vida eterna”.
Podemos afirmar que el sacrificio nos lleva a la Comunión, y la Comunión al sacrificio. Y en esto está toda la espiritualidad de la Comunión. Por eso, el Vaticano II, en la S. C. nos dice: «Se recomienda la participación más perfecta en la Eucaristía, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, el cuerpo del Señor». Y es que por voluntad expresa del Señor, sacrificio y banquete, Eucaristía y comunión están inseparablemente unidos.
3. FRECUENCIA DE LA COMUNIÓN
En la Iglesia primitiva se consideraba la comunión como parte integrante de la Eucaristía, en razón de las palabras de Cristo. Esta costumbre duró hasta el siglo IV aproximadamente. Durante algún tiempo fue costumbre celebrar la Eucaristía sólo el domingo. Durante este periodo los fieles podían llevar el pan consagrado a sus casas y darse ellos mismos la comunión todos los días. La comunión se tomaba antes de cualquier alimento. A partir del siglo VIII comulgar una vez al año se había convertido en una práctica acostumbrada, incluso en los conventos.
El Concilio Lateranense IV estableció como mínimo comulgar durante el tiempo de Pascua. Al final del siglo XII una nueva ola de devoción eucarística recorrió Europa, aunque el acento se ponía en la Presencia Eucarística: mirar el Santísimo Sacramento era tan eficaz como comulgar sacramentalmente y se volvió a la comunión espiritual: comunión de deseo. El Concilio de Trento trató de reanimar la comunión frecuente pero estaba reservado al siglo XX potenciar la frecuencia de la comunión con los esfuerzos del Papa Pìo X, que impulsó esta práctica y redujo la edad de la Primera Comunión a la edad del uso de razón. El Vaticano II ha hablado mucho y bien de la Eucaristía como Eucaristía, como comunión y presencia y el domingo es el día de la Eucaristía, plenamente participada por la Comunión.
4. ESPIRITUALIDAD DE LA EUCARISTÍA COMO COMUNIÓN
La Eucaristía es el centro y culmen de toda la vida cristiana. De la Eucaristía como misa y sacrificio deriva toda la espiritualidad eucarística como comunión y presencia. En la comunión eucarística, Jesús quiere comunicarnos su vida, su mismo amor al Padre y a los hombres, sus mismos sentimientos y actitudes. Por eso, lo más importante para recibir al Señor son las disposiciones del alma, no las del cuerpo. De hecho los apóstoles comulgaron después de haber comido. Por los abusos tuvo la Iglesia que proponer unas disposiciones pertinentes al cuerpo, que hoy ya no son necesarias y van desapareciendo.
Lo importante es que cada comunión eucarística aumente mi hambre de Él, de la pureza de su alma, del fuego de su corazón, del amor abrasado a los hombres, del deseo infinito del Padre, que Él tenía. Qué adelantamos con que se acerquen personas en ayuno corporal si sus almas están sin hambre de Eucaristía, tan repletas de cosas y deseos materiales que no cabe Jesús en su corazón. Cristo quiere ser comido por almas hambrientas de unión de vida con Él, de santidad, de pureza, de generosidad, de entrega a los demás, con hambre de Dios y sed de lo Infinito. Pero si el corazón no ama, no quiere amar, para qué queremos los ayunos...
Comulgar con una persona es querer vivir su misma vida, tener sus mismos sentimientos y deseos, querer tener sus mismas maneras de ser y de existir. Comulgar no es abrir la boca y recibir la sagrada forma y rezar dos oraciones de memoria, sin hablarle, sin entrar en diálogo y revisión de vida con Él, sin decirle si estamos tristes o alegres y por qué... Esto es una comunión rutinaria, puro rito, con la que nunca llegamos a entrar en amistad con el que viene a nosotros en la hostia santa para amarnos y llenarnos de sus sentimientos de certeza y paz y gozo, para darnos su misma vida. Y luego algunas personas se quejan de que no sienten, no gustan a Jesús...
Lo primero de todo es la fe, pedirla y vivirla, como lo fue con el Jesús histórico. Para creer y comulgar con Cristo-Eucaristía, necesitamos fe en su realidad eucarística, porque «este es el sacramento de nuestra fe». Cuando en Palestina le presentaban los enfermos, los tullidos, los ciegos... “Tu crees que puedo hacerlo, tú crees en mí, vosotros qué pensáis de mí..” Y éste sigue siendo hoy el camino de encuentro con Él. A los que quieran entrar en amistad con Él, les exige fe, cada vez más fe, como vemos en todos los santos, porque hay que pasar de la fe heredada a la fe personal: ¿tú qué dices de mí…?, puesto que vamos a iniciar una amistad personal íntima y profunda con Él. Todos los días hay que pedírsela: “Señor yo creo, pero aumenta mi fe”
Las crisis de fe, las “noches” de S. Juan de la Cruz, son camino obligado para profundizar en esta fe, ayudan a potenciar la fe, la purifican, hacen que nos vayamos acomodando a los criterios del evangelio, que pasan a ser nuestros y todos esto es con trabajo y dolor. Las crisis de fe son buenísimas, porque el Espíritu Santo quiere purificarnos, quiere quitar los falsos conceptos que tenemos sobre Cristo, su evangelio y, al quitar estas adherencias de nuestra fe heredada, se nos va la vida... Cristo quiere escuchar de cada uno: Yo creo en Tí, Señor, porque creo en tu vida, en tu palabra, en tu persona, en tu evangelio, en tus palabras sacramentales aunque no te vea físicamente a Ti, te veo y te siento.
Superada esta primera etapa de fe como conocimiento de su persona y palabra, vendrá o es simultánea la etapa de comunión en su vida, de convertirse a Él, de vivir su misma vida, de comulgar en serio con su obediencia al Padre, con su entrega a los hombres, viene la conversión en serio que dura toda la vida, como la misma comunión: “quien coma, vivirá por mí...”, pero ahora al principio es más dura, porque no se siente a Cristo, y hay que purificar y quitar muchas imperfecciones de carácter, críticas, comodidad; aquí es donde no jugamos la amistad con Cristo, la experiencia de Dios, la santidad de de vida, según los planes de Cristo, que ahora aprieta hasta el hondón del alma.
Para llenarnos Él, primero tiene que vaciarnos de nosotros mismos ¡Qué poco nos conocemos, Señor! ¡qué cariño, qué ternura me tengo! Señor, me doy cuenta después que lo paso. Me adoro, me doy culto y quiero que todos me lo den, sólo quiero celebrar mi liturgia y no la tuya. Y claro, no cabemos dos “yo” en la liturgia eucarística de la vida, eres Tú al que tengo que vivir hasta decir con S. Pablo: “para mí la vida es Cristo”, o “estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí...”
El primer efecto de la comunión eucarística en mi persona es la presencia real y auténtica de Cristo en mi alma para ser compañero permanente de mi peregrinaje por la tierra, para ser mi confidente y amigo, para compartir conmigo las alegrías y tristezas de mi existencia, convirtiéndolas en momentos de salvación y suavizando las penas con su compañía, su palabra y su amor permanente, destruyendo el pecado en mi vida. Porque en la comunión no se trata estar con el Señor unos momentos, hacerlo mío en mi corazoncito, de decirle palabras u oraciones bonitas, más o menos inspiradas y de memoria. Él viene para comunicarme su vida y yo tengo que morir a la mía que está cimentada sobre el pecado, sobre el hombre viejo, que Él viene a destruir, para que tengamos su misma vida, la vida nueva del Resucitado, de la gracia, del amor total al Padre y a los hombres.
Si queremos transformarnos en el alimento que recibimos por la comunión, si queremos que no seamos nosotros sino Cristo el que habite en nosotros y vivir su vida, si queremos construir la amistad con Él por la comunión eucarística sobre roca firme y no sobre arena movediza de ligerezas y superficialidad, la comunión eucarística nos llevará a la comunión de vida, mortificando en nosotros todo lo que no está de acuerdo con su vida y evangelio.
Nunca podemos olvidar que comulgamos con un Cristo que en cada Eucaristía hace presente su muerte y resurrección por nosotros. Para resucitar a su vida, primero hay que morir a la nuestra de pecado, hay que crucificar mucho en nuestros ojos, sentidos, cuerpo y espíritu, para poder vivir como Él, amar como Él, ver y pensar como Él.
Comulgamos con un Cristo crucificado y resucitado. Hay que vivir como Él: perdonando las injurias como Él, ayudando a los pobres como Él, echando una mano a todos los que nos necesiten, sin quedarnos con los brazos cruzados ante los problemas de los hombres; Él quiere seguir salvando y ayudando a través de nosotros, para eso ha instituido este sacramento de la comunión eucarística.
Qué comunión puede tener con el Señor el corazón que no perdona: “En esto conocerán que sois discípulos míos si os amáis los unos a los otros... Si vas a ofrecer tu ofrenda y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano...” Qué comunión puede haber de Jesús con los que adoran becerros de oro, o danzan bailes de lujuria o tienen su yo entronizado en su corazón y no se bajan del pedestal para que Dios sea colocado en el centro de su corazón... Esta es la verdadera comunión con el Señor. Las comuniones verdaderas nos hacen humildes y sencillos como Él: “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón...” ; nos llevan a ocupar los segundos puestos como Él, a lavar los pies de los hermanos como Él:“ejemplo os he dado, haced vosotros lo mismo”; a perdonar siempre: “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen”
Una cosa es comer el cuerpo de Cristo y otra comulgar con Cristo. Comulgar es muy comprometido, es muy serio, es comulgar con la carne sacrificada y llena de sudor y sangre de Cristo, crucificarse por Él en obediencia al Padre, es estar dispuesto a correr su misma suerte, a ser injuriado, perseguido, desplazado... a no buscar honores y prebendas, a buscar los últimos puestos... a pisar sus mismas huellas de sangre, de humillación, de perdón... es muy duro... y sin Cristo es imposible.
Señor, llegar a esta comunión perfecta contigo, comulgar con tus actitudes y sentimientos de sacerdote y víctima, de adoración hasta la muerte al Padre y de amor extremo a los hombres... me cuesta muchísimo, bueno, lo veo imposible. Lo que pasa es que ya creo en Ti y al comulgar con frecuencia, te amo un poco más cada día y ya he empezado a sentirte y saber que existes de verdad, porque la Eucaristía hace este milagro, y no sólo como si fueras verdad, como si hubieras existido, sino como existente aquí y ahora, porque la liturgia supera el espacio y el tiempo, es una cuña de eternidad metida en el tiempo y en nosotros; es Jesucristo vivo, vivo y resucitado, y ya por experiencia sé que eres verdad y eres la verdad... pasa como con el evangelio, sólo lo comprendo en la medida en que lo vivo. Las comuniones eucarísticas me van llevando, Señor, a la comunión vital contigo, a vivir poco a poco como Tú.
Y esta comunión vital, este proceso tiene que durar toda la vida, porque cuando ya creo que estoy purificado, que no me busco, sino que vivo tu vida... nuevamente vuelvo a caer en otra forma de amor propio y la comunión litúrgica con tu muerte, resurrección y vida me descubre otros modos de preferirme a Ti, de preferir mi vivir al tuyo, mis criterios a los tuyos, mi afectos a los tuyos, que hacen que esta comunión vital contigo no sea total, y otra vez la purificación y la necesidad de Ti... así que no puedo dejar de comulgar y de orar y de pedirte, porque yo no entiendo ni puedo hacer esta unión vital, vivir como Tú, sólo Tú sabes y puedes y entiendes... para eso comulgo con hambre todos los días, por eso, me abandono a Ti, me entrego a Ti, confío en Ti, sólo Tú sabes y puedes. Y esto me llena de Ti y me hace feliz y ya no me imagino la vida sin Ti. La verdad es que ya no sé vivir sin Ti, sin comulgar y comer la Eucaristía, que eres Tú.
El día que no quiera comulgar con tus sentimientos y actitudes, con tu vida, no tendré hambre de ti; para vivir según mis criterios, mi yo, mi soberbia, mi comodidad, mis pasiones, no tengo necesidad de comunión ni de Eucaristía ni de sacramentos ni de Dios. Me basto a mí mismo. El mundo no tiene necesidad de Cristo, para vivir como vive, como un animalito, lleno de egoísmos y sensualismo y materialismos, se basta a sí mismo. Por eso el mundo está necesitando siempre un salvador para librarle de todos sus pecados y limitaciones de criterios y acciones, y sólo hay un salvador y éste es Jesucristo. Y las épocas históricas, y las vidas personales sólo son plenas y acertadas en la familia, en los matrimonios, entre los hombres, en la medida en que han creído y se han acercado a Él. Jesucristo es la plenitud del hombre y de lo humano.
Para eso Él ha instituido este sacramento de la comunión eucarística: para estar cerca y ayudarnos, alimentarnos con su misma alegría de servir al Padre, experimentando su unión gozosa, llena de fogonazos de cielo y abrazos y besos del Viviente, de sentirnos amados por el mismo amor, luz y fuego a la vez, de la Santísima Trinidad... de sepultarnos en Él para contemplar los paisajes del misterio de Dios, de escuchar al Padre canturreando su PALABRA, una Canción Eterna llena de Amor Personal, pronunciada a los hombres con ese mismo Amor Personal, que es Espíritu Santo, Vida y Amor y Alma del Padre y del Hijo. Para eso instituyó Cristo la sagrada comunión ¡Cómo me amas, Señor, por qué me amas tanto, qué buscas en mí, qué puedo yo darte que Tú no tengas...! ¡Cómo me ayudas y recompensas y estimulas mi apetito de Ti, mi hambre y deseo de Ti!
Las almas eucarísticas, que son muchas en parroquias, instituciones... en la Iglesia, no hubieran podido comulgar con los sufrimientos corredentores, que lleva consigo el cumplimiento del evangelio y de la voluntad de Dios y la purificación de los pecados sin la comunión sacramental, sin la fuerza y la ayuda del Señor. Y es que solo cuando uno a través de la comuniones ha llegado a comulgar de verdad con sus sentimientos y actitudes, es cuando es “llagado” vitalmente por su amor, y sólo entonces ya ha empezado la amistad eterna que no se romperá nunca: “¿Por qué pues has llagado este corazón no le sanaste, y pues me los has robado, por qué así lo dejaste, y no tomas el robo que robaste? Descubre tu presencia, y máteme tu rostro y hermosura, mira que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura”.
En la Iglesia y en el mundo nos faltan comuniones eucarísticas, almas eucarísticas, religiosos y sacerdotes eucarísticos, padres y madres eucarísticas, jóvenes eucarísticos ¿dónde están, con quién comulgan los jóvenes de ahora…? niñas y niños eucarísticos, es decir, cristianos que se van identificando con Cristo más cada día por la oración y la comunión eucarística.
Esta purificación o transformación es larga y dolorosa: ¡Cuántas lágrimas en tu presencia, Señor, días y noches, Tú el único testigo... parece que nunca va a acabar el sufrimiento, a veces años y años... Tú lo sabes! En ocasiones extremas uno siente deseos de decirte: Señor, ya está bien, no seas tan exigente, en Palestina no lo eras... Cuánta oscuridad, sequedad, desierto, dudas de Dios, de Cristo, de la Salvación, soledad ante las pruebas de vida interior y exterior, complicaciones humanas, calumnias, sufrimientos personales y familiares, humillaciones externas e internas... ¡lo que cuesta comulgar con Cristo! Especialmente con el Cristo eucarístico, con el misterio eucarístico que se hace presente en cada Eucaristía, esto es, con tu pasión, muerte y resurrección. Es más fácil comulgar con un Cristo hecho a la medida de cada uno, parcial, de un aspecto o acción o palabra del evangelio, pero no con el Cristo eucarístico, que es el Cristo entero y completo, que nace y vive y predica y muere por amor extremo al Padre y a los hombres, obedeciendo, hasta dar la vida, para que todos la tengamos eterna.
Por eso, quien come Eucaristía, quien comulga de verdad a Cristo Eucaristía, se va haciendo poco a poco Eucaristía perfecta, muere al pecado de cualquier clase que sea y va resucitando a la vida nueva que Cristo le comunica, va viviendo su misma vida, con sus mismos sentimientos de amor a Dios y entrega a los hombres. Quien come Eucaristía termina haciéndose Eucaristía perfecta.
En cada comunión le decimos: Jesucristo, Eucaristía divina, Tú lo has dado todo por nosotros, con amor extremo, hasta dar la vida. También yo quiero darlo todo por Ti, porque para mí Tú lo eres todo, yo quiero lo seas todo. Jesucristo Eucaritía, yo creo en Ti; Jesucristo Eucaristia, yo confío en Ti; Jesucristo Eucaristía, Tú eres el Hijo de Dios.
El alma, que llega a esta primera y perfecta comunión con Cristo en la tierra, ya sólo desea de verdad a Cristo, y todo lo demás es con Él y por Él. Lo expresamos también en este canto popular de la comunión, que tanto os deseo como vivencia a todos mis lectores, aunque a mí me falta mucho: «Véante mis ojos, dulce Jesús bueno, véante mis ojos, múerame yo luego. Vea quien quisiere, rosas y jazmines, que si yo te viere, veré mil jardines, flor de serafines, Jesús Nazareno, véante mis ojos, múerame yo luego. No quiero contento, mi Jesús ausente, que todo es tormento, a quien esto siente. Solo me sustente tu amor y deseo, véante mis ojos, múerame yo luego».
5. LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA ACRECIENTA NUESTRA UNIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN CRISTO.
En la descripción de los frutos de la Comunión sigo al Catecismo de la Iglesia Católica: nº 11391-1397.
Como toda comida alimenta y fortalece la vida, el alimento eucarístico está destinado a fortalecer nuestra vida en Cristo. Éste es el efecto primero: Cristo entra como alimento espiritual en los comulgantes para estrechar cada vez más las relaciones transformantes, asimilándonos a su propia vida.
En la Última Cena, Jesús se define a sí mismo como vid, cuyos sarmientos deben estar unidos a Él para tener su misma vida y producir sus mismos frutos: ªPermaneced en mí y yo en vosotros... quien permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5). La comunión tiene por tanto un efecto cristológico: así como el cuerpo formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre se hizo una sola realidad en Cristo y fue la humanidad que sostenía y manifestaba al Verbo de Dios, así nosotros, comiendo este pan, que es Cristo, nos hacemos una única realidad con Él y debemos vivir su misma vida:ªEl que me come vivirá por mí”. Recibir la Eucaristía como, comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice: “Quien come mi Carne y bebe mi Sangre habita en mí y yo en él” (Jn 6,56). La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico: “Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí” (Jn 6,57).
Lo expresa muy bien el Concilio de Florencia: “El efecto de este sacramento es la adhesión del hombre a Cristo. Y puesto que el hombre es incorporado a Cristo y unido a sus miembros por medio de la gracia, dicho sacramento, en aquellos que lo reciben dignamente, aumenta la gracia y produce, para la vida espiritual, todos aquellos efectos que la comida y bebida naturales realizan en la vida sensible, sustentando, desarrollando, reparando, deleitando”. Sería bueno meditar sobre esto. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la Carne de Cristo resucitado, “vivificada por el Espíritu Santo y vivificante” (PO5) conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el Bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático.
Por eso debemos acercarnos a este sacramento con hambre de Cristo, y consiguientemente con fe sincera y esperanza de que la acción transformadora de Cristo tenga efecto en nuestra vida. Acercarse a la comunión es recibir a Cristo como amigo en nuestro corazón, es dejar que tome posesión de nuestra vida. Y como nuestra debilidad en el orden sobrenatural es grande, tenemos necesidad de alimentarnos todos los días para tener en nosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús. El poder de Cristo para transformarnos es omnipotente, pero nuestra voluntad es débil y enseguida tiende a separarse de Cristo para seguir sus propias inclinaciones. Nos queremos mucho y el ego, que está metido en la carne y en el más profundo centro de nuestro ser, se opone a esta unión con Cristo.
La comunión frecuente es necesaria si queremos vivir con Cristo y como Cristo, tener sus mismos sentimientos y actitudes. La comunión eucarística es una inyección de vida sobrenatural en nosotros y un compromiso de vivir su misma vida. La comunión realiza, fortalece y alimenta nuestra unión espiritual y existencial con Cristo.
6. LA COMUNIÓN PERDONA LOS PECADOS VENIALES Y PRESERVA DE LOS MORTALES.
Cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, somos invitados a comulgar sacramental y espiritualmente con Jesús en su propia pascua, a continuar el viaje pascual iniciado en santo bautismo que nos injertó a Él, matando en nosotros al pecado, por la inmersión en las aguas bautismales y resurrección a la vida nueva del Viviente y Resucitado por la emergencia de las mismas. Este poder de romper las ataduras del pecado, del egoísmo, orgullo, sensualidad, injusticias y demás raíces del pecado original que encontramos en nosotros, se potencia por medio de la comunión sacramental con Cristo en todos los comensales de la mesa eucarística.
Muchos tienen la experiencia de la propia debilidad, sobre todo, en el campo moral. Hacen propósitos serios y se sienten humillados cuando no los cumplen. No debemos olvidar los ejemplos de Pedro y de los otros apóstoles, que había prometido fidelidad al Maestro y lo abandonaron. Y Jesús lo sabía y los perdonó y celebró como prueba de ello la Eucaristía en la primera aparición del Resucitado. La mejor ayuda para no pecar es la ayuda de Cristo Eucaristía. Nunca debemos considerar la Eucaristía como un premio o una recompensa apta sólo para perfectos sino una ayuda para los que quieren vivir la vida de Cristo por la gracia de Dios. Nos debemos acercar a Cristo para que nos perdone y ayude y fortalezca, como la pecadora en la casa de Simón. Éste es el sentido de la comida eucarística. Nos hacemos libres con Cristo, no somos esclavos de nadie ni de nada.
El Cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es “entregado por nosotros” y la Sangre que bebemos es “derramada por muchos para el perdón de los pecados”. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados precisamente al comer su carne limpia y salvadora.
“Cada vez que lo recibís, anunciáis la muerte del Señor”(1Cor 11,26). Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su Sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio” (S. Ambrosio, sacr. 4,28).
Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que, en la vida cotidiana, tiende a debilitarse; y esta caridad vivificadora “borra los pecados veniales” (Concilio de Trento: DS. 1638). Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor a Él y nos hace capaces de romper los lazos desordenados para vivir más en Él: “Porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su muerte en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor: suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros corazones..., y llenos de caridad, muramos al pecado y vivamos para Dios” (S Fulgencio de Rupe, Fab.28,16-19).
Por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecado mortales, pero tiene toda la fuerza y el amor para hacerlo porque es la realización de la Alianza y del borrón y cuenta nueva. Fue un tema muy discutido en Trento y lo es todavía. Es importante en este punto recordar la recomendación dada por el Papa Pío X para la comunión frecuente y cotidiana. El Papa reaccionó contra una mentalidad que tendía a disminuir la frecuencia por sentimientos de indignidad. La conciencia de ser pecadores debe llevarnos al sacramento de la penitencia, pero esto no debe limitar su acercamiento a la comunión, que es nuestra ayuda, la ayuda del Señor contra el mal. El deseo de Jesucristo y de la Iglesia, de que todos los fieles cristianos accedan cada día al convite sagrado, consiste principalmente en que los fieles, unidos a Dios por medio del sacramento, encuentren en él la fuerza para dominar las pasiones, la purificación de las culpas leves que cometamos cada día, y la preservación de los pecados más graves, a los que está expuesta la fragilidad humana; no es sobre todo para procurar el honor y la veneración del Señor, ni para tener una recompensa o un premio por las virtudes practicadas. Por esto, el sagrado concilio de Trento llama a la Eucaristía “antídoto”, gracias al cual nos libramos de las culpas cotidianas y nos preservamos de los pecados mortales» (DS 3375).
7. LA EUCARISTÍA-COMUNIÓN HACE IGLESIA: CARIDAD FRATERNA.
La Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. La comunión renueva, fortalece y profundiza la incorporación a la Iglesia realizada por el bautismo: “Puesto que todos comemos un mismo pan, formamos un solo cuerpo” (1Cor 10,17). De aquí el fruto y la exigencia de caridad fraterna para celebrar la Eucaristía.
En la Última Cena se manifiesta claramente que la Eucaristía en la intención de Cristo es fuente de caridad y debe fomentar el amor fraterno, porque ha sido el momento elegido por el Señor para darnos el mandato nuevo del amor fraterno. Uniendo nuestra voluntad a la de Cristo podemos esperar de Él la fuerza necesaria para el aumento de amor y la reconciliación fraterna deseada. Como comida sacrificial, la Eucaristía tiende a comunicar a los participantes el amor que inspiró el sacrificio de Cristo en obediencia al Padre por amor extremo a sus hermanos, los hombres.
El primer efecto de la comida eucarística es una unión más íntima con Cristo, como hemos dicho. Pero por este mismo efecto, porque comemos todos el mismo Cristo, se produce inseparablemente otro efecto: la unión más profunda entre todos los que viven la vida de Cristo, es decir, la unión de su Cuerpo Místico, la Iglesia. La Eucaristía estimula el crecimiento del Cuerpo entero, Cabeza y miembros, en fidelidad al mandato recibido y realizado por el Señor: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado” (Jn 13,34). La Eucaristía tiende a desarrollar todos los aspectos y todas las actitudes del amor recíproco, de tal forma que de la Cabeza, que es Cristo,“se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor” (Ef 4,16).
Jesús no ha hecho sólo un himno a la caridad sino que ha indicado el modelo:“como yo os he amado”; propone su vida como modelo de caridad y perdón. La comunión no termina en la unión con Cristo sino que con Él, en Él y por Él nos unimos a toda la Iglesia. Por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo: la Iglesia. La Comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la iglesia realizada ya por el Bautismo. Por el bautismo fuimos llamados a formar un solo cuerpo en Cristo. La Comunión lo perfecciona y completa: “El cáliz de bendición que bendecimos ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? y el pan que partimos ¿no es comunión con el Cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan” (1Cor.10, 16-7).
«Si vosotros mismos sois Cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro. Respondéis “amén” (es decir, <sí> <es verdad>) a lo que recibís, con lo que respondiendo, lo reafirmáis. Oyes decir «el Cuerpo de Cristo», y respondes <amén>. Por la tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu “amén” sea también verdadero» (S. Agustín, serm. 272).
El Vaticano II, al hablar del Obispo como sumo sacerdote de su Iglesia local, nos dice: «...en la Eucaristía que él mismo (obispo) ofrece o procura que sea ofrecida y en virtud de la cual vive y crece la Iglesia… se celebra el misterio de la cena del Señor a fin de que por el cuerpo y la sangre del Señor quede unida toda la fraternidad. En toda comunidad de altar, bajo el ministerio sagrado del obispo, se manifiesta el símbolo de aquel amor y unidad del Cuerpo Místico de Cristo sin el cual no puede haber salvación» (LG 24 ).
8. LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA COMPROMETE EN FAVOR DE LOS POBRES.
Este amor fraterno lleva consigo una predilección cristiana especial por los pobres, como en la vida de Jesús: “Lo que hicisteis con cualquiera de estos, conmigo lo hicisteis”.
Es impresionante el modo en el que S. Juan Crisóstomo advertía la plena unión entre celebración de la Eucaristía y el compromiso de caridad con los pobres. Según él, la participación en la mesa del Señor no permite incoherencias entre Eucaristía y caridad con los pobres: «¡Que ningún Judas se acerque a la mesa!, -exclama en una homilía- ¡...porque no era de plata aquella mesa, ni de oro el cáliz, del cual Cristo dio su sangre a sus discípulos...! ¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que él esté desnudo: y no lo honres aquí en la iglesia con telas de seda, para después tolerar, fuera de aquí, que él mismo muera de frío y de desnudez. El que ha dicho: “Esto es mi cuerpo”, ha dicho también: “Me habéis visto con hambre y no me habéis dado de comer”, y “lo que no habéis hecho a uno de mis pequeños, no lo habéis hecho conmigo”. Aprendamos, pues, a ser sabios, y a honrar a Cristo como Él quiere, gastando las riquezas en los pobres. Dios no tiene necesidad de utensilios de oro sino del alma de oro. ¿Qué ventajas hay si su mesa está llena de cálices de oro, cuando Él mismo muere de hambre? Primero sacia el hambre del hambriento, y entonces con lo superfluo ornamenta su mesa»[1].
Y el mismo santo doctor comenta en otro lugar: «¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso»[2].
9. EL BANQUETE DE LA EUCARISTÍA, PRENDA DE LA GLORIA FUTURA
En una antigua antífona de la fiesta del Corpus Christi rezamos: «¡Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su Pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura!» Llamamos a la Eucaristía prenda de la gloria futura y anticipación de la vida eterna, porque nos hace partícipes del germen de nuestra resurrección, que es Cristo resucitado y glorioso, bien último y conclusivo del proyecto del Padre. La Eucaristía y la comunión son prenda del cielo: “El que coma de este pan tiene vida eterna... vivirá para siempre”. La unión con Cristo resucitado nos va transformando en cada Eucaristía en carne de resurrección. Es verdaderamente el sacramento de la esperanza cristiana.
Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor y si por nuestra comunión en el altar somos colmados «de gracia y bendición», la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial, puesto que recibimos al que los ángeles y los santos contemplan resplandeciente en el banquete del reino, al Cristo glorioso y resucitado.
La Iglesia sabe que, ya ahora, el Señor resucitado, el Viviente, viene en la Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía «mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo», como rezamos en la Eucaristía, pidiendo además «entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria; allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos porque, al contemplarte como Tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a Ti y cantaremos eternamente tus alabanzas, por Cristo, Señor Nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes» (Plegaria III).
De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva, la de los bienes últimos escatológicos, no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía. En efecto, cada vez que se celebra este misterio «se realiza la obra de nuestra redención» (Plegaria III) y «partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre» (S.Ignacio de Antioquia, Eph.20,2).
DIMENSIÓN ESCATOLÓGICA.
Ahora bien, la iglesia, que se manifiesta en un determinado lugar, cuando se reúne para celebrar la Eucaristía, no está formada únicamente por los que integran la comunidad terrena. Existe una iglesia invisible, la “Jerusalén celeste”, que desciende de arriba (Apo.21,2); por eso, «en la liturgia terrena pregustamos y nos unimos por el Viviente a la liturgia celestial, que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén del cielo, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero» (SC.8;50). Por la comunión eucarística, nos unimos también a los fieles difuntos que se purifican a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La comunión en la Eucaristía es el más excelente sufragio por los difuntos y el signo más expresivo de las exequias.
Asistida por el Espíritu Santo, la iglesia peregrinante se mantiene fiel al mandato de comer el pan y beber el cáliz, anunciando la muerte y proclamando la resurrección del Señor a fin de que venga de nuevo para consumar su obra: “Pues cuantas veces comáis éste pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga” (1Cor.11,26). Bajo la acción del Espíritu Santo toda celebración de la Eucaristía es súplica ardiente de la esposa: «marana tha» . Éste es el grito de toda la asamblea cuando se hace presente el Señor por la consagración: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús”.
Un filósofo francés, Gabriel Marcel, ha escrito: «Amar a alguien es decirle: tu no morirás». Esto es lo que nos dice en cada Eucaristía Aquel, que ha vencido a la muerte: Os quiero, vosotros no moriréis. Y en la comunión eucarística nos lo dice particularmente a cada uno. Que este deseo de Cristo, pronunciado y celebrado con palabras y gestos suyos en la santa Eucaristía y comunión, nos haga vivir seguros y confiados en su amor y salvación y lo hagamos vida en nosotros para gozo de la Santísima Trinidad, en la que nos sumergimos ya por la vida de Aquel, que, siendo Dios, se hizo hombre y murió por nosotros, para que todos pudiéramos vivir por la comunión eucarística la Vida, la Sabiduría y el Amor del Dios Único y Trinitario: PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO.
10. AL COMULGAR, ME ENCUENTRO EN VIVO CON TODOS LOS DICHOS Y HECHOS SALVADORES DEL SEÑOR.
La instrucción Eucharisticum mysterium lo expresa así: «La piedad, que impulsa a los fieles a acercarse a la sagrada comunión, los lleva a participar más plenamente en el misterio pascual... permaneciendo ante Cristo el Señor, disfrutan de su trato íntimo, le abren su corazón pidiendo por sí mismos y por todos los suyos y ruegan por la paz y la salvación del mundo. Ofreciendo su vida al Padre por el Espíritu Santo, sacan de este trato admirable un aumento de su fe, esperanza y caridad» (n 50).
“¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre” (Sal.116). Estas palabras de un salmo pascual de acción de gracias brotan de lo más hondo de nuestro corazón ante el misterio que estamos celebrando: la Eucaristía, Nueva Pascua y Nueva Alianza por su sangre derramada por amor extremo a sus hermanos los hombres.
«Reunidos en comunión con toda la Iglesia», con el Papa, los Obispos, la Iglesia entera, vamos a levantar el cáliz eucarístico invocando el nombre de Dios, alabándole, dándole gracias y ofreciendo la víctima santa para pedir al Padre una nueva efusión de su Espíritu transformante para todos nosotros.
Junto al Cuerpo y la Sangre de Cristo, Hijo de Dios, entregado por amor y presente en todos los sagrarios de la tierra, piadosamente custodiado por la fe y el amor de todos los creyentes, hemos de meditar una vez más en las maravillas de este misterio, para reencontrarnos así con el mismo Cristo de ayer, de hoy y de siempre, con todos sus hechos y dichos salvadores, con su Encarnación y Predicación, con el mismo Cristo de Palestina, y llenarnos así de sus mismas actitudes de entrega y amor al Padre y a los hombres, que nos lleven también a nosotros a dar la vida por entrega a los hermanos y obediencia de adoración al Padre, en una vida y muerte como la suya.
Queremos compartir, con todos los hermanos y hermanas en la fe, nuestra convicción profunda de que el Señor está siempre con nosotros para alimentarnos y ayudarnos y, en consecuencia, que la Eucaristía, que Él entregó a la iglesia como memorial permanente de su sacrificio pascual, es “centro, fuente y culmen” de la vida de la comunidad cristiana, porque nos permite encontrarnos con la misma persona y los mismos hechos salvadores del Dios encarnado.
10. 1. ENCARNACIÓN Y EUCARISTÍA.
La Encarnación y la Eucaristía no son dos misterios separados sino que se iluminan mutuamente y alcanzan el uno al lado del otro un mayor significado, al hacernos la Eucaristía compartir hoy la vida divina de aquel que se ha dignado compartir con el hombre (encarnación) la condición humana.
Está claro que en la comunión eucarística el Hijo de Dios no se encarna en cada uno de los fieles que le comulgan, como lo hizo en el seno de María, sino que nos comunica su misma vida divina, como Él mismo prometió: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo” (Jn.6,48). De esta forma, la Eucaristía culmina y perfecciona la incorporación a Cristo realizada en el bautismo y la confirmación, y en Cristo y por Cristo, formamos un solo cuerpo con Él y con los hermanos, los que comemos el mismo pan: “Porque el pan es uno, somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan” (1Cor. 10,17).
Esta unión estrechísima entre Encarnación y Eucaristía, entre el Cristo de ayer y de hoy, entre el Cristo hecho presente por la Encarnación y la Eucaristía, es posible y real porque «lo que en la plenitud de los tiempos se realizó por obra del Espíritu Santo, solamente por obra suya puede surgir ahora de la memoria de la iglesia». Es el Espíritu Santo y solamente Él, quien no sólo es «memoria viva de la iglesia», porque con su luz y sus dones nos facilita la inteligencia espiritual de estos misterios y de todo lo contenido en la palabra de Dios, sino que su acción, invocada en la epíclesis del sacramento, nos hace presente (memorial) las maravillas narradas en la anámnesis (memoria) de todos los sacramentos y actualiza y hace presente en el rito sacramental los acontecimientos salvíficos que son celebrados, desde la Encarnación hasta la subida a los cielos, especialmente el misterio pascual, centro y culmen de toda acción litúrgica.
10.2. PRESENCIA PERMANENTE.
Y esta presencia de Cristo en la celebración de la santa Eucaristía no termina con ella, sino que existe una continuidad temporal de su morada en medio de nosotros como Él había prometido repetidas veces durante su vida. En el sagrario es el eterno Enmanuel, Dios con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo (Mt.28,20). Es la presencia real por antonomasia, no meramente simbólica, sino verdadera y sustancial.
Por esta maravilla de la Eucaristía, aquel, cuya delicia es “estar con los hijos de los hombres” (cf. Pr.8,31) lleva dos mil años poniendo de manifiesto, de modo especial en este misterio, que“la plenitud de los tiempos” (Cr.Gal 4,4) no es un acontecimiento pasado sino una realidad en cierto modo presente mediante los signos sacramentales que lo perpetúan. Esta presencia permanente de Jesucristo hacía exclamar a santa Teresa de Jesús: «Héle aquí compañero nuestro en el santísimo sacramento, que no parece fue en su mano apartarse un momento de nosotros» (Vida, 22,26). Desde esta presencia Jesús nos sigue repitiendo y realizando todos sus dichos y hechos salvadores.
10. 3. PAN DE VIDA ETERNA
Pero la Eucaristía también, según el deseo del mismo Cristo, quiere ser el alimento de los que peregrinan en este mundo. “Yo soy el pan de vida, quien come de este pan, vivirá eternamente, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre no tenéis vida en vosotros; el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna…” (Jn.6, 54-55).
La Eucaristía es el pan de vida, en cualquier necesidad de bienes básicos de vida o de gracia, de salud, de consuelo, de justicia y libertad, de muerte o de vida, de misericordia o de perdón...debe ser el alimento sustancial para el niño que se inicia en la vida cristiana o para el joven o adulto que sienten la debilidad de la carne, en la lucha diaria contra el pecado, especialmente como viático para los que están a punto de pasar de este mundo a la casa del Padre. La Eucaristía es el mejor alimento para la eternidad, para llegar hasta el final del viaje con fuerza, fe, amor y esperanza.
La comunión sacramental produce tal grado de unión personal de los fieles con Jesucristo que cada uno puede hacer suya la expresión de San Pablo: “vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal.2,20). La comunión sacramental con Cristo nos hace partícipes de sus actitudes de entrega, de amor y misericordia, de sus ansias de glorificación del Padre y salvación de los hombres. Lo contrario sería comer, pero no comulgar el cuerpo de Cristo o hacerlo indignamente, como nos recuerda Pablo en la primera a los Corintios: cfr1Cor11, 18-21.
En la Eucaristía todos somos invitados por el Padre a formar la única iglesia, como misterio de comunión con Él y con sus hijos: “La sabiduría ha preparado el banquete, mezclado el vino y puesto la mesa; ha despachado a sus criados para que lo anuncien en los puestos que dominan la ciudad: venid a comer mi pan y a beber el vino que he mezclado” (Pr. 9,2-3.5). No podemos, por tanto, rechazar la invitación y negarnos a entrar como el hijo mayor de la parábola (cf. Lc.15,28.30).
Entremos, pues, con gozo a esta casa de Dios y sentémonos a la mesa que nos tiene preparada para celebrar el banquete de bodas de su Hijo y comamos el pan de la vida preparado por Él con tanto amor y deseos.
DE LA EUCARISTÍA COMO COMUNIÓN, A LA MISIÓN.
Cuando la Eucaristía se celebra en latín, la despedida del presidente es «podéis ir en paz», que en latín se dice: «Ite, missa est». Mitto, missus significa enviar. La liturgia del misterio celebrado envía e invita a todos a cumplir en su vida ordinaria lo que allí han celebrado. Enraizados en la vid, los sarmientos son llamados a dar fruto abundante:”Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos”. En efecto, la Eucaristía, a la vez que corona la iniciación de los creyentes en la vida de Cristo, los impulsa a su vez a anunciar el evangelio y a convertir en obras de caridad y de justicia cuanto han celebrado en la fe. Por eso, la Eucaristía es la fuente permanente de la misión de la iglesia. Allí encontraremos a Cristo que nos dice a todos: “Id y anunciad a mis hermanos... amaos los unos a los otros... id al mundo entero...”
10. 4. EN LA EUCARISTÍA SE ENCUENTRA LA FUENTE Y LA CIMA DE TODO APOSTOLADO
La centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana ha de concebirse como algo dinámico no estático, que tira de nosotros desde las regiones mas apartadas de nuestra tibieza espiritual y nos une a Jesucristo que nos toma como humanidad supletoria para seguir cumpliendo su tarea de adorador del Padre, intercesor de los hombres, redentor de todos los pecados del mundo y salvador y garante de la vida nueva nacida de la nueva pascua, el nuevo paso de lo humano a la tierra prometida de lo divino.
Y, como la Eucaristía no es una gracia más sino Cristo mismo en persona, se convierte en fuente y cima de toda la vida de la Iglesia, dado que “los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras de apostolado, están unidos con la Eucaristía y a ella se ordenan” (PO.5; LG.10; SC.41).
En cada Eucaristía se nos aparece Cristo para realizar todo su misterio de Encarnación y para explicarnos las Escrituras y su proyecto de Salvación y para que le reconozcamos al partirnos el pan de vida. La Eucaristía es entonces un encuentro personal y eclesial, íntimo y vivencial con Él, un momento cargado de sentido salvador y transcendente para quienes le amamos y queremos compartir con Él la existencia. Por eso, la Eucaristía, como misterio de unidad y de amor de Dios con los hombres y de los hombres entre sí, es referencia esencial, criterio y modelo de la vida de la iglesia en su totalidad y para cada uno de los ministerios y servicios.
11.- TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD DE LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA
Durante la Última Cena, la intención fundamental de Jesús fue la de instituir una comida espiritual a través de la comida material del pan y del vino, ofrenda sacramental de su sacrificio, para que todos comiéramos su cuerpo y sangre y nos alimentáramos de su misma vida: “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida... el que me coma vivirá por mí...”. El Señor instituyó esta celebración de la Alianza Nueva mediante una comida, que se convertirá en los siglos venideros en el memorial de su sacrificio, siguiendo el modelo de la antigua alianza junto al monte Sinaí: sacrificio y comida.
Los relatos evangélicos nos muestran que las comidas en su vida apostólica fueron momentos siempre de salvación: en casa de Simón, con la mujer arrepentida (Lc 7, 36-50), fue, por ejemplo, comida de perdón; fue comida de salvación, con los recaudadores de impuestos en casa de Leví (Mt 9, 10); encuentro de gracia, perdón y amistad con Zaqueo (Lc 19,2-10); en Betania fue signo de amistad con los amigos Lázaro, María y Marta, incluyendo las quejas de Marta porque María permanece a los pies del Maestro (Jn 11,1). A diferencia de Juan el Bautista que ayunaba, Jesús participaba gustoso en la comidas de sus contemporáneos: “El Hijo del hombre come y bebe” (Mt 11,19).
Esto no era nada extraño para Jesús y los Apóstoles. En la religión hebrea, en la cual ellos nacieron y vivieron, la comida tuvo siempre un papel muy importante en las relaciones de Dios con los hombres, en la ratificación de los pactos y alianzas, que siempre se ratificaron con una comida: mediante una comida se sellan los pactos o alianzas entre Isaac y Abimelec (cfr Gen 26,26-30), entre Jacob y su suegro Labán (cfr Gen 31,53) y en concreto, en la alianza de Dios con el pueblo de Israel, donde el texto del Éxodo nos refiere una doble tradición: una, que describe al sacrificio como rito esencial de la alianza; y otra, que muestra a la comida, como expresión de esta misma alianza.
En lo referente a esta última tradición se nos dice que los setenta ancianos de Israel, que habían subido con Moisés al monte, contemplaron a Dios: “Y luego comieron y bebieron” (Ex 24,11). A la contemplación se une la comida que confirma la introducción en la intimidad divina. Los sacrificios debían ser ofrecidos en un santuario elegido por Dios, y en el mismo lugar consagrado a Dios se tenían también las comidas. Así se restañaban y se potenciaban las relaciones de Dios con los hombres: comían en su presencia.
A la primera comida, que en su tiempo ratificó la alianza establecida con Moisés y los ancianos de Israel, corresponde la última comida, la Última Cena, que sellará la conclusión de la Alianza Nueva y Eterna en fidelidad a las promesas hechas a David: “En aquel día, preparará el Señor de los Ejércitos, para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones.Aniquilará la muerte para siempre.El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo los alejará de todo el país, -Lo ha dicho el Señor-. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara; celebremos y gocemos con su salvación” (Is 25,6-9).
La comida hará comprender todos los beneficios y todas las gracias que Dios dará a los hombres con aquella alianza. También en el libro de Enoch, cronológicamente más cercano a la época de Cristo, la felicidad de la vida futura está representada por la imagen de un banquete celestial: “El Señor de los espíritus habitará con ellos y éstos comerán con el Hijo del hombre; tomarán parte en su mesa por los siglos de los siglos” (62,14). La felicidad consistirá en sentarse a la mesa con el Mesías o Hijo del hombre, muy cercanos al Señor de los espíritus, es decir, a Dios.
Naturalmente en la comida eucarística, instituida por Cristo, no es comida y bebida ordinaria lo que se come, sino su carne gloriosa, llena de Espíritu Santo, y su sangre gloriosa, derramada por nuestros pecados. Pero el comer es esencial en toda comida, también en la eucarística: “Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida” (Jn 6,55), con la particularidad de que en la Eucaristía Jesús no implica sólo su cuerpo y sangre, sino que se implica Él mismo entero y completo.
En la Última Cena Jesús inaugura la comida de la Nueva Alianza, que luego continuaría celebrando después de su resurrección con la comunidad de Jerusalén, que fueron encuentros de gozo y reconocimiento y alegría por parte de los Apóstoles. Y así se siguió celebrando la Eucaristía como comida o cena hasta que empezaron a darse los abusos de que nos habla San Pablo en su carta a los Corintios junto con el aumento de miembros en las comunidades. Entonces comenzaron a separarse Eucaristía y banquete o ágape, con el peligro que llevaba consigo de que la liturgia se convirtiera a veces en un espectáculo para ver a unos comer y a otros pasar hambre, más que en una comida familiar de encuentro en la fe y en la palabra, en comida participada.
Una descripción interesante de la celebración de la comunión en el siglo IV aparece en una de las instrucciones catequéticas de Cirilo de Jerusalén: «Cuando os acerquéis, no vayáis con las manos extendidas o con los dedos separados, sin hacer con la mano izquierda un trono para la derecha, la cual recibirá al Rey, y luego poned en forma de copa vuestras manos y tomad el cuerpo de Cristo, recitando el Amén. Después, una vez que habéis participado del Cuerpo de Cristo, tomad el cáliz de la Sangre sin abrir las manos, y haced una reverencia, en postura del culto y adoración y repetid Amén y santificaos al recibir la Sangre de Cristo. Luego permaneced en oración y agradeced a Dios que os ha hecho dignos de tales misterios» (S.Cirilo, CM, V 21ss). Después del siglo XII la comunión bajo la especie de vino fue desapareciendo en la Iglesia de Occidente por razones higíenicas.
12.- MIRADA LITÚRGICA A LA EUCARISTIA COMO COMUNIÓN
Por ello, la comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo no es un añadido o un complemento a la Eucaristía, sino una exigencia intencional y real de las mismas palabras de Cristo, al instituirla:“Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo... tomad y bebed... porque ésta es mi sangre”; es decir, que si Jesús consagró el pan y celebró la Eucaristía fue para que los comensales nos alimentásemos de su cuerpo y sangre como Él mismo había prometido varias veces durante su vida. Los apóstoles comieron su cuerpo, su sangre, su divinidad, sus deseos de inmolarse para obedecer al Padre y de darse en alimento a todos.
No cabe, por tanto, duda de que tanto por la promesa, como por las palabras de la institución de la Eucaristía, Jesús quiso ser comido como el nuevo cordero de la Nueva Pascua y Nueva Alianza, sacrificado y comido en signo de la amistad y de pacto logrado entre Dios y los hombres por su muerte y resurrección, como era el cordero de la pascua judía: Éxodo, cap. 12.
No podemos dudar de este deseo de Cristo, expresado abiertamente al empezar la Última Cena: “Ardientemente he deseado comer esta pascua con vosotros, antes de padecer,” es decir, ésta es la cena de la Pascua Nueva y en esta comida el cordero sacrificado y comido soy yo, que entrego mi vida como sacrificio y alimento por todos.
La pascua judía era la celebración de la liberación de Egipto, del paso del mar Rojo, de la Alianza en la sangre de los sacrificios en la falda del monte Sinaí y de la entrada en la tierra prometida. La pascua cristiana, inaugurada por Cristo en la Última Cena, es la liberación del pecado, el paso de la muerte a la vida y la Nueva Alianza en la sangre de Cristo, nuevo cordero de la Nueva Alianza. Como hemos insinuado, ya desde la noche de la pascua judía, figura e imagen de la Nueva Pascua cristiana, Dios, nuestro Padre pensaba en darnos a su Hijo como nuevo Cordero de esta nueva alianza que hacía por su sangre.
“Yo veré la sangre y pasaré de largo, dice Dios”.Pascua significa paso, paso de Yahvé sobre las casas de los judíos en Egipto sin herirlos, y ahora, en la nueva pascua, paso de la muerte de Cristo a la resurrección, que se convierte en nuestra pascua, paso, por Cristo, del pecado y de la muerte a la salvación y a la eternidad.
Los Padres de la Iglesia se preguntaban qué cosa tan maravillosa vio el ángel exterminador en la sangre puesta sobre los dinteles de las casas de los judíos para pasar de largo y no hacerles daño aquella noche de la salida de la esclavitud de Egipto, en que fueron exterminados los primogénitos egipcios.
En uno de los primeros textos pascuales de la Iglesia, Melitón de Sardes ponía estas palabras: «¡Oh misterio nuevo e inexpresable! La inmolación del cordero se convierte en salvación para Israel, la muerte del cordero se transforma en vida del pueblo y la sangre atemorizó al ángel. Respóndeme, ángel, ¿qué fue lo que te causó temor, la muerte del cordero o la vida del Señor? ¿La sangre del cordero o el Espíritu del Señor? Está claro qué fue lo que te espantó: tú has visto el misterio de Cristo en la muerte del cordero, la vida de Cristo en la inmolación del cordero, la persona de Cristo en la figura del cordero y, por eso, no has castigado a Israel. Qué cosa tan maravillosa será la fuerza de la Eucaristía, de la Pascua cristiana, cuando ya la simple figura de ella, era la causa de la salvación».
Queridos hermanos: Cristo hizo el sacrificio de su Cuerpo y Sangre, y quiso hacer a los suyos partícipes del mismo, mediante una comida, una cena, un banquete. Aquí está la razón de lo que os decía al principio. Está claro que Cristo quiere que todos los que asisten a la Eucaristía participen del banquete mediante la comunión. Si no se comulga, no hay participación plena e integral en los méritos y la ofrenda de Cristo, hecha sacrificio y comida. Cuando comulgamos, no sólo comemos el Cuerpo de Cristo, sino que comulgamos también con su obediencia al Padre hasta la muerte, con la adoración de su voluntad hasta el sacrificio: “Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado”. La redención y salvación que Jesús realiza en la Eucaristía llega a todo el mundo, a todos los hombres, vivos y difuntos, porque nos injerta así en la vida nueva y resucitada, prenda de la gloria futura que Él nos comunica: “Yo soy la resurrección y la vida, el que coma de este pan vivirá eternamente”.
Por lo tanto, el altar, en torno al cual la Iglesia se une para la celebración de la Eucaristía, representa dos aspectos del mismo misterio de Cristo: el altar de su sacrificio y la mesa de su cena que son dos realidades inseparables. Por eso, ir a Eucaristía y no comulgar es como ir a un banquete y no comer, es un feo que hacemos al que nos invita, es tanto como dejarle a Cristo con el pan en las manos y no recibirlo, es quedar a Cristo iniciando el abrazo de la unión sacramental y quedarse sentado.
Si hemos dicho que sin Eucaristía-sacrifico no hay cristianismo, <<ninguna comunidad cristiana se construye si no tiene como raiz y quicio la celebración de la santísima Eucaristía>>, había que decir también que sin Eucaristía-comunión no puede haber vida cristiana en plenitud:“En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros” (Jn 6,53). Sabéis que muchos se escandalizaron por esto y desde aquel momento le dejaron. Hasta sus mismos apóstoles dudaron pero ante la pregunta del Señor respondieron con Pedro y nosotros con ellos: “A quién vamos a ir, tú tienes palabras de vida eterna”.
Podemos afirmar que el sacrificio nos lleva a la Comunión, y la Comunión al sacrificio. Y en esto está toda la espiritualidad de la Comunión. Por eso, el Vaticano II, en la S. C. nos dice: «Se recomienda la participación más perfecta en la Eucaristía, recibiendo los fieles, después de la comunión del sacerdote, el cuerpo del Señor». Y añade más adelante: «...que los fieles reciban la Santísima Eucaristía los domingos y festivos, aún con más frecuencia, incluso a diario», ya que por voluntad expresa del Señor, sacrificio y banquete, Eucaristía y comunión están inseparablemente unidos.
13.- ESPIRITUALIDAD Y VIVENCIA DE LA COMUNIÓN EUCARÌSTICA
La Eucaristía es el centro y culmen de toda la vida cristiana. De la Eucaristía, como misa, deriva toda la espiritualidad eucarística como comunión y presencia. En la comunión eucarística Jesús quiere comunicarnos su vida, su mismo amor al Padre y a los hombres, sus mismos sentimientos y actitudes. Por eso, lo más importante para recibir al Señor son las disposiciones del alma, no las del cuerpo. De hecho los apóstoles comulgaron después de haber comido. Por los abusos tuvo la Iglesia que proponer unas disposiciones pertinentes al cuerpo, que hoy ya no son necesarias y van desapareciendo.
Lo importante es que cada comunión eucarística aumente mi hambre de Él, de la pureza de su alma, del fuego de su corazón, del amor abrasado a los hombres, del deseo infinito del Padre, que Él tenía. ¡Qué adelantamos con que se acerquen personas en ayuno corporal si sus almas están sin hambre de Eucaristía, tan repletas de cosas y deseos materiales que no cabe Jesús en su corazón! Cristo quiere ser comido por almas hambrientas de unión de vida con Él, de santidad, de pureza, de generosidad, de entrega a los demás, con hambre de Dios y sed de lo Infinito. Pero si el corazón no ama, no quiere amar, para qué queremos los ayunos.
Comulgar con una persona es querer vivir su misma vida, tener sus mismos sentimientos y deseos, querer tener sus mismas maneras de ser y de existir. Comulgar no es abrir la boca y recibir la sagrada forma y rezar dos oraciones de memoria, sin hablarle, sin entrar en diálogo y revisión de vida con Él, sin decirle si estamos tristes o alegres y por qué. Esto es una comunión rutinaria (puro rito) con la que nunca llegamos a entrar en amistad con el que viene a nosotros en la hostia santa para amarnos y llenarnos de sus sentimientos de certeza y paz y gozo, para darnos su misma vida. Y luego algunas personas se quejan de que no sienten, no gustan a Jesús.
Lo primero de todo es la fe, pedirla y vivirla, como lo fue con el Jesús histórico. Para creer y comulgar con Cristo-Eucaristía, necesitamos fe en su realidad eucarística, porque «este es el sacramento de nuestra fe». Cuando en Palestina le presentaban los enfermos, los tullidos, los ciegos. “Tu crees que puedo hacerlo, tú crees en mí, vosotros qué pensáis de mí...” y éste sigue siendo hoy el camino de encuentro con Él. A los que quieran entrar en amistad con Él, les exige fe, cada vez más fe, como vemos en todos los santos, porque hay que pasar de la fe heredada a la fe personal: ¿tú qué dices de mí..?, puesto que vamos a iniciar una amistad personal íntima y profunda con Él. Todos los días hay que pedírsela: “Señor yo creo, pero aumenta mi fe”.
Las crisis de fe, las <noches> de San Juan de la Cruz, son camino obligado para profundizar en esta fe, ayudan a potenciar la fe, la purifican, hacen que nos vayamos acomodando a los criterios del Evangelio, que pasan a ser nuestros y todo esto es con trabajo y dolor. Las crisis de fe son medios necesarios para avanzar en el conocimiento y amor pasivos de Dios Trinidad, según la doctrina de los místicos, sobre todo de S. Juan de la Cruz, porque el Espíritu Santo quiere purificarnos, quiere quitar los falsos conceptos que tenemos sobre Cristo y su evangelio, y, al quitar estas adherencias de nuestra fe heredada, se nos va la vida. Cristo quiere escuchar de cada uno: Yo creo en Tí, Señor, porque te veo y te siento, no porque otros me lo ha dicho.
Superada esta primera etapa de fe como conocimiento de su persona y palabra, vendrá o es simultánea la etapa de comunión en su vida, de convertirse a Él, de vivir su misma vida, de comulgar en serio con su obediencia al Padre, con su entrega a los hombres, viene la conversión en serio que dura toda la vida, como la misma comunión: “quien coma, vivirá por mí...”, pero ahora al principio es más dura, porque no se siente a Cristo, y hay que purificar y quitar muchas imperfecciones de carácter, críticas, comodidad; aquí es donde nos jugamos la amistad con Cristo, la experiencia de Dios, la santidad de vida, según los planes de Cristo, que ahora aprieta hasta el hondón del alma.
Para llenarnos Él, primero tiene que vaciarnos de nosotros mismos ¡Qué poco nos conocemos, Señor! ¡Qué cariño, qué ternura me tengo! Señor, me doy cuenta después que lo paso. Me adoro, me doy culto y quiero que todos me lo den, sólo quiero celebrar mi liturgia y no la tuya. Y claro, no cabemos dos <yo> en la liturgia eucarística de la vida, eres Tú al que tengo que vivir hasta decir con San Pablo: “para mí la vida es Cristo,” o “estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí...”.
El primer efecto de la comunión eucarística en mi persona es la presencia real y auténtica de Cristo en mi alma para ser compañero permanente de mi peregrinaje por la tierra, para ser mi confidente y amigo, para compartir conmigo las alegrías y tristezas de mi existencia, convirtiéndolas en momentos de salvación y suavizando las penas con su compañía, su palabra y su amor permanente, destruyendo el pecado en mi vida. Porque en la comunión no se trata de estar con el Señor unos momentos, hacerlo mío en mi corazoncito, de decirle palabras u oraciones bonitas, más o menos inspiradas y de memoria. Él viene para comunicarme su vida, para vivir en mí su vida y yo tengo que morir a la mía, a mi yo que está cimentado en el pecado original, en el hombre viejo, que Él viene a destruir, para que tengamos una misma vida, la vida nueva del Resucitado, de la gracia, del amor total al Padre y a los hombres.
Si queremos transformarnos en el alimento que recibimos por la comunión, si queremos que no seamos nosotros sino Cristo el que habite en nosotros y vivir su vida, si queremos construir la amistad con Él por la comunión eucarística sobre roca firme y no sobre arena movediza de ligerezas y superficialidad, la comunión eucarística nos llevará a la comunión de vida, mortificando en nosotros todo lo que no está de acuerdo con su vida y evangelio. Nunca podemos olvidar que comulgamos con un Cristo que en cada Eucaristía hace presente su muerte y resurrección por nosotros.
Para resucitar a su vida, primero hay que morir a la nuestra de pecado, hay que crucificar mucho en nuestros ojos, sentidos, cuerpo y espíritu, para poder vivir como Él, amar como Él, ver y pensar como Él. Comulgamos con un Cristo crucificado y resucitado. Hay que vivir como Él: perdonando las injurias como Él, ayudando a los pobres como Él, echando una mano a todos los que nos necesiten, sin quedarnos con los brazos cruzados ante los problemas de los hombres; Él quiere seguir salvando y ayudando a través de nosotros, para eso ha instituido este sacramento de la comunión eucarística.
Qué comunión puede tener con el Señor el corazón que no perdona: “En esto conocerán que sois discípulos míos si os amáis los unos a los otros... Si vas a ofrecer tu ofrenda y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano...”. Qué comunión puede haber de Jesús con los que adoran becerros de oro, o danzan bailes de lujuria o tienen su yo entronizado en su corazón y no se bajan del pedestal para que Dios sea colocado en el centro de su corazón...
Esta es la verdadera comunión con el Señor. Las comuniones verdaderas nos hacen humildes y sencillos como Él: “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón...”; nos llevan a ocupar los segundos puestos como Él, a lavar los pies de los hermanos como Él:“ejemplo os he dado, haced vosotros lo mismo;” a perdonar siempre: “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen”.
Una cosa es comer el cuerpo de Cristo y otra comulgar con Cristo. Comulgar es muy comprometido, es muy serio, es comulgar con la carne sacrificada y llena de sudor y sangre de Cristo, crucificarse por Él en obediencia al Padre, es estar dispuesto a correr su misma suerte, a ser injuriado, perseguido, desplazado, a no buscar honores y prebendas, a buscar los últimos puestos, a pisar sus mismas huellas de sangre, de humillación, de perdón, es muy duro, y sin Cristo es imposible. Señor, llegar a esta comunión perfecta contigo, comulgar con tus actitudes y sentimientos de sacerdote y víctima, de adoración hasta la muerte al Padre y de amor extremo a los hombres, me cuesta muchísimo, bueno, lo veo imposible para mí solo.
Lo que pasa es que ya creo en Ti y al comulgar con frecuencia, te amo un poco más cada día y ya he empezado a sentirte y saber que existes de verdad, porque la Eucaristía hace este milagro, y no sólo como si fueras verdad, como si hubieras existido, sino como existente aquí y ahora, porque la liturgia supera el espacio y el tiempo, es una cuña de eternidad metida en el tiempo y en nosotros; es Jesucristo vivo, vivo y resucitado, y ya por experiencia sé que eres verdad y eres la verdad, pasa como con el evangelio, sólo lo comprendo en la medida en que lo vivo. Las comuniones eucarísticas me van llevando, Señor, a la comunión vital contigo, a vivir poco a poco como Tú, a que Tú vivas en mí tu misma vida.
El día que no quiera comulgar con tus sentimientos y actitudes, con tu vida, no tendré hambre de ti y te comeré en el pan consagrado pero no comulgaré contigo, con tu persona, con tu vida; para vivir según mis cristerios, mi yo, mi soberbia, mi comodidad, mis pasiones, no tengo necesidad de comunión ni de Eucaristía ni de sacramentos ni de Dios. Me basto a mí mismo. El mundo no tiene necesidad de Cristo, para vivir como vive, como un animalito, lleno de egoismos y sensualismo y materialismos, se basta a sí mismo. Por eso el mundo está necesitando siempre un salvador para librarle de todos sus pecados y limitaciones de criterios y acciones, y sólo hay un salvador y éste es Jesucristo. Y las épocas históricas, y las vidas personales sólo son plenas y acertadas en la familia, en los matrimonios, entre los hombres, en la medida en que han creído y se han acercado a Él. Jesucristo es la plenitud del hombre y de lo humano.Y repetiré siempre: una cosa es comer el pan eucaristico y otra diferente, es comulgar con su vida y sentimientos.
Para eso Él ha instituido este sacramento de la comunión eucarística: para estar cerca y ayudarnos, para alimentarnos con su misma alegría de servir al Padre, experimentando su unión gozosa, llena de fogonazos de cielo y abrazos y besos del Viviente, de sentirnos amados por el mismo amor, luz y fuego a la vez, de la Santísima Trinidad, de sepultarnos en Él para contemplar los paisajes del misterio de Dios, de escuchar al Padre canturreando su PALABRA.
Las almas eucarísticas, que son muchas en parroquias, instituciones, en la Iglesia, no hubieran podido comulgar con los sufrimientos corredentores, que lleva consigo el cumplimiento del Evangelio y de la voluntad de Dios y la purificación de los pecados sin la comunión sacramental, sin la fuerza y la ayuda del Señor. Y es que sólo cuando uno a través de las comuniones ha llegado a comulgar de verdad con sus sentimientos y actitudes, es cuando es <llagado> vitalmente por su amor, y sólo entonces ya ha empezado la amistad eterna que no se romperá nunca: «¿Por qué pues has llagado aquesste corazón no le sanaste, y pues me lo has robado, por qué así lo dejaste, y no tomas el robo que robaste? Descubre tu presencia, y máteme tu rostro y hermosura, mira que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura» (S. Juan de la Cruz)
Esta purificación o transformación es larga y dolorosa: ¡Cuántas lágrimas en tu presencia, Señor, días y noches, Tú el único testigo, parece que nunca va a acabar este sufrimiento, años y años, Tú lo sabes! En ocasiones extremas uno siente deseos de decirte: Señor, ya está bien, no seas tan exigente, en Palestina no lo eras, cuánta oscuridad, sequedad, desierto, dudas de Dios, de Cristo, de la Salvación, soledad ante las pruebas de vida interior y exterior, complicaciones humanas, calumnias, sufrimientos personales y familiares, humillaciones externas e internas, ¡lo que cuesta comulgar con Cristo! Especialmente con el Cristo eucarístico, con el misterio eucarístico que se hace presente en cada Eucaristía, esto es, con tu pasión, muerte y resurrección. Es más fácil comulgar con un Cristo hecho a la medida de cada uno, parcial, de un aspecto o acción o palabra del evangelio, pero no con el Cristo eucarístico, que me pone delante del Cristo entero y completo, que muere por amor extremo al Padre y a los hombres, obedeciendo, hasta dar la vida.
14.- COMULGAR CON CRISTO ES TRATAR DE VIVIR SU MISMA VIDA: “EL QUE ME COME VIVIRÁ POR MÍ”.
He dicho que lo más importante para recibir al Señor son las disposiciones del alma, no las del cuerpo, y esto es lo que busca más directamente el Señor. De hecho los Apóstoles comulgaron después de haber comido. Por los abusos tuvo la Iglesia que proponer unas disposiciones pertinentes al cuerpo, que hoy van desapareciendo.
Lo importante es la fe, el fuego del corazón, el amor abrasado, el deseo infinito de Dios. Y si sacramentalmente de suyo solo puedo hacerlo una vez al día, por el amor puedo comulgar todas las veces que quiera, que tenga deseos de sentir cerca su presencia y ayuda, de comer sus sentimientos de humildad y entrega, de comer sus deseos de servir y amar a los hermanos.
A esta comunión espiritual me tiene que llevar y conducir la corporal y viceversa. Qué adelantamos con que se acerquen personas en ayuno corporal si sus almas están sin amor, sin hambre de Eucaristía, tan repletas de cosas y deseos materiales que no cabe Jesús en su corazón. Cristo quiere ser comido por almas hambrientas de unión vital con Él, para llenarnos de su pureza, generosidad y entrega a los demás, con hambre de Dios y sed de lo Infinito. Y esto es lo que nos comunica y quiere alimentar por el sacramento de la Comunión. Pero si el corazón no ama, no quiere amar, para qué queremos los ayunos. Por eso, lo más importante para comulgar es tener hambre de Cristo.
Comulgar con una persona es querer vivir su vida, tener sus mismos sentimientos y deseos, querer tener sus mismas maneras de ser y de existir. Comulgar no es abrir la boca y recibir la sagrada forma y rezar dos oraciones de memoria. Esto es comer pero no comulgar, o si queréis, podemos llamarla comunión, pero rutinaria, con la que nunca llegamos a encontrarnos con Él ni entrar en amistad con el que ha venido a nosotros en la hostia santa. Junto al sagrario se puede comulgar muchas veces con más fervor y fruto que con comuniones puramente materiales. Los ratos de oración ante el sagrario son ratos de hacerme Eucaristía perfecta con Él.
Lo primero de todo es la fe, como lo fue en Palestina. Cuando le presentaban los enfermos, los tullidos, los ciegos... “Tu crees que puedo hacerlo, tu crees en mí, vosotros qué pensáis de mí...”. Y hoy sigue la misma táctica: los que quieren entrar en amistad con Él, necesitamos la fe, una fe, que pase de fe rutinaria y heredada a fe personal; para eso no bastará saberla de memoria por el estudio, catequesis o teología sino por las obras de la fe y el amor a Él y para eso nos conviene tener ratos de oración junto al sagrario, celebrar y comulgar con fe personal más viva, que nos lleve a seguirle, pisando sus mismas huellas: “si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga...”.
Entonces, cada comunión me irá vaciando de mí mismo, de mis criterios, de mis conocimientos, de mi misma vida por la de Cristo: “El que me come vivirá por mí”, porque yo soy egoísta y mi amor no sabe de entrega total a Dios y a los hermanos; si aguanto y cojo este camino, aunque me cueste y sufra, iré cada vez más“sintiendo con Cristo”; “para mí la vida es Cristo”; “Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús”, y desde ese momento, ya no tengo que decirte nada, tú mismo comprobarás que el Señor existe y es verdad y está en el pan, que alimenta y fortalece, te habla y te alimenta con su fuerza para las pruebas necesarias que conlleva la muerte del yo, de mis afectos desordenados, soberbia, lujuria, mis seguridades, pruebas de todo tipo, internas y externas, que no hace falta que Dios nos las mande directamente porque las lleva consigo muchas veces la misma vida, sobre todo, si queremos vivirla evangélicamente, pero que tienen que ser vividas en Cristo y por Cristo, perdonando, reaccionando amando, sin ira, con humildad, confiando siempre en Dios y esperando contra toda esperanza.
Es que algunos se despistan, y piensan que amando más al Señor, todo les va a ir bien en la vida con éxitos, triunfos humanos, estimación de los demás, cargos, y como no es así, quiero advertirlo, para que nadie se sienta decepcionado.
Superada esta primera etapa de fe, que dura más o menos años, según los planes de Cristo y generosidad del alma, luego viene la conversión radical, quitar las mismas raíces del yo y del pecado original, y aquí ya sólo Dios puede hacerlo y lo hace como quiere y cuando quiere y hasta donde quiere.
¡Qué poco nos conocemos, Señor! ¡qué cariño, qué ternura me tengo! Señor, me doy cuenta después que lo paso. Y ya creo que estoy purificado, que no me busco, y nuevamente vuelvo a caer en otra forma de amor propio y otra vez la purificación y la necesidad de Ti; así que no puedo dejar de comulgar y de orar y de pedirte, porque yo no entiendo ni puedo, sólo Tú sabes y puedes y entiendes; por eso, me abandono a Ti, me entrego a Ti, confío en Ti, solo Tu sabes y puedes. Y ya no quiero vivir sin Ti, porque quiero ser totalmente para Ti como Tú lo has sido todo para mí.
Si queremos transformarnos en el alimento recibido por la comunión, que es Cristo, si queremos que no seamos nosotros sino Cristo el que habite en nosotros y vivir su misma vida, si queremos construir en piedra firme y no sobre arena movediza del yo egoísta y voluble del edificio nuevo de la gracia, hay que implantar la cruz en nuestros ojos, sentidos, cuerpo y espíritu, hay que vivir como Él: perdonando las injurias como Él, ayudando a los pobres como Él, echando una mano a todos los que nos necesiten, sin quedarnos con los brazos cruzados ante los problemas de los hombres; para eso viene Él a nosotros, para eso quiere que comulguemos con sus actitudes y sentimientos. Él quiere seguir salvando y ayudando por medio de nosotros, por una comunión permanente de vida a la que nos ha llevado la comunión de su cuerpo, que debe ser alimentada permanentemente por la comunión espiritual.
Y ahora me pregunto: Qué comunión puede hacer con el Señor el corazón que no perdona, aunque reciba todos los días el pan consagrado y sea sacerdote, apóstol o militante seglar. ¡Dios mío! qué despiste en los mismos cristianos: “en esto conocerán que sois discípulos míos si os amáis los unos a los otros... Si vas a ofrecer tu ofrenda y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano...”.
Qué comunión de vida puede haber con Jesús en los que adoran becerros de oro, o danzan bailes de lujuria o tienen su yo entronizado en su corazón, dándose todo el día culto idolátrico, y no se bajan del pedestal para que Dios sea colocado en el centro de su existencia: “Esto no es comulgar el cuerpo de Cristo, esto no es la cena del Señor”, gritaría San Pablo.
Las comuniones verdaderas nos hacen humildes. Este es el signo más claro, la señal más evidente de que vamos avanzando en la amistad con Él, en la oración, en la piedad eucarística, en la comunión con Él; si somos más humildes cada día esto indica que vamos avanzando en nuestra identificación con Cristo y que vamos muriendo a nosotros mismos. Comulgar es muy comprometido, es muy serio, es comulgar con la carne sacrificada y llena de sudor y sangre de Cristo, crucificarse por Él en obediencia al Padre, es estar dispuesto a correr su misma suerte, a ser injuriado, perseguido, desplazado; a no buscar honores y prebendas, a buscar los últimos puestos, a pisar sus mismas huellas ensangrentadas por el dolor y el sacrificio de su entrega total a Dios y a los hombres. Esto es muy duro y sin Cristo, imposible.
Para eso Él ha instituido este sacramento de la comunión eucarística, cuyo fruto principal debe ser la comunión permanente y espiritual: para estar cerca y ayudarnos, alimentarnos con su misma alegría de servir al Padre, experimentando su unión gozosa, llena de fogonazos de cielo y abrazos y besos del Viviente, de sentirnos amados por el mismo amor de la Santísima Trinidad... de sepultarnos en Él para contemplar los paisajes del misterio de Dios, de escuchar al Padre cantando su Canción Personal, su Verbo, Jesucristo Celeste, con Amor de Espíritu Santo y desde aquí, cargados con estos dones y salvación ir en busca de los hombres para llenarlos de Dios, de gracia, de perdón de los pecados, de evangelio, de conocimiento y seguimiento de Cristo.
Para eso instituyó Cristo la sagrada comunión y, sin estas ayudas y recompensas, que estimulan más el hambre y el deseo de Él, las almas buenas, que en todas las parroquias existen y que son verdaderamente santos, no hubieran podido comulgar con los sufrimientos corredentores, que lleva consigo el cumplimiento del evangelio y de la voluntad de Dios en grados heroicos y la purificación de los pecados y de salvación de los hermanos.
Cuando se comulga de verdad y el corazón humano ha sido <llagado> por su amor, entonces y solo entonces ya ha empezado la amistad eterna, que no se romperá nunca. Podríamos entonces expresar sus sentimientos con estos versos de San Juan de la Cruz: «Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacerlos, y véante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y sólo para tí quiero tenerlos...» (C 10). El alma ya solo desea de verdad a Cristo, y todo lo demás, que hace o desea, es por Él y solo para Él; ha llegado la unión total, ha llegado el desposorio espiritual del alma, han llegado las nostalgias infinitas del Amado y el alma expresa sus enojos en esta tardanza de comunión total, con estos versos del doctor místico: «Descubre tu presencia, y máteme tu rostro y hermosura, mira que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura» (C 11).
15.- LA EUCARISTÍA NOS LLEVA SIEMPRE A VIVIR LA VIDA EN CRISTO: “VIVO YO, PERO NO SOY YO, ES CRISTO QUIEN VIVE EN MÍ”
Por favor, tengamos siempre presente: al celebrar o comulgar en la santa misa es Cristo siempre el que quiere vivir en mí, quiere que yo me haga ofrenda con él porque esta participación nos tiene que llevar a la adoración al Padre, en obediencia total, con amor extremo, hasta dar la vida, como Él lo hizo y lo hace presente en cada misa y a comulgar con sus mismos sentimientos de amor a Dios, nuestro Padre, y a nuestros hermanos, los hombres.
La ofrenda de Cristo al Padre en su pasión y muerte y resurrección para salvar a los hombres es icono e imagen que debemos copiar e imitar en nuestra vida todos los participantes, sacerdotes y fieles, en la celebración de la santa Eucaristía, siguiendo sus mismas pisadas. He rezado esta mañana el himno de Laudes, 15 de septiembre, Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Ella nos sirve de madre educadora de nuestra fe y modelo en la celebración del sacrificio de Cristo. Ella contemplaba y guardaba en su corazón lo que veía en su Hijo.
En cada Eucaristía el Señor nos repite a todos lo que dijo a la Samaritana:“Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber...”. La primera invitación del Señor es a conocer su amor, su entrega, su don, porque esto es el comienzo de toda amistad. Si no se conoce no se ama, no puede haber agradecimiento, ofrenda, alabanza, unión. Es necesaria la meditación y la reflexión para conocer la verdad del misterio celebrado para así apreciarlo y poder luego desearlo y vivirlo.
Toda la Eucaristía tiene que ser orada, dialogada con el Señor. Sin esta unión de amor, la Liturgia no puede alcanzar toda su eficacia y plenitud. Así es cómo el corazón humano se abre al amor divino, sin el cual nosotros no podemos amar. El himno «STABAT MATER»
tiene bien marcados estos dos pasos en Laudes de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores; primero: mirar y meditar:
La madre piadosa estaba
junto a la Cruz y lloraba,
mientras el Hijo pendía.
Oh, cuán triste y afligida
se vio la Madre escogida,
de tantos tormentos llena.
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.
Y ¿cuál hombre no llorara
si a la Madre contemplara
de Cristo en tanto dolor?
Por los pecados del mundo
vio Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre;
Vió morir al Hijo amado,
que rindió, desamparado,
el espíritu a su Padre.
Oh Madre, fuente de amor,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Celebrar y participar en la Eucaristía lleva consigo primero, como hemos dicho, mirar y contemplar y meditar la cruz de Cristo, los sentimientos y actitudes de Cristo en su pasión, muerte y resurrección, que se hacen presentes todos los días en la santa Eucaristía.
Todos los días, la celebración de la santa Eucaristía hace que adoremos al Dios Santo y Único, que merece nuestra adoración y obediencia total, aunque nos haga pasar como a Cristo por la pasión y la muerte de nuestro <yo>, para llevarnos a la resurrección de la nueva vida por Él, con Él y en Él, entrando así plenamente en elmisterio y proyecto de la Santísima Trinidad. Esta contemplación de la cruz es el primer paso para poder celebrar la Eucaristía “en espíritu y verdad”, como Él nos lo dijo, cuando nos prometio este misterio Dice San Pablo: “Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús: El cual, siendo de condición divina... externamente como un hombre normal, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo ensalzó y le dio el nombre, que está sobre todo nombre, a fin de que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre” (Fil 2,5-11).
Cristo es la historia humana del Hijo de Dios en la tierra, del Verbo encarnado, como salvación del hombre. El hombre Jesús se entregó sin reservas a Dios en nombre y en favor de todos los hombres. En virtud de su ser ontológico y existencial humano, su vida entera fue adoración existencial y cultual al Padre. Cristo realizó en toda su vida el culto supremo de adoración obedencial al Padre jamás ofrecido por hombre alguno. Con plena disponibilidad, como nos ha dicho la Carta a los Filipenses, estaba totalmente orientado hacia la voluntad del Padre, para cumplirla en adoración y obediencia total en la muerte en cruz.
Toda su vida la consumió Cristo en obediencia total al Padre:“Mi comida es hacer la voluntad del que me envió”. Él vivió para realizar el proyecto que el Padre le había confiado, y siendo Dios se hizo nada,“se anonadó”, se hizo criatura, se hizo “siervo” en la misma Encarnación, y toda su vida la vivió pendiente de los intereses del Padre, por lo que tuvo que sufrir muchas humillaciones durante su vida para terminar en la plenitud de su existencia, en plena juventud “haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz”. Fue el Padre, no Jesús de Nazareth, el autor del proyecto de salvación:“Tanto amó Dios al mundo que entregó (tradidit suena atraición) a su propio hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan vida eterna” (Jn 3,16). La Nueva Alianza fue querida por el Padre y realizada en la sangre del Hijo en adoración obedencial.
La adoración es una actitud religiosa del hombre frente a Dios grande e infinito, inscrita en el corazón de todo hombre, mediante la cual la criatura se vuelve agradecida hacia su Creador en manifestación de amor y dependencia total de Él: “Está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, sólo a él darás culto” (Mt 4,10). La adoración ocupa el lugar más alto de la vida, de la oración y del culto. Por eso, esta actitud religiosa es esencial para avanzar en la vida espiritual de unión e identificación con Cristo. En lenguaje bíblico la palabra y el concepto de adoración significa el culto debido a Dios, manifestado a través de ciertas acciones, especialmente sacrificiales, por las cuales venimos a decir: Dios, Tú eres Dios, yo soy pura criatura, haz de mí lo que quieras. Por adoración el hombre se ofrece a Dios en un acto de total sumisión y reconocimiento de su grandeza como Ser Supremo y lo significaba con la muerte de animales y ofrendas. El elemento principal de ella es la entrega interior del espíritu a Dios, significada a veces, con gestos externos. La palabra más adecuada para expresar este culto es latría, que significa propiamente este culto rendido solamente a Dios.
ADORACIÓN AL PADRE
Nuestra adoración a Dios es la que garantiza la pureza de nuestro encuentro con Él y la verdad del culto que le tributamos. Mientras el hombre adore a Dios, se incline ante Él, como ante el ser que “es digno de recibir la potencia, el honor y la soberanía”, el hombre vive en la verdad y queda libre de toda sospecha y mentira, porque la vida es el supremo valor que tenemos y entregarla sólo se puede hacer por amor supremo.
Este sentido, esta actitud de adoración ante el Dios Grande hace verdadero al hombre, y lo centra y da sentido pleno a su ser y existir: por qué vivo, para qué vivo, reconoce que sólo Dios es Dios y el hombre es criatura. Se libera así de la soberbia de la vida, del pecado del mundo de todos los tiempos, adorador del propio “yo”, a quien damos culto idolátrico de la mañana a la noche: “Mortificad vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, la liviandad, la concupiscencia y la avaricia, que es una especie de idolatría, por la cual viene la cólera de Dios sobre los hijos de la rebeldía” (Col 3, 5-6).
Frente al precepto bíblico“Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto”, el hombre de todos los tiempos lleva dentro de sí mismo el instinto de adorarse a sí mismo y preferirse a Dios. Es la tendencia natural del pecado original. Todos, por el mero hecho de nacer, venimos al mundo con esa tendencia. Podemos decir que cada uno, dentro de sí mismo, lleva un ateo, unas raíces de rebelión contra Dios, que se manifiesta en preferirnos a Dios y darnos culto sobre el culto debido a Dios, que debe ser primero y absoluto. Mientras lascosas nos van bien, no se rebela, aunque siempre está actuando y no somos muchas veces conscientes.
Pero cuando tenemos sufrimientos y cruces, cuando nos visita la enfermedad o el fracaso, nos rebelamos contra Dios: ¿Dónde está Dios? ¿Por qué a mí? En el fondo siempre nos estamos buscando a nosotros mismos. Por eso, cuando estoy dispuesto a ofrecer el sacrificio de mí mismo en el dolor y sufrimiento, en silencio y sin reflejos de gloria, prefiero a Dios sobre todo, y Él es el bien absoluto y primero. Y esta actitud prueba la verdad de mi fe y amor a Dios sobre todas las cosas.
Jesús había dicho:“Nadie ama más que aquel que da la vida por los amigos” (Jn 15,13). El sacrificio es una exigencia del amor. El supremo amor es el don de sí mismo, de la propia vida por el amado. El amor que pretendiese sólo la posesión del amado no sería verdadero. Por eso, la culminación del amor se encuentra en el sacrificio de la vida y el sufrimiento moral, que producen las renuncias más íntimas, forman parte del amor auténtico. Dios es el único que puede solicitar un amor hasta dar la vida.
Cuando se ofrece una cosa, hay que renunciar a la posesión de la misma. Cuando se ofrece la propia vida hay que renunciar a la soberanía sobre la propia existencia. Y este desprendimiento se expresa principalmente mediante el gesto cultual del sacrificio. Es la expresión material, visible, de una actitud del alma, por la cual el hombre se ofrece a sí mismo mediante la ofrenda de otra cosa. Para que sea verdadero tiene que partir del amor, hacerlo desde dentro. Y esto es lo que nos pide la celebración de la Eucaristía, unirnos al sacrificio de Cristo y hacernos con Él víctimas y ofrendas de suave olor a Dios con los sacrificios que comporta cumplir su voluntad en la relación con Él y con los hermanos.
El cristiano, que asiste a la Eucaristía, tiene la alegría de saber que el sacrificio ofrecido sobre el altar llega hasta Dios infaliblemente y obtiene la gracia por medio de Cristo. El Padre quiso que este sacrificio ofrecido una vez sobre el Gólgota mereciese toda la gracia para el hombre y quiere que siga renovándose todos lo días sobre el altar bajo la forma ritual y sacramental de la Eucaristía.
Gracias a la Eucaristía, la humanidad puede asociarse cada vez más voluntariamente al sacrificio del Salvador ratificando así su compromiso con el sacrificio de Cristo, en nombre de todos, en la cruz y sabiendo que su sacrificio en el de Cristo será siempre aceptado por el Padre.
En la economía de la Nueva Alianza la adoración de Dios tiene como centro, origen y modelo el misterio pascual de Cristo, “coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos” (Hbr 2,9b), que constituye a su vez el centro del culto y de la vida cristiana. La adoración del Padre, el reconocimiento de su santidad, de su señorío absoluto sobre la propia vida y sobre el mundo, ha sido ciertamente el móvil, la razón propulsora de toda la existencia de Cristo Jesús. Por eso la Eucaristía se convierte en el supremo acto de adoración al Padre por el Espíritu, en la adoración más perfecta, única. En la Eucaristía está el “todo honor y toda gloria” que la Iglesia puede tributar a Dios, y que necesariamente tiene que pasar “por Cristo, con Él y en Él”.
La carta a los Hebreos pone en boca del Hijo de Dios,“al entrar en este mundo” las palabras del salmo 40,7-9, en las que Cristo expresa su voluntad de adhesión plena y radical al proyecto del Padre: “No has querido sacrificios ni ofrendas, pero en su lugar me has formado un cuerpo... No te han agradado los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: Aquí estoy yo para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí” (Heb.10,5-7).
Y esta actitud la vivió en todo momento. Al comienzo de su vida apostólica, cuando se retira a la oración y a la soledad del desierto para prepararse a la misión que el Padre le ha confiado, ante el tentador, proclama sin ambages, que sólo Dios es digno de adoración verdadera: “Retírate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto” (Mt.4,10). Sólo Dios es Dios, sólo Dios es digno de ser adorado por ser Primero y Último, principio y fin de la creación y del hombre.
(Cfr CONCEPCIÓN GONZÁLEZ, La adoración eucarística, Madrid, 1990)
B).- LA OBEDIENCIA,- Hemos subrayado que el valor del sacrificio de Cristo no reside en la materialidad de derramar sangre, sino en la obediencia al Padre, en adoración total, hasta dar la vida, como el Padre ha dispuesto. En el evangelio de Juan encontramos una declaración de Jesús que arroja mucha luz sobre esta actitud de sumisión a la voluntad del Padre, que inspira toda la Pasión: “Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darla y poder tengo para tomarla otra vez; éste es el mandato que he recibido del Padre” (Jn 10, 17-18). En esta adoración obedencial se realiza el sacrificio del Salvador.
San Pablo ha expuesto muy concretamente en el himno cristológico de su Carta a los Filipenses, (que ya hemos mencionado varias veces), el papel de la obediencia de Cristo Jesús en la Encarnación y Pasión:“Tened en vosotros estos sentimientos de Cristo Jesús...” Este Cristo humillado, despreciado, angustiado hasta la muerte en el Huerto de los Olivos: “... triste está mi alma hasta la muerte; quedaos aquí mientras yo voy a orar,” invocando al Padre, para que le libre de ese cáliz que está a punto de beber: “Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero sino como tú quieres...,” por la fuerza de la oración se ha levantado decidido, dispuesto a obedecer y someterse totalmente al proyecto del Padre:“Levantaos, vamos; ya llega el que va a entregarme” (Mt 26,36-40).
Cuando se levantó de su postración en el Huerto de los Olivos, el Salvador había renovado su sacrificio cruento al Padre, ofrecido ya incruentamente, como en todas las misas, en la Cena. En su pasión y muerte no hizo más que cumplir lo que en esta obediencia había prometido y aceptado. En la santa Eucaristía se hacen presentes todos estos sentimientos de Cristo, en los que nosotros podemos y debemos participar haciéndonos una ofrenda con Él. Los que asisten a la Eucaristía no hacen suyo el sacrificio de Cristo si no aceptan esta actitud fundamental de obediencia y ofrenda.
Penetrar en el misterio de la Eucaristía es identificarse totalmente con el misterio de Cristo y someterse sin condiciones y sin reservas a una voluntad que puede conducirnos a la cruz; es aceptar obedecer a Dios hasta el heroísmo, ayudados por su gracia y su fuerza, que nos puede hacer sentir como a Pablo y a tantos santos de la Iglesia: “Me alegro con gozo en mis debilidades, para que así habite en mi la fuerza de Cristo”; “Estoy crucificado con Cristo; vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí y mientras vivo en esta carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí”. Unidos a Cristo ponemos en las manos de nuestro Padre del cielo el tesoro de nuestra vida y libertad y así hacemos el don más completo de nosotros mismos en un verdadero señorío sobre todo nuestro ser y existir. De esta forma, en medio de nuestros sufrimientos y debilidades, terminaremos confiándonos totalmente al Padre: “Todo lo considero basura comparado con el conocimiento de mi Señor Jesucristo...”; “Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí” (Gal 6,14).“Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados...” (1Cor 1,23-24).
C).- LA “HORA” DE CRISTO: FIDELIDAD AL PADRE HASTA LA MUERTE.
La fidelidad de toda la vida de Jesús al Padre y a la misión que le ha confiado (cf.Jn.17, 4), tiene su momento culminante en la aceptación voluntaria de su pasión y muerte: “para que el mundo conozca que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha ordenado” (Jn.14, 30.31).
En efecto, Cristo no aceptó la muerte de forma pasiva, sino que consintió en ella con plena libertad (cfr Jn.10, 17). La muerte para Cristo es la coronación de una vida de fidelidad plena a Dios y de solidaridad con el hombre. Él tiene conciencia de que el Padre le pide que persevere hasta el extremo en la misión que le ha confiado. Y, como Hijo, se adhiere con amor al proyecto del Padre y acepta la muerte como el camino de la fidelidad radical.
En este proyecto entraba el que Cristo, a través del sufrimiento, conociese el valor de la obediencia al Padre. Jesús aprende, pues, la obediencia filial mediante una educación dolorosa: la experiencia de la sumisión al Padre. Con su obediencia, Cristo se opuso a la desobediencia del primer hombre (Cfr.Rom.5, 19) y a la de los israelitas (3,4-7): “Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarle de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor” (Hbr 5,7-8).
La pasión de Cristo es presentada como una petición, como una ofrenda y como un sacrificio. Estos versículos evocan una ofrenda dramática y nos enseñan que cuando pedimos algo a Dios, si es de verdad, debe ir acompañada de nuestra ofrenda total como en el Cristo de la Pasión:“Padre mío, si no es posible que pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad” (Mt 26,42). Es la misma actitud que, cuando al final de su actividad pública, comprende que ha llegado “su hora”: “Ahora mi alma se siente turbada. ¿Y qué diré? ¿Padre, líbrame de esta hora?¡Mas para esto he venido yo a esta hora! Padre, glorifica tu nombre” (Jn 12,26-27). El deseo más grande de Cristo es la gloria del Padre. Y la gloria del Padre le hace pasar por la pasión y la muerte.
“Y aunque era Hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia...”(Hbr 5,7-8). Estas palabras encierran el misterio más profundo de nuestra redención: Cristo fue escuchado porque aprendió sufriendo lo que cuesta obedecer. “El amor de Dios -escribe Juan- consiste en cumplir sus mandamientos” (1Jn 5,3; cfr. Jn 14,5.21). Aquí podemos captar mejor el significado de la Encarnación y la Redención, realizadas por obediencia al proyecto del Padre.
Cristo, que es Hijo de Dios, no es celoso de su condición filial, al contrario, por amor a nosotros, se pone a nuestra altura humana, para hacerse verdaderamente solidario con nosotros en las pruebas. Vive una situación dramática, que le hace rezar y suplicar con “grandes gritos y lágrimas”. Aquí el autor se refiere a toda la pasión de Cristo, pero especialmente cuando en su agonía reza a su Padre:“Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz; sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú” (Mt 26 36-47). Esta fidelidad al proyecto del Padre no le resultó fácil a Cristo sino costosa. En el Huerto de los Olivos confiesa el deseo más profundo de toda naturaleza humana: el deseo de no morir y menos de muerte cruel y violenta. En la narración de los Sinópticos: Mt.26, 36-47; Mc.14, 32-42 y Lc.22, 40-45 aparece el profundo conflicto y la profunda lucha que se produce en Jesús entre el instinto natural de vivir y la obediencia al Padre que le hace pasar por la muerte: “Aunque era hijo, en el sufrimiento aprendió a obedecer” (Heb.5,8).
Humanamente, Jesús no puede comprender su muerte. El rechazo por parte de los hombres, el comportamiento de los mismos discípulos sumergen a Cristo en una espantosa soledad. Sin embargo, incluso ante la oscuridad más desoladora, Jesús sigue repitiendo la oración dirigida al Padre con inmensa angustia:“Padre si es posible... pero no se haga mi voluntad sino la tuya”. El himno cristológico de Filipenses 2,6-11 evidencia esta obediencia radical: “Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”.
16.- CRISTO EUCARISTÍA ES FUERZA Y SABIDURÍA DE DIOS EN LA DEBILIDAD DE LA CARNE Y DEL PAN CONSAGRADO
El segundo paso, que sigue a la contemplación del sacrificio de Cristo, es la vivencia en nosotros de esas actitudes y sentimientos del Señor, que son injertados en nuestra carne y existencia por la gracia sacramental de la celebración eucarística, especialmente por la sagrada comunión.
Al contemplar la obediencia y los sufrimientos de Cristo, todos decimos: así tenemos nosotros que obedecer y amar y adorar al Padre, para cumplir y llevar a cabo el proyecto de amor que tiene sobre cada uno de nosotros. Pero para esto necesitamos vivir y sufrir como Cristo. Y nosotros no podemos si Dios no nos da esa fuerza. Y esta fuerza y potencia nos la da Cristo por su carne llena de Espíritu Santo, que nos lleva a sentir y vivir con Él y como Él.
Este segundo aspecto de identificación y vivencia de los mismos sentimientos y actitudes de Cristo crucificado lo refleja muy bien la segunda parte del STABAT MATER.
Hazme contigo llorar Virgen de vírgenes santa,
y de veras lastimar llore yo con ansias tantas
de sus penas mientras vivo; que el llanto dulce me sea,
porque acompañar deseo porque su pasión y muerte
en la cruz, donde le veo, tenga en mi alma, de suerte
tu corazón compasivo. que siempre sus penas vea.
Haz que su cruz me enamore Haz que me ampare la muerte
y que en ella viva y more de Cristo, cuando en tan fuerte
de mi fe y amor indicio trance vida y alma estén,
porque me inflame y encienda porque cuando quede en calma
y contigo me defienda el cuerpo, vaya mi alma
en el día del juicio. a su eterna gloria. Amén.
La adoración es la suprema manifestación de la reverencia, del amor y del culto debidos al Dios Supremo. Al ser lo último y más elevado de nuestro culto a Dios, la adoración unifica todos los caminos y todas las miradas y todas las expresiones, comunitarias o personales, que llevan a Dios. La adoración es el último tramo de todos los caminos que conducen hasta Él, sean la Eucaristía, la oración personal o comunitaria, tanto de petición como de alabanza, las mortificaciones, sufrimientos, gozos, los trabajos. La nueva vida de amor y servicio inaugurada por Cristo y presencializada en cada Eucaristía me ayuda, me mete esta vida y este amor dentro de mí, aunque a veces sea con lágrimas y dolor.
Por eso, toda nuestra vida debe ser un cuerpo y un espíritu, una vida y una sangre que están dispuestas a derramarse por hacer la voluntad del Padre, salvándonos y salvando así a los hermanos, los hombres. Cada Eucaristía me inyecta obediencia al Padre hasta la muerte, hasta la victimación del yo personal, de la soberbia, avaricia, egoísmo...dando muerte al hombre viejo que me empuja a preferirnos a Dios, a preferir nuestra voluntad a la suya: “así completaré en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo”.
Jesús había declarado que la prueba principal de su amor consiste en dar la vida por los que ama: “Nadie ama más que aquel que da la vida por los amigos.” Éste es el espíritu de caridad que animó el sacrificio de Cristo y se hace ahora presente en cada Eucaristía. Este amor animó toda la vida de Cristo, pero especialmente su pasión, muerte y resurrección y este amor viene a nosotros por la celebración eucarística: “El que me coma vivirá por mí”,(Jn 6,23).
Esta Salvación por amor es permanente, porque su sacerdocio es eterno en contraposición al del AT Jesús posee un sacerdocio perpetuo y ejerce continuamente su ministerio sacerdotal: “estando siempre vivo para interceder en favor de aquellos que por él se acercan a Dios”. (Hbr 7,25)“Se ofreció de una vez para siempre” ( Hbr 7,8). Y de esta actitud de adoración al Padre nos hace Cristo partícipes en cada Eucaristía. Por ella nosotros también miramos al Padre en total sumisión a su voluntad y esta adoración la vivimos con Cristo sacramentalmente en la Eucaristía y luego existencialmente en nuestra vida. Esta actitud de adoración es fundamental en todo hombre que busca a Dios y Cristo es el mejor camino para llegar hasta el Padre.
Por ello, al decir “haced esto en memoria mía” el Señor nos quiere indicar a cada participante: acordaos de mi vida entregada al Padre por vosotros desde mi encarnación hasta lo último que ahora hago presente, de mi amor loco y apasionado al Padre y a todos los hombres, mis hermanos, hasta el fin de mis fuerzas y de los tiempos... de mi voz y mis manos emocionadas por el deseo de ser comido y vivir la misma vida... “Cuantas veces hagáis esto, acordaos de mí...”Sí, Cristo, quiero acordarme ahora y vivir en cada Eucaristía tus mismos sentimientos, emociones y entrega total sin reservas.
17.- EL PAN CONSAGRADO ES CRISTO, ALIMENTO Y PAN DE VIDA ETERNA PARA TODOS LOS HOMBRES
La carta a los Hebreos nos enseña que el sacrificio de Cristo en la cruz es único y definitivo sacrificio de expiación por los pecados. No hay otro. El problema está, como hemos dicho, en mostrar cómo un sacrificio que tuvo lugar hace dos mil años se hace presente aquí y ahora. Creo que la respuesta está en la misma carta. El sacrificio de Cristo ha sido ofrecido“de una vez para siempre” (Hbr.10,11-14), y en esa única vez ha sido aceptado por el Padre y mantiene esa presencia única, definitiva y escatológica, que perdura de forma gloriosa en el cielo y se hace presente por la consagración en la tierra.
El sacrificio, ya aceptado por el Padre mediante la resurrección y ascensión y colocación a su derecha, en sacrificio celeste que perdura eternamente presentado por Cristo ante el Padre, hecho intercesión y ofrenda agradable, con las llagas ya gloriosas, es el que se hace presente sobre el altar sacramentalmente -<in misterio>-, -no otro ni una representación del mismo- velado sí por el pan y el vino y las leyes intramundanas, pero el mismo y único. Y es así cómo Jesús se presenta a nosotros y resucita para nosotros en la visibilidad de este sacramento. La Eucaristía es una forma permanente de aparición pascual, signo visible de las realidades invisibles, como lo ha expresado muy bien JUAN PABLO II en la Carta Apostólica DIES DOMINI nº 75.
El sacerdote no hace presente el sacrificio de Cristo sino que hace presente a Cristo que ofrece su único y definitivo sacrificio que fue toda su vida, desde la Encarnación hasta la resurrección, pero que significó y realizó singularmente con pasión y muerte <gloriosa>, por estar dirigida a la resurrección. Al ser Cristo glorioso el que hace presente su resurrección, se hace presente también el Cristo doloroso que ofrece su sacrificio ya celeste al Padre del cielo y en la tierra a su Iglesia por el pan y el vino consagrados.
Al hacerse presente todo el misterio de Cristo, cada celebrante o participante puede decir en la Eucaristía, con Santa Gertrudis, este texto que leí en la Liturgia de las Horas en el día de su memoria:
«Por todo ello, te ofrezco en reparación, Padre amantísimo, todo lo que sufrió tu Hijo amado, desde el momento en que, reclinado sobre paja en el pesebre, comenzó a llorar, pasando luego por las necesidades de la infancia, las limitaciones de la edad pueril, las dificultades de la adolescencia, los ímpetus juveniles, hasta la hora en que, inclinando la cabeza, entregó su espíritu en la cruz, dando un fuerte grito. También te ofrezco, Padre amantísimo, para suplir todas mis negligencias, la santidad y perfección absoluta con que pensó, habló y obró siempre tu Unigénito, desde el momento en que, enviado desde el trono celestial, hizo su entrada en este mundo hasta el momento en que presentó, ante tu mirada paternal, la gloria de su humanidad vencedora...»[3].
Y también, en clave de memorial, se puede rezar este texto de santa Brígida, tomado de la Liturgia de las Horas, en su recuerdo:
«Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que anunciaste por adelantado tu muerte y, en la Última Cena, consagraste el pan material, convirtiéndolo en tu cuerpo glorioso y por amor lo diste a los apóstoles como memorial de tu dignísima pasión... Honor a Ti, mi Señor Jesucristo, porque el temor de la pasión y muerte hizo que tu cuerpo inocente sudara sangre... Bendito seas tú, mi Señor Jesucristo, que fuiste llevado ante Caifás... Gloria a Ti por las burlas que soportaste cuando fuiste revestido de púrpura y coronado de punzantes espinas... Alabanza a Ti, mi Señor Jesucristo, que te dejaste ligar a la columna para ser cruelmente flagelado... Bendito seas Tú, glorificado y alabado por los siglos, mi Señor Jesucristo, que estás sentado sobre el trono en tu reino de los cielos, en la gloria de la divinidad, viviendo corporalmente con todos tus miembros santísimos, que tomaste de la Virgen…»[4].
18.- CRISTO EUCARISTÍA ES FUENTE Y EJEMPLO DE AMOR FRATERNO A TODOS LOS HOMBRES
La celebración de la Eucaristía es la celebración de la Nueva Alianza, que tiene dos dimensiones esenciales: una vertical, hacia Dios, y otra, horizontal, de unión con los hombres. La Eucaristía lleva por tanto amor a Dios y a los hermanos. El amor de Cristo llega a todos los hombres en la Eucaristía; participar, por tanto, en verdad de la Eucaristía me lleva a amar a todos como Cristo los ha amado, hasta dar la vida.
El culto cristiano consiste en transformar la propia vida por la caridad que viene de Dios y que siempre tiene el signo de la cruz de Cristo, esto es, la verticalidad del amor obediencial al Padre y la horizontalidad del amor gratuito a los hombres.“Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto espiritual vuestro” (Rom 12,1).
Es paradójico que el evangelio de Juan que nos habla largamente de la Última Cena no relata la institución de la Eucaristía mientras que todos los sinópticos la describen con detalle. El cuarto evangelio, sin embargo, nos trae ampliamente desarrollada la escena del lavatorio de los pies de los discípulos por parte de Jesús, cosa que no hacen los otros evangelistas. Lógicamente S. Juan no pretende con esto negar la institución de la Eucaristía, porque era cosa bien conocida ya por la tradición primitiva y por el mismo S. Pablo, pero el cuarto evangelio no tiene la costumbre de repetir aquellos hechos y dichos, que ya son suficientemente conocidos por los otros Evangelios, porque los supone notorios.
San Juan había ya hablado largamente de la Eucaristía en el discurso sobre el pan de vida en el capítulo sexto: “El pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo” (v 51). Por eso no insiste en este argumento en la Ultima Cena y nos narra, sin embargo, el lavatorio de los pies a los discípulos en el lugar que corresponde a la institución del sacramento eucarístico; en el lugar donde todos esperamos leer el relato de su institución, cuando hacemos referencia a la Última Cena, S. Juan nos narra el lavatorio de los pies y el mandato del amor fraterno. No cabe duda de que el evangelista Juan lo hizo conscientemente, porque ha tenido un motivo y pretende un fin determinado.
La opinión de varios comentaristas modernos, desde el protestante francés Cullmann, hasta el anglicano Dodd, pasando por el católico P. Tillard y otros actuales es que el cuarto evangelio supone la institución de la Eucaristía y pasa a describirnos más específica y concretamente el fruto, finalidad y espíritu de la Eucaristía: la caridad fraterna.
La hipótesis es interesante. Todos sabemos que S. Juan es el evangelista místico que junto con S. Pablo tiene experiencia y vivencia de los misterios de Cristo; por eso, más que los hechos y dichos externos, nos quiere transmitir el espíritu y la interioridad de Cristo y la vivencia de sus misterios.
Dios es amor y al amor se llega mejor y más profundamente por el fuego que por el conocimiento teórico y frío, porque éste se queda en el exterior pero el otro entra dentro y lo vive. A Cristo como a su evangelio no se le comprende hasta que no se vive. Y esto es lo que hace el evangelista Juan: vive la Eucaristía y descubre que es amor extremo a Dios y a los hermanos. A través del lavatorio de los pies podemos descubrir que para Juan el efecto verdadero y propio de la Eucaristía, aunque no explícitamente expresado por él, pero que podemos intuir en la narración de este hecho, es hacer ver y comprender la actitud de humildad y humillación de Jesús, su entrega total de amor y caridad y servicio, realizados en la Eucaristía y que son también simbolizados y repetidos en el lavatorio de los pies a los discípulos.
Por lo tanto, las palabras referidas por los sinópticos: “Este es mi cuerpo entregado por vosotros; haced esto en memoria de mí”, vendrían interpretadas y comentadas por estas otras palabras de Juan: “Os he dado ejemplo; haced lo que yo he hecho”. El amor fraterno es la gracia que la Eucaristía, memorial de la inmolación de Cristo por amor extremo a nosotros, debe dar y producir en nosotros. Y por eso el sentido de este ejemplo que Cristo ha querido dar a sus discípulos en la escena del lavatorio de los pies encuentra el comentario explícito y concreto a seguidas del hecho, donde nos da el mandamiento nuevo del amor como Él nos ha amado: “Un precepto nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, así también amaos mutuamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si tenéis amor unos para con otros” (Jn 13,34-35); “Éste es mi precepto: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (Jn 1413).
¿Por qué llama Jesús nuevo a este mandamiento? ¿No estaba ya mandado y era un deber el amor fraterno en el seno del judaísmo? En verdad la clave de la explicación, el elemento específico que hace del amor un precepto nuevo, se encuentra en las palabras “como yo os he amado”, en clara e implícita referencia a la institución de la Eucaristia. Todo el capítulo trece de S. Juan pone explícitamente la vida y la muerte de Jesús bajo el signo de su amor extremo a los hombres cumpliendo el proyecto del Padre. Y así es como comienza el capítulo: “Antes de la fiesta de Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo…” Como Jesús, también nosotros, debemos mantener siempre unidas estas dos dimensiones del amor, si queremos vivir de verdad la Nueva Alianza. Celebrar la Eucaristía es tener los mismos sentimientos y actitudes de amor y de entrega de Cristo a Dios y a los hombres, que Él hace presentes y vive en cada celebración eucarística, porque se ofreció “de una vez para siempre” (Hbr 7,8) en este misterio. Jesús quiere meterlos dentro de nuestro espíritu por su mismo Espíritu, invocado en la epíclesis sobre el pan y sobre la Iglesia y la asamblea, para que «fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu» (Plegaria III).
Esta misma doctrina, con diversos matices, vuelve Juan a proponernos en su primera Carta, bella y profunda. En algunos puntos completa su evangelio. En efecto, ella invita al cristiano a quitar de sí todo pecado, especialmente contra el amor fraterno, y vivir en conformidad con la voluntad de Dios a ejemplo del Maestro: a hacer lo que Él y como Él lo ha hecho: hay que dar la vida por los hermanos: “en esto hemos conocido el amor: en que Él dio su vida por nosotros; también nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos” (1Jn 3,13). Aunque la carta no trata aquí directamente de un amor martirial, nos pide una entrega de amor que tiende de suyo a la entrega total de sí mismo. Y en este mismo sentido el texto más explícito y significativo es el siguiente: “Pero el que guarda su palabra, en ése la caridad de Dios es verdaderamente perfecta. En esto conocemos que estamos en Él. Quien dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo” (1Jn 2,5-6).
Por la Eucaristía Cristo viene a nosotros, nos une a Él a sus sentimientos y actitudes, entre los cuales la caridad perfecta a Dios y a los hermanos es el principal y motor de toda su vida: “Éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado”, “Os he dado ejemplo, haced vosotros lo mismo”. Ahora bien, “quien permanece en él..,” quien está unido a Él, quien celebra la Eucaristía con Él, quien come su Cuerpo come también su corazón, su amor, su entrega, sus mismos sentimientos de misericordia y perdón, su reaccionar siempre amando ante las ofensas... “debe andar como Él anduvo”.
La primera dimensión es esencial: recibimos el amor que procede del Padre a través del corazón de Cristo, y, como dice S Juan, no podemos amar a Dios y a los hermanos si Dios no nos hace partícipe de su Amor Personal, Espíritu Santo: no podemos amar si primero Dios no nos ama: “En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para librarnos de nuestros pecados...” (1Jn 4,10)). Y así lo afirma en su evangelio: “Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Permaneced en mi amor” (Jn 15,9).De aquí deriva
el amor a los hermanos, el don y el servicio total de uno mismo a los hermanos, sin buscar recompensas, amando gratuitamente, como sólo Dios puede amar y nos ama y nosotros tenemos que aprender a amar en y por la Eucaristía.
En la Eucaristía se hace presente la cruz de Cristo con ambas dimensiones, vertical y horizontal, en que fue clavado y por la que fuimos salvados. La vertical la vivió Cristo en una docilidad filial y total al Padre; la horizontal, en apertura completa a todos los hombres, aunque sean pecadores o indignos. En el centro de la cruz, para unir estas dos dimensiones está el corazón de Jesús traspasado por la lanza del amor crucificado. El fuego divino, que transformó esta muerte en sacrificio de alianza no ha sido otra cosa que el fuego de la caridad, el fuego del Espíritu Santo. Lo afirma S. Pablo en su carta a los Efesios: “Cristo nos ha amado (con amor de Espíritu Santo)y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios” (Ef 5,2). Y lo recalca la Carta a los Hebreos: “Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros ...santifica a los inmundos...¡cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo como víctima sin defecto limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al Dios vivo! (Hbr 9, 13-14)
Dice S. Agustín que el sacrificio sobre el altar de piedra va acompañado del sacrificio sobre el altar del corazón. La participación viva en la Eucaristía demuestra su fecundidad en toda obra de misericordia, en toda obra buena, en todo consejo bueno, en todos los esfuerzos por amar al hermano como Cristo; así es cómo la Eucaristía es alimento de mi vida personal, así es como Cristo quiere que el amor a Él y a los hermanos estén estrechamente unidos.
La Eucaristía acabará como signo cuando retorne Cristo para consumar la Pascua Gloriosa en un encuentro ya consumado y definitivo y bienaventurado de Dios con los hombres, que ha de progresar en profundidad y anchura toda la eternidad. Por eso en la Eucaristía la Iglesia mira siempre al futuro consumado, a la escatología, al final bienaventurado de todo y de todos en el Amor de Dios Uno y Trino que nos llega en cada Eucaristía por el Hijo, Cristo Glorioso, que se hace presente bajo los velos de los signos.
Quisiera terminar este tema con el pasaje conclusivo de la carta a los Hebreos, que abundantemente venimos comentando: “El Dios de la paz, que sacó de entre los muertos, por la sangre de la alianza eterna, al gran Pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, os haga perfectos en todo bien, para hacer su voluntad, cumpliendo en vosotros lo que es grato en su presencia, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén” (Hbr 13,20-21).
En la antigua alianza Dios prescribía lo que había que hacer mediante una ley externa, pero eso fracasó. Ahora quiere inscribirla en el corazón de los hombres mediante su Espíritu: “Yo pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón...” (Jer 31,31-33). Y esto lo hace por Jesucristo Eucaristía, por su cuerpo comido y su sangre derramada en amor de Espíritu Santo.
Sin el Espíritu de Cristo, sin el Amor de Cristo no se pueden hacer las acciones de Cristo, no podemos amar a los hermanos como Cristo, no podemos perdonar, no podemos cooperar a la salvación y la redención de los hombres como Cristo quiere y lo hizo: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí” (Jn 15,4-5).
Acojamos esta acción de Dios en nosotros por Jesucristo y digamos con amor y gratitud: “Por Él (Cristo)ofrezcamos de continuo a Dios un sacrificio de alabanza, esto es, el fruto de los labios que bendicen su nombre....” “por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén” (Hbr 13,15.21). Hagamos también nosotros nuestra ofrenda de alabanza al Padre por la Eucaristía, por medio de Cristo, para gloria de Dios y salvación de los hombres nuestros hermanos.
19.- CRISTO EUCARISTÍA NOS ENSEÑA Y EMPUJA AL PERDÓN DE NUESTROS ENEMIGOS
S. Juan ha puesto de manifiesto hasta qué punto el amor del Padre se ha manifestado en la cruz del Cristo: “Tanto amó Dios al mundo que entregó (traicionó)a su propio Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan vida eterna”. Y Pablo nos dice igualmente que Dios nos revela su Amor Personal, Amor de Espíritu Santo, a través de la muerte en cruz del Hijo Amado, que nos manifiesta su amor, muriendo por nosotros, que no éramos gratos a Él, sino pecadores “Y la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Pues Cristo, siendo todavía nosotros pecadores, a su tiempo murió por unos impíos. Porque a duras penas morirá uno por un justo, pues por el bueno uno se anime a morir. Más acredita Dios su amor para con nosotros, en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom 5,6-8).
El Padre nos muestra su amor entregando su Hijo a la muerte por nosotros y el Hijo nos revela su amor total y apasionado, dando su vida por nosotros, “pecadores e impíos”, con amor extremo y Jesús ha sido el primero en poner en práctica este amor a los enemigos, impuesto a sus discípulos como mandamiento.
En el Calvario manifiesta los sentimientos de indulgencia y perdón que quería tener para con sus adversarios. Pide al Padre misericordia para ellos e incluso fue la última petición que hizo a su Padre: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Bajo este perdón expresamente declarado en favor de los que le daban muerte, había un amor más fundamental por todos a los que el pecado les convertía en enemigos de Dios, y que ahora recibían el abrazo del Padre por la Nueva Alianza sellada en su sangre “Bebed de él todos, que ésta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados” (Mt 26,28).
Desde entonces, la Eucaristía, al hacer presente todos los hechos y dichos y sentimientos salvadores de Cristo, se presenta ante todos los participantes como un ejemplo de amor y perdón de los enemigos que nos invita a todos los cristianos a conformarnos y unirnos a los sentimientos de Cristo. La ofrenda de Cristo sobre el altar es la expresión de un amor al prójimo que supera todas la barreras y diferencias, que sobrepasa cualquier hostilidad, que substituye la venganza por la piedad y que responde a las ofensas con una bondad mayor. Muestra que la caridad divina perdona siempre y exige del cristiano una caridad semejante: que reaccione ante las ofensas no odiando sino perdonando y amando siempre, llegando así hasta el amor a los enemigos con la fuerza de Cristo que ayuda nuestra debilidad.
El maestro había ya formulado la exigencia de caridad contenida en toda ofrenda:“Si cuando presentas tu ofrenda junto al altar, te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra tí, deja tu ofrenda delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda” Mt 5,23-24).
Estas palabras nos muestran las disposiciones que debe tener un cristiano cuando celebra o participa litúrgica y conscientemente en la Eucaristía. La disposición de caridad es por tanto condición impuesta por Dios para que la ofrenda le sea grata. En este ambiente de caridad fue instituida la Eucaristía y en este ambiente debe ser celebrada siempre y continuada con nuestra vida y testimonio en la calle y en la relación con los hombres “para que den gloria a vuestro Padre del cielo...”, “….en esto conocerán que sois discípulos míos en que os amáis los unos a los otros como yo os he amado”.
Por eso San Juan no narra la institución de la Eucaristía según algunos autores, porque el lavatorio de los pies y el precepto del amor mutuo expresan los efectos de la misma:“Si yo, pues, os he lavado los pies, siendo vuestro Señor y Maestro, también habéis de lavaros vosotros los pies unos a otros. Porque yo os he dado ejemplo para que vosotros también hagáis como yo he hecho... Si esto aprendéis, seréis dichosos si lo practicáis” (Jn 13, 12-14;17).
La Eucaristía renueva esta dimensión del amor y tiende a ensanchar el corazón de los cristianos según las dimensiones del corazón del Padre y del Hijo. Así la Eucaristía es el lugar del amor a los pecadores, a los que nos odian, a los que nos hacen mal, porque el Padre y el Hijo lo hicieron por el amor del Espíritu Santo y lo renuevan en cada Eucaristía en la ofrenda sacrificial del Hijo aceptada por el Padre.
20.- LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA NOS AYUDA A VIVIR CON LOS MISMOS SENTIMIENTOS DE CRISTO.
La plenitud del fruto de la Eucaristía viene a nosotros sacramentalmente por la Comunión eucarística. La Eucaristía como Comunión es el momento de mayor unión sacramental con el Señor, es el sacramento más lleno de Cristo que recibimos en la tierra, porque no recibimos una gracia, sino al autor de todas las gracias y dones. No recibimos agua abundante sino la misma fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna.
Por eso, volvería a repetir aquí todas las mismas exhortaciones que dije en relación con no dejar la santa Eucaristía del domingo. Comulgad, comulgad, sintáis o no sintáis, porque el Señor está ahí, y hay que pasar por esas etapas de sequedad, que entran dentro de su planes, para que nos acostumbremos a recibir su amistad, no por egoísmo, no porque siento más o menos, no porque me lo paso mejor o peor, sino principalmente por Él, porque Él me lo ha dicho y lo creo y lo quiere, porque viene para eso, porque es el Señor y yo soy una simple criatura, y tengo necesidad de alimentarme de Él, de tener sus mismos criterios y opciones fundamentales, de obedecer y buscar su voluntad y sus deseos más que los míos; porque si no, nunca entraré en el camino de la unión y de la identificación y de la amistad sincera con Él. A Dios tengo que buscarlo siempre porque Él es lo absoluto, lo primero. Yo soy simple criatura, invitada a este don tan grande de su amistad esencial y trinitaria, criatura infinitamente elevada hasta Él, hasta su ser y existir trinitario por pura gratuidad, por pura benevolencia.
Dios es siempre Dios. Yo debo recibirlo con suma humildad y devoción, porque esto es reconocerlo como mi Salvador y Señor, esto es creer en Él, fiarme y esperar de Él. Luego vendrán otros sentimientos. Es que no me dice nada la comunión, es que lo hago por rutina. Te digo: tú comulga con las debidas condiciones y ya pasará toda esa sequedad; ya verás cómo algún día notarás su presencia, su cercanía, su amor, su dulzura.Y te lo digo bien claro: la causa ordinaria de todas estas sequedades son nuestros pecados, pero no necesariamente graves sino veniales, en los que nos instalamos y nos impiden la unión total con Él, el sentir vivencialmente su amor en nosotros, porque seguimos amándonos más a nosotros mismos; por eso seguimos sintiéndonos más que a Dios mismo.
La comunión es para eso, para coger el pico y la pala y empezar a quitar pieza a pieza el ídolo que nos hemos construido dentro de nosotros mismos, cambiándolo por Jesús, nuestro ser y existir por el suyo. Esta la razón de la comunión eucarística instituida por Jesucristo y esta es su finalidad y debe ser la nuestra. Si no vamos por aquí, no llegaremos a vivir su misma vida, y por tanto, a sentir su vida y persona dentro de nosotros.
Los santos, todos los verdaderamente santos, pasaron a veces años y años en noche oscura de entendimiento, memoria y voluntad, sin sentir nada, en purificación de la fe, esperanza y caridad, hasta que el Señor los vació de tanto yo y pasiones personales que tenían dentro y que le impedían entrar a Él. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros: si no siento, si sólo siento lo mío, es que estoy tan lleno de mí mismo que no cabe Dios. Tengo que vaciarme, tengo que matar mi amor propio poco a poco, tengo que hacer la voluntad de Dios para que poco a poco vaya entrando en mi corazón, en mi vida, en mis sentimientos y actitudes.
Lo importante de la religión, de mi relación con Dios, no es sentir o no sentir, sino vivir y esforzarse por cumplir la voluntad de Dios en todo. Y para eso comulgo, para recibir fuerzas y estímulos. La comunión te ayudará a superar todas las pruebas, todos los pecados, todas las sequedades. La sequedad, el cansancio, si no es debido a mis pecados, no pasa nada. El Señor viene para ayudarnos en la luchas contra los pecados veniales consentidos, que son la causa principal de nuestras sequedades.
Sin conversión de nuestros pecados, no hay posibilidad de amistad con el Dios de la pureza, de la humildad, del amor extremo a Dios por ser Dios y a los hombres por ser hijos suyos. Por eso, la noche, la cruz y la pasión, la muerte total del yo, del pecado, que se esconde en los mil repliegues de nuestra existencia, hay que pasarlas antes llegar a la transformación y la unión perfecta con Dios.
Cuando comulgamos, hacemos el mayor acto de fe en Jesucristo y en todo su misterio, en su doctrina, en el evangelio entero y completo; manifestamos y demostramos que creemos todo el evangelio, todo el misterio de Cristo, todo lo que Él ha dicho y ha hecho, creemos que Él es Dios, que hace y realiza lo que dice y promete, que se encarnó por nosotros, que estuvo en Palestina, que murió y resucitó y está en el pan consagrado. Y por eso, comulgo.
Cuando comulgamos, hacemos el mayor acto de amor a quien dijo: “Tomad y Comed, esto es mi Cuerpo”, porque acogemos su entrega y su amistad, damos adoración y alabanza a su cuerpo entregado como don, y esperamos en Él como prenda de la gloria futura. Creemos y recibimos su misterio de fe y de amor:“Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida... Si no coméis mi carne no tendréis vida en vosotros...” Le ofrecemos nuestra fe y comulgamos por amor con sus palabras y nos alimentamos de Él.
Cuando comulgamos, hacemos el mayor acto de esperanza, porque deseamos que se cumplan en nosotros sus promesas y, por eso, comulgamos, creemos y esperamos en sus palabras y en su persona:“Yo soy el pan de vida, el que coma de este pan, vivirá eternamente... Si no coméis mi carne, no tenéis vida en vosotros...” Señor, nosotros queremos tener tu vida, tu misma vida, tus mismos deseos y actitudes, tu mismo amor al Padre y a los hombres, tu misma entrega al proyecto del Padre; queremos ser humildes y sencillos como Tú, queremos compadecernos de los hambrientos y necesitados como Tú, queremos acariciar y querer a los niños como Tú, queremos tener amigos como Tú, queremos imitarte en todo y vivir tu misma vida; pero yo solo no puedo, necesito de tu ayuda, de tu gracia, de tu pan de cada día, que alimenta esta vida y estos sentimientos.
Para los que no comulgan o no lo hacen con las debidas disposiciones, sería bueno meditasen este soneto de Lope de Vega, donde Cristo llama insistentemente a la puerta de nuestro corazón, a veces sin recibir respuesta:
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras,
qué interés se te sigue, Jesús mío,
que a mi puerta cubierto de rocío
pasas las noches del invierno oscuras?
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí!
¡que extraño desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas puras!
¡Cuántas veces el ángel me decía!:
“Alma, asómate ahora a la ventana
verás con cuánto amor llamar porfía”.
¡Y cuántas, hermosura soberana!,
“mañana le abriremos”, respondía,
para lo mismo responder mañana.
¿Habrá alguno de vosotros que responda así a Jesús? ¿Habrá corazones tan duros entre vosotros, hermanos creyentes de esta parroquia? Que todos abramos las puertas de nuestro corazón a Cristo, que no le hagamos esperar más. Todos llenos del mismo deseo, del mismo amor de Cristo. Así hay que hacer Iglesia, parroquia, familia. Cómo cambiarían los pueblos, la juventud, los matrimonios, los hijos, si todos comulgáramos al mismo Cristo, el mismo evangelio, la misma fe.
Cuando comulguéis, podéis decirle: Señor, acabo de recibirte, te tengo en mi persona y quiero que tu presencia salvadora llegue a todos los rincones de mi ser, de mi alma, de mi vida, de mi corazón; que tu comunión llegue a todos los rincones de mi carácter, de mi cuerpo, de mi lengua y sentidos. Que todo mi ser y existir viva unido a Tí. Que no se rompa por nada esta unión.
¡Qué alegría tenerte conmigo! Tengo el cielo en la tierra, porque el mismo Jesucristo vivo y resucitado, que sacia a los bienaventurados en el cielo, ha venido a mí ahora; porque el cielo es Dios; eres Tú, Dios mío, y Tú estás dentro de mí. Tráeme del cielo tu resurrección; que al encuentro contigo todo en mí resucite, sea vida nueva, no la mía, sino la tuya: la vida nueva de gracia que me has conseguido en la misa. ¡Señor! que esté bien despierto en mi fe, en mi amor, en mi esperanza; cúrame, fortaléceme, ayúdame.
¡Jesucristo, Eucaristia divina, canción de amor del Padre, revelada en su Palabra hecha carne y pan de Eucaristía, con amor de Espíritu Santo!
¡Jesucristo Eucaristía, templo, sagrario y morada de mi Dios Trino y Uno!
¡Cuánto te deseo, cómo te busco, con qué hambre de Tí camino por la vida, qué nostalgia de mi Dios todo el día!
¡Jesucristo Eucaristía, quiero verte para tener la luz del camino, de la verdad y la vida.
¡Jesucristo Eucaristía, quiero adorarte, para cumplir la voluntad del Padre como Tú, con amor extremo, hasta dar la vida!
¡Jesucristo Eucaristía, quiero comulgarte, para tener tu misma vida, tus mismos sentimientos, tu mismo amor!
Y en tu entrega eucarística, quiero hacerme contigo, sacerdote y víctima agradable al Padre, cumpliendo su voluntad, con amor extremo, hasta dar la vida.
Quiero entrar así en el misterio de mi Dios Trino y Uno, por la potencia de amor del Espíritu Santo.
21. EL PAN EUCARÍSTICO ES CRISTO VIVO Y RESUCITADO: “PAN DE VIDA ETERNA”
QUERIDOS HERMANOS: Con gozo y emoción estamos celebrando la festividad del Corpus Christi, del Cuerpo y Sangre del Señor. La primera fiesta del Corpus se celebró en la diócesis de Lieja, en el año 1246, por petición reiterada de Juliana de Cornillon. Algunos años más tarde, en el 1264, el Papa Urbano IV hizo de esta fiesta del Cuerpo de Cristo una festividad de precepto para toda la Iglesia Universal, manifestando así la importancia que tiene para la vida cristiana y para la Iglesia la veneración y adoración del Cuerpo Eucarístico de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, quiso quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos en el pan consagrado, como lo había prometido después de la multiplicación de los panes y de los peces y realizó esta promesa en la noche del Jueves Santo.
En la Eucaristía y en todos los sagrarios de la tierra está presente el mismo Cristo venido del seno del Padre, nacido de María Virgen, muerto y resucitado por nosotros. No está como en Palestina, con presencia temporal y mortal sino que está ya glorioso y resucitado, como está desde la resurrección, triunfante y celeste, sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros desde el sagrario y en el cielo.
El mismo Cristo que contemplan los bienaventurados en el cielo es el que nosotros adoramos y contemplamos por la fe en el pan consagrado. Permanece así entre los hombres cumpliendo su promesa:“Me quedaré con vosotros hasta el final de los tiempos”.
En este día del Cuerpo y de la Sangre del Señor nos fijamos y veneramos especialmente la Eucaristía como presencia de Cristo en el pan consagrado, como sacramento permanente en el sagrario. «No veas --exhorta San Cirilo de Jerusalén-- en el pan y en el vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha dicho expresamente que son su cuerpo y su sangre: la fe te lo asegura, aunque los sentidos te sugieran otra cosa» (Catequesis mistagogicas, IV, 6:SCh 126, 138).
«Adoro te devote, latens Deitas, seguiremos cantando con el Doctor Angélico. Ante este misterio de amor, la razón humana experimenta toda su limitación. Se comprende cómo, a lo largo de los siglos, esta verdad haya obligado a la teología a hacer arduos esfuerzos para entenderla. Son esfuerzo loables, tanto más útiles y penetrantes cuanto mejor consiguen conjugar el ejercicio crítico del pensamiento con la fe viva de la Iglesia, percibida especialmente en el carisma de la verdad del Magisterio y en la comprensión interna de los misterios, a la que llegan todos sobre todo los santos» (Ecclesia de Eucharistia 15c)
Esta Presencia de Jesús Sacramentado junto a nosotros, en nuestras iglesias, junto a nuestras casas y nuestras vidas, debe convertirse en el centro espiritual de toda la comunidad cristiana, de toda la parroquia y de todo cristiano. Cuando estamos junto al Sagrario estamos con la misma intimidad que si estuviéramos en el cielo en su presencia.
Me parecen muy oportunas en este sentido la doctrina y enseñanzas del Directorio:
La adoración eucarística
«La adoración del Santísimo Sacramento es una expresión particularmente extendida del culto a la Eucaristía, al cual la Iglesia exhorta a los Pastores y fieles. Su forma primigenia se puede remontar a la adoración que el Jueves Santo sigue a la celebración de la misa en la cena del Señor y a la reserva de las Sagradas Especies. Esta resulta muy significativa del vínculo que existe entre la celebración del memorial del sacrificio del Señor y su presencia permanente en las Especies consagradas.
La reserva de las Especies Sagradas, motivada sobre todo por la necesidad de poder disponer de las mismas en cualquier momento, para administrar el Viático a los enfermos, hizo nacer en los fieles la loable costumbre de recogerse en oración ante el sagrario, para adorar a Cristo presente en el Sacramento.
La piedad que mueve a los fieles a postrarse ante la santa Eucaristía, les atrae para participar de una manera más profunda en el misterio pascual y a responder con gratitud al don de aquel que mediante su humanidad infunde incesantemente la vida divina en los miembros de su Cuerpo.
Al detenerse junto a Cristo Señor, disfrutan su íntima familiaridad, y ante Él abren su corazón rogando por ellos y por sus seres queridos y rezan por la paz y la salvación del mundo. Al ofrecer toda su vida con Cristo al Padre en el Espíritu Santo, alcanzan de este maravilloso intercambio un aumento de fe, de esperanza y de caridad. De esta manera cultivan las disposiciones adecuadas para celebrar, con la devoción que es conveniente, el memorial del Señor y recibir frecuentemente el Pan que nos ha dado el Padre”.
La adoración del Santísimo Sacramento, en la que confluyen formas litúrgicas y expresiones de piedad popular entre las que no es fácil establecer claramente los límites, puede realizarse de diversas maneras:
-la simple visita alSantísimo Sacramento reservado en el Sagrario: breve encuentro con Cristo, motivado por la fe en su presencia y caracterizado por la oración silenciosa.
-adoración ante el Santísimo Sacramento expuesto según las normas litúrgicas en la Custodia o en la Píxide, de forma prolongada o breve;
-la denominada Adoración perpetua o la de las Cuarenta Horas, que comprometen a toda una comunidad religiosa, a una asociación eucarística o a una comunidad parroquial, y dan ocasión a numerosas expresiones de piedad eucarística.
En estos momentos de adoración se debe ayudar a los fieles para que empleen la Sagrada Escritura como incomparable libro de oración, para que empleen cantos y oraciones adecuadas, para que se familiaricen con algunos modelos sencillos de la Liturgia de las Horas, para que sigan el ritmo del año litúrgico, para que permanezcan en oración silenciosa. De este modo comprenderán progresivamente que durante la adoración del Santísimo Sacramento no se deben realizar otras prácticas devocionales en honor de la Virgen María y de los santos. Sin embargo, dado el estrecho vínculo que une a María con Cristo, el rezo del Rosario podría ayudar a dar a la oración una profunda orientación cristológica, meditando en él los misterios de la Encarnación y de la Redención». (Directorio, nn. 164-165).
Queridos hermanos: Iniciado este diálogo con el Señor en el sagrario, pronto empezamos a escuchar a Cristo que, en el silencio del templo, nos señala con el dedo y nos dice con lo que está y no está de acuerdo de nuestra vida: “el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga” y aquí está el momento decisivo y trascendental: si empiezo a convertirme, si comprendo que amar a Dios es hacer lo que Él quiere: “Amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser”, si escucho a Cristo que me dice y me pide: “mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado” y empiezo a alimentarme de la humildad, paciencia, generosidad, amor evangélico, del que Él me da ejemplo y practica en el sagrario, si empiezo a comprender que mi vida tiene que ser una conversión permanente a su misma vida, para hacer de mi existencia una ofrenda agradable al Padre como la suya-
Necesitamos a cada paso de Cristo, de oírle y escucharle, de recibir orientaciones y fuerza, ayudas, (porque yo estaré siempre pobre y necesitado de su gracia, de su oración, de sus sentimientos y actitudes), si comprendo y me comprometo en mi conversión, entonces llegaré a cimas insospechadas, al Tabor en la tierra.
Podrá haber caídas pero ya no serán graves, luego serán más leves y luego quedarán para siempre las imperfecciones propias de la materia heredada con un genoma determinado, que más que imperfecciones son estilos diferentes de vivir. Siempre seremos criaturas, simples criaturas elevadas sólo por la misericordia y el poder y el amor de Dios infinito.
Y el camino siempre será personal, trato íntimo entre Cristo y el alma, guiada por su Espíritu. Queridos hermanos, termino esta homilía repitiendo esta idea: me gustaría que todos los feligreses, desde el párroco hasta el niño de primera comunión, cada uno tuviera su tienda junto al sagrario para desde allí escuchar, contemplar, aprender, imitar, y adorar tanto amor, tanta amistad, tanto cielo anticipado pero visto y aprendido directamente del mismo Cristo. Me gustaría introducir a todos, pero especialmente a los niños y a los jóvenes, sin excluir a nadie, en el sagrario, en este trato diario, íntimo, amoroso, gratificante con Jesucristo Eucaristía. A Él sean dados todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén
22.- LA EUCARISTÍA, FUENTE DEL AMOR FRATERNO Y CRISTIANO.
La celebración de la Eucaristía es la celebración de la Nueva Alianza, que tiene dos dimensiones esenciales: una vertical, hacia Dios, y otra, horizontal, de unión con los hombres. La Eucaristía lleva por tanto amor a Dios y a los hermanos. El amor de Cristo llega a todos los hombres en la Eucaristía; participar, por tanto, en verdad de la Eucaristía me lleva a amar a todos como Cristo los ha amado, hasta dar la vida.
El culto cristiano consiste en transformar la propia vida por la caridad que viene de Dios y que siempre tiene el signo de la cruz de Cristo, esto es, la verticalidad del amor obedencial al Padre y la horizontalidad del amor gratuito a los hombres.“Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto espiritual vuestro” (Rom 12,1).
Es paradójico que el evangelio de Juan que nos habla largamente de la Última Cena no relata la institución de la Eucaristía mientras que todos los sinópticos la describen con detalle. El cuarto evangelio, sin embargo, nos trae ampliamente desarrollada la escena del lavatorio de los pies de los discípulos por parte de Jesús, cosa que no hacen los otros evangelistas. Lógicamente S. Juan no pretende con esto negar la institución de la Eucaristía, porque era cosa bien conocida ya por la tradición primitiva y por el mismo S. Pablo, pero el cuarto evangelio no tiene la costumbre de repetir aquellos hechos y dichos, que ya son suficientemente conocidos por los otros Evangelios, porque los supone conocidos.
San Juan había ya hablado largamente de la Eucaristía en el discurso sobre el pan de vida en el capítulo sexto: “El pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo” (v 51). Por eso no insiste en este argumento en la Ultima Cena y nos narra, sin embargo, el lavatorio de los pies a los discípulos en el lugar que corresponde a la institución del sacramento eucarístico; en el lugar donde todos esperamos leer el relato de su institución, cuando hacemos referencia a la Última Cena, S. Juan nos narra el lavatorio de los pies y el mandato del amor fraterno. No cabe duda de que el evangelista Juan lo hizo conscientemente, porque ha tenido un motivo y pretende un fin determinado.
La opinión de varios comentaristas modernos, desde el protestante francés Cullmann, hasta el anglicano Dodd, pasando por el católico P. Tillar y otros actuales es que el cuarto evangelio supone la institución de la Eucaristía y pasa a describirnos más específica y concretamente el fruto y finalidad y espíritu de la Eucaristía: la caridad fraterna. La hipótesis es interesante.
Todos sabemos que S. Juan es el evangelista místico, que, junto con S. Pablo, tiene experiencia y vivencia de los misterios de Cristo y más que los hechos y dichos externos nos quiere transmitir el espíritu y la interioridad de Cristo y la vivencia de sus misterios. Dios es amor y al amor se llega mejor y más profundamente por el fuego que por el conocimiento teórico y frío, porque éste se queda en el exterior pero el otro entra dentro y lo vive.
A Cristo como a su evangelio no se les comprende hasta que no se viven. Y esto es lo que hace el evangelista Juan: vive la Eucaristía y descubre que es amor extremo a Dios y a los hermanos. A través del lavatorio de los pies, podemos descubrir que para Juan, el efecto verdadero y propio de la Eucaristía, aunque no explícitamente expresado por él, pero que podemos intuir en la narración de este hecho, es hacer ver y comprender la actitud de humildad y humillación de Jesús, su entrega total de amor y caridad y servicio, realizados en la Eucaristía y que son también simbolizados y repetidos en el lavatorio de los pies a los discípulos.
Por lo tanto, las palabras referidas por los sinópticos: “Este es mi cuerpo entregado por vosotros; haced esto en memoria de mí”, vendrían interpretadas y comentadas por estas otras palabras de Juan: “Os he dado ejemplo; haced lo que yo he hecho”. El amor fraterno es la gracia que la Eucaristía, memorial de la inmolación de Cristo por amor extremo a nosotros, debe dar y producir en nosotros.
Y por eso el sentido de este ejemplo que Cristo ha querido dar a sus discípulos en la escena del lavatorio de los pies encuentra el comentario explícito y concreto a seguidas del hecho, donde nos da el mandamiento nuevo del amor como Él nos ha amado: “Un precepto nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, así también amaos mutuamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si tenéis amor unos para con otros” (Jn 13,34-35); “Éste es mi precepto: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (Jn 1413).
¿Por qué llama Jesús nuevo a este mandamiento? ¿No estaba ya mandado y era un deber el amor fraterno en el seno del judaísmo? En verdad la clave de la explicación, el elemento específico que hace del amor un precepto nuevo, se encuentra en las palabras “como yo os he amado”, en clara e implícita referencia a la institución de la Eucaristia.
Todo el capítulo trece de S. Juan pone explícitamente la vida y la muerte de Jesús bajo el signo de su amor extremo a los hombres cumpliendo el proyecto del Padre. Y así es como comienza el capítulo: “Antes de la fiesta de Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo…”
Como Jesús, también nosotros, debemos mantener siempre unidas estas dos dimensiones del amor, si queremos vivir de verdad la Nueva Alianza. Celebrar la Eucaristía es tener los mismos sentimientos y actitudes de amor y de entrega de Cristo a Dios y a los hombres, que Él hace presentes y vive en cada celebración eucarística, porque se ofreció “de una vez para siempre” (Hbr 7,8) en este misterio. Jesús quiere meterlos dentro de nuestro espíritu por su mismo Espíritu, invocado en la epíclesis sobre el pan y sobre la Iglesia y la asamblea, para que «fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu» (Plegaria III).
Esta misma doctrina, con diversos matices, vuelve Juan a proponernos en su primera Carta, bella y profunda. En algunos puntos completa su evangelio. En efecto, ella invita al cristiano a quitar de sí todo pecado, especialmente contra el amor fraterno, y vivir en conformidad con la voluntad de Dios a ejemplo del Maestro: a hacer lo que Él y como Él lo ha hecho: hay que dar la vida por los hermanos: “en esto hemos conocido el amor: en que Él dio su vida por nosotros; también nosotros tenemos que dar la vida por los hermanos” (1Jn 3,13).
Aunque la carta no trata aquí directamente de un amor martirial, nos pide una entrega de amor que tiende de suyo a la entrega total de sí mismo. Y en este mismo sentido el texto más explícito y significativo es el siguiente: “Pero el que guarda su palabra, en ése la caridad de Dios es verdaderamente perfecta. En esto conocemos que estamos en Él. Quien dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo” (1Jn 2,5-6).
Por la Eucaristía Cristo viene a nosotros, nos une a Él a sus sentimientos y actitudes, entre los cuales la caridad perfecta a Dios y a los hermanos es el principal y motor de toda su vida: “Éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado”, “Os he dado ejemplo, haced vosotros lo mismo”; Ahora bien, “quien permanece en él..,” quien está unido a Él, quien celebra la Eucaristía con Él, quien come su Cuerpo, come también su corazón, su amor, su entrega, sus mismos sentimientos de misericordia y perdón, su reaccionar siempre amando ante las ofensas... “debe andar como Él anduvo”.
La primera dimensión es esencial: recibimos el amor que procede del Padre a través del corazón de Cristo, y, como dice S Juan, no podemos amar a Dios y a los hermanos si Dios no nos hace partícipe de su Amor Personal, Espíritu Santo: no podemos amar si primero Dios no nos ama: “En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para librarnos de nuestros pecados...” (1Jn 4,10)). Y así lo afirma en su evangelio: “Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. Permaneced en mi amor” (Jn 15,9).De aquí deriva el amor a los hermanos, el don y el servicio total de uno mismo a los hermanos, sin buscar recompensas, amando gratuitamente, como sólo Dios puede amar y nos ama y nosotros tenemos que aprender a amar en y por la Eucaristía.
En la Eucaristía se hace presente la cruz de Cristo con ambas dimensiones, vertical y horizontal, en que fue clavado y por la que fuimos salvados. La vertical la vivió Cristo en una docilidad filial y total al Padre; la horizontal, en apertura completa a todos los hombres, aunque sean pecadores o indignos. En el centro de la cruz, para unir estas dos dimensiones está el corazón de Jesús traspasado por la lanza del amor crucificado.
El fuego divino, que transformó esta muerte en sacrificio de alianza no ha sido otra cosa que el fuego de la caridad, el fuego del Espíritu Santo. Lo afirma S. Pablo en su carta a los Efesios: “Cristo nos ha amado (con amor de Espíritu Santo)y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios” (Ef 5,2). Y lo recalca la Carta a los Hebreos: “Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros ...santifica a los inmundos...¡cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo como víctima sin defecto limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para dar culto al Dios vivo! (Hbr 9, 13-14)
Dice S. Agustín que el sacrificio sobre el altar de piedra va acompañado del sacrificio sobre el altar del corazón. La participación viva en la Eucaristía demuestra su fecundidad en toda obra de misericordia, en toda obra buena, en todo consejo bueno, en todos los esfuerzos por amar al hermano como Cristo; así es cómo la Eucaristía es alimento de mi vida personal, así es como Cristo quiere que el amor a Él y a los hermanos, la Eucaristía y la vida , el culto y servicio a Dios y el servicio a los hombres estén estrechamente unidos.
La Eucaristía acabará como signo cuando retorne Cristo para consumar la Pascua Gloriosa en un encuentro ya consumado y definitivo y bienaventurado de Dios con los hombres, que ha de progresar en profundidad y anchura toda la eternidad. Por eso en la Eucaristía la Iglesia mira siempre al futuro consumado, a la escatología, al final bienaventurado de todo y de todos en el Amor de Dios Uno y Trino que nos llega en cada Eucaristía por el Hijo, Cristo Glorioso, que se hace presente bajo los velos de los signos.
Quisiera terminar este tema con el pasaje conclusivo de la carta a los Hebreos, que abundantemente venimos comentando: “El Dios de la paz, que sacó de entre los muertos, por la sangre de la alianza eterna, al gran Pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, os haga perfectos en todo bien, para hacer su voluntad, cumpliendo en vosotros lo que es grato en su presencia, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén” (Hbr 13,20-21).
El autor pide que el Dios de la paz, el Dios de la alianza realice en nosotros lo que le agrada, lo que nos hace perfectos en el amor, que nos ha de venir necesariamente de Él. En la antigua alianza Dios prescribía lo que había que hacer mediante una ley externa. Pero eso fracasó. Ahora quiere inscribirla en el corazón de los hombres mediante su Espíritu: “Yo pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón...” (Jer 31,31-33). Y esto lo hace por Jesucristo Eucaristía, por su cuerpo comido y su sangre derramada en amor de Espíritu Santo.
Sin el Espíritu de Cristo, si el Amor de Cristo no se pueden hacer las acciones de Cristo, no podemos amar a los hermanos como Cristo, no podemos perdonar, no podemos cooperar a la salvación y la redención de los hombres: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí” (Jn 15,4-5).
Acojamos esta acción de Dios en nosotros por Jesucristo con amor y gratitud. Nosotros terminamos con el himno de alabanza dirigido a Dios por el autor de la carta a los Hebreos: “Por Él (Cristo)ofrezcamos de continuo a Dios un sacrificio de alabanza, esto es, el fruto de los labios que bendicen su nombre....” “por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén” (Hbr 13,15.21). Hagamos también nosotros nuestra ofrenda de alabanza al Padre por la Eucaristía, por medio de Cristo, para gloria de Dios y salvación de los hombres nuestros hermanos.
INDICE
1. LA COMIDA DE LA COMUNIÓN ………………………………...3
2. MIRADA LITÚRGICA: LA EUCARISTÍA COMO COMUNIÓN.6
3. FRECUENCIA DE LA COMUNIÓN……………………………..…9
4. ESPIRITUALIDAD DE LA EUCARISTÍA COMO COMUNIÓN..10
5. LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA ACRECIENTA NUESTRA UNIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN CRISTO………………………17
6. LA COMUNIÓN PERDONA LOS PECADOS VENIALES Y PRESERVA DE LOS MORTALES………………………………...…19
7. LA EUCARISTÍA-COMUNIÓN HACE IGLESIA: CARIDAD FRATERNA………………………………………………………...….22
8. LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA COMPROMETE EN FAVOR DE LOS POBRES…………………………………………..…………..…23
9. EL BANQUETE DE LA EUCARISTÍA, PRENDA DE LA GLORIA FUTURA……………………………………………………………….25
10. AL COMULGAR, ME ENCUENTRO EN VIVO CON TODOS LOS DICHOS Y HECHOS SALVADORES DEL SEÑOR………….27
10. 1. ENCARNACIÓN Y EUCARISTÍA……………………….…..28
10.2. PRESENCIA PERMANENTE………………………………….30
10. 3. PAN DE VIDA ETERNA……………………………………...30
10. 4. EN LA EUCARISTÍA SE ENCUENTRA LA FUENTE Y
LA CIMA DE TODO APOSTOLADO……………………………..…31
11.- TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD DE LA COMUNIÓN
EUCARÍSTICA………………………………………………..….33
12.- MIRADA LITÚRGICA A LA EUCARISTIA COMO
COMUNIÓN…………………………………………………..….36
13.- ESPIRITUALIDAD Y VIVENCIA DE LA COMUNIÓN
EUCARÌSTICA ……………………………………………….…39
14.-COMULGAR CON CRISTO ES TRATAR DE VIVIR SU
MISMA VIDA: “EL QUE ME COME VIVIRÁ POR MÍ”………….46
15.- LA EUCARISTÍA NOS LLEVA A VIVIR LA VIDA EN CRISTO:
“VIVO YO, PERO NO SOY YO, ES CRISTO QUIEN VIVE EN MÍ” …………51
16.- CRISTO EUCARISTÍA ES FUERZA Y SABIDURÍA
DE DIOS EN LA DEBILIDAD DE LA CARNE……………………..62
17.- EL PAN CONSAGRADO ES CRISTO, ALIMENTO Y PAN
DE VIDA ETERNA PARA TODOS LOS HOMBRES………….65
18.- CRISTO EUCARISTÍA ES FUENTE Y EJEMPLO DE
AMOR FRATERNO A TODOS LOS HOMBRES………………67
19.- CRISTO EUCARISTÍA NOS ENSEÑA Y EMPUJA
AL PERDÓN DE NUESTROS ENEMIGOS……………………74
20.- LA COMUNIÓN EUCARÍSTICA NOS AYUDA A VIVIR
CON LOS MISMOS SENTIMIENTOS DE CRISTO………….….76
21. EL PAN EUCARÍSTICO ES CRISTO VIVO Y RESUCITADO:
“PAN DE VIDA ETERNA” ……………………………………...…81
22.- LA EUCARISTÍA, FUENTE DEL AMOR FRATERNO
Y CRISTIANO…………………………………………………....86
[1] Homilía sobre el Evangelio de Mateo, 50, 2-4, PG 58, c.508-509.
[2]S. Juan Crisóstomo, homilía. in 1Cor,27,4.
[3] Liturgia de la Horas, IV, pags. 1370-1373 (Libro 2,23,1.3.5.8.10: SCh 139,330-340).
[4]Liturgia de la Horas, IV, pp.408-410 (Oración 2: Revelationum S. Birgittae libri, 2, Roma 1628).