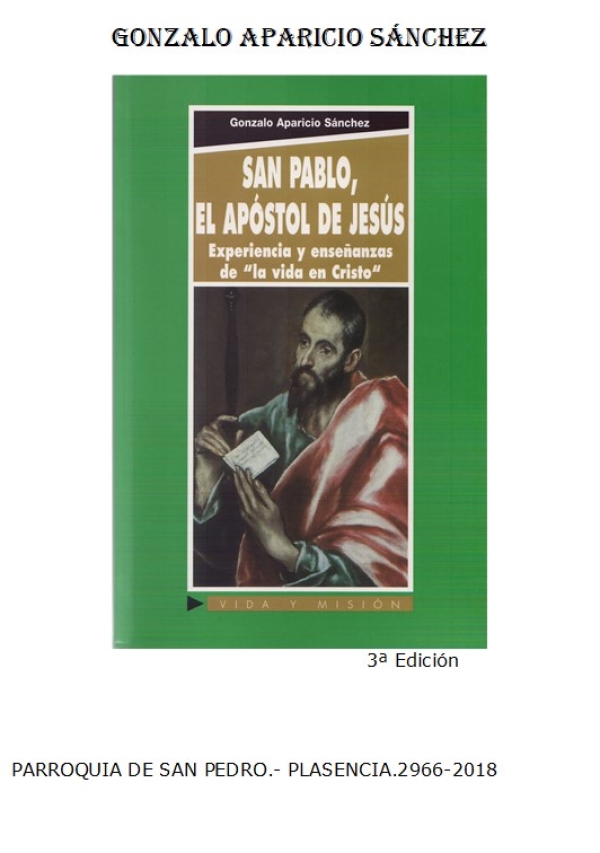GONZALO APARICIO SÁNCHEZ
3ª Edición
PARROQUIA DE SAN PEDRO.- PLASENCIA.2966-2018
GONZALO APARICIO SÁNCHEZ
SAN PABLO,
APÓSTOL DE JESÚS
EXPERIENCIA Y ENSEÑANZAS
DE LA VIDA EN CRISTO
EDIBESA
MADRID 2005
PRESENTACIÓN
Cuando, en la festividad de San Pedro del año 2007, me enteré de que el Papa Benedicto XVI había tomado la iniciativa de declarar «Año Paulino» desde el 29 junio del 2008 hasta el mismo día de junio del 2009, me alegré mucho. Lo hizo con estas palabras: «...me alegra anunciar oficialmente que al apóstol San Pablo dedicaremos un Año jubilar especial, del 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009, con ocasión del bimilenario de su nacimiento, que los historiadores sitúan entre los años 7 y 10 d.C. Este «Año Paulino» podrá celebrarse de modo privilegiado en Roma, donde desde hace veinte siglos se conserva bajo el altar papal de esta basílica el sarcófago que, según el parecer concorde de los expertos y según una incontrovertible tradición, conserva los restos del apóstol san Pablo».
Y daba estos motivos: «Queridos hermanos y hermanas: como en los inicios, también hoy Cristo necesita apóstoles dispuestos a sacrificarse. Necesita testigos y mártires como san Pablo: un tiempo perseguidor violento de los cristianos, cuando en el camino de Damasco cayó en tierra, cegado por la luz divina, se pasó sin vacilaciones al Crucificado y lo siguió sin volverse atrás. Vivió y trabajó por Cristo: por él sufrió y murió. Qué actual es su ejemplo!»
Considero que es una noticia muy oportuna y gratificante para toda la Iglesia de Cristo, tan ardientemente amada, predicada y extendida por San Pablo «el Apóstol de los gentiles». Porque San Pablo es el apóstol por antonomasia. Mucho tenemos que aprender de él.
En realidad, para nosotros, especialmente los sacerdotes, todos los años son «Paulinos», porque recurrimos todos los días a sus escritos, a su ejemplo, a su testimonio, al «evangelio según San Pablo», tanto en la liturgia como en la lectura privada, para meditarlo, vivirlo y predicarlo: “Imitatores mei estote sicut et ego Christi: sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo” (1Cor11, 1)
Pablo quedó atrapado por el amor de Cristo, desde el encuentro dialogal y oracional con “elSeñor resucitado”, en el camino de Damasco. Fue una gracia contemplativa-iluminativa “en el Espíritu de Cristo”, en el Espíritu Santo.
Pablo se lo debe todo a esta experiencia mística y transformativa en Cristo Resucitado, muerto en la cruz, en obediencia total, adorando al Padre, hasta dar la vida por amor a todos nosotros: “me amó y se entregó por mí” (Gál 2, 20).
Ha visto y sentido a Cristo, todo su amor, toda su vida, más que si le hubiera visto con sus propios ojos de carne, porque lo ha visto en su espíritu, en su alma, por la contemplación y experiencia del Dios vivo, más fuerte que todas las apariciones externas; de una forma más potente, porque ha sido por revelación de amor en el Espíritu Santo; San Juan de la Cruz diría que ha quedado cegado como quien mira el sol de frente.
Por este motivo, San Pablo se consideró siempre, desde ese momento, Apóstol total de Cristo y no tenía por qué envidiar a los Apóstoles que convivieron con Él. De suyo, lo amó más que muchos de ellos. Es más, los Apóstoles, como luego diré ampliamente, a pesar de haber convivido con Cristo y haberle visto resucitado, no perdieron los miedos ni quitaron los cerrojos de las ventanas y de las puertas del Cenáculo, hasta que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, esto es, el mismo Cristo hecho fuego de Amor, hecho Espíritu Santo, que les quemó el corazón, y ya no pudieron resistir y dominar esta llama de amor viva en su espíritu, hecho un mismo fuego de Espíritu Santo con Cristo; tenían su mismo Amor Personal.
Gratuitamente el Señor se mostró a Pablo en la cumbre de la experiencia espiritual, contemplativa y pentecostal, que no necesita los ojos de la carne para ver, porque es revelación interior del Espíritu de Dios al espíritu humano; pero tan profunda, tan en éxtasis o salida de sí mismo para sumergirse en Dios, que la persona queda privada del uso temporal de los sentidos externos.
Como los místicos, cuando reciben estas primeras comunicaciones de Dios, porque no están adecuados los sentidos internos y externos a estas revelaciones de Dios, como explica ampliamente San Juan de la Cruz; porque nos son ellos lo que ven, actúan o fabrican pensamientos y sentimientos, son «revelaciones», es decir, son meramente pasivos, receptores, patógenos, sufrientes de la Palabra que contemplan en fuego de Amor encendido e infinito del Padre al Hijo-hijos, y de los hijos en el Hijo, que le hace Padre, porque acepta todo su ser, su amor, su vida. Es el éxtasis, salir de uno mismo para sumergirse por el Hijo resucitado en el océano puro y quieto de la infinita eternidad y esencia divina.
El modo, la forma, llamémoslas como queramos, pero fue experiencia “en el Espíritu de Cristo resucitado”, como la de los Apóstoles en Pentecostés, yque a la mayoría de los místicos les lleva tiempo y purificaciones de formas diversas, y siempre para lo mismo: Para la experiencia de Dios.
A Pablo le vinieron después muchas de estas pruebas, purificaciones, purgaciones, en su vida espiritual y apostólica, producidas por la misma luz del Espíritu de Cristo, del Amor de Cristo, que a la vez que limpia el madero de su impurezas y humedades, lo enciende primero, lo inflama luego y lo transforma finalmente en llama de amor viva, como dice San Juan de la Cruz, de las almas que llegan a esta unión total con Cristo. Como le ha de pasar a todo apóstol verdadero si toma el único camino del apostolado que es Cristo “camino, verdad y vida”.
Todos hemos sido llamados por Cristo, como Pablo, para ser apóstoles, sacerdotes o cristianos verdaderos, y para serlo, el único camino es la oración; una oración que ha de pasar de ser inicialmente discursiva-meditativa a ser luego, aceptando purificaciones y muerte del yo hasta en su raíces, contemplativa y transformativa, por las noches y purificaciones pasivas, porque es la misma luz de Dios quien las produce, precisamente porque quiere quemar en nosotros todo nuestro yo para convertirlo en Cristo.
Y por eso, «para llegar al todo, para ser Todo, no quieras ser nada, poseer nada; para ver el Todo, no ver nada, gozar nada» de lo nuestro, de lo humano, para llenarnos sólo de Dios, lo cual cuesta y es muy doloroso, porque Dios, para llenarnos totalmente de Él, nos tiene que vaciar de nosotros mismos. Y nosotros, ni sabemos ni podemos; por eso hay que ser patógenos, sufrientes del amor de Dios hasta las raíces de nuestro yo.
Así son las iluminaciones y revelaciones de Dios, como él las llama, porque la de Damasco sólo fue la primera, el inicio de esta comunicación “en Espíritu”. Ya hablaremos más ampliamente de estas purificaciones, sufrimientos internos y externos: “Cuando estaba de camino, sucedió que, al acercarse a Damasco, se vio de repente rodeado de una luz del cielo; y al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El contestó: ¿Quién eres, Señor? Y El: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que le acompañabas quedaron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó de tierra, y con los ojos abiertos, nada veía. Lleváronle de la mano y le introdujeron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber.
…Y el Señor a él (Ananías): Levántate y vete a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a Saulo de Tarso, que está orando”.
Realmente Pablo no cesó ya de estar unido a Cristo por la experiencia espiritual; y eso es oración. Cristo inició el diálogo de amor que es toda oración, Pablo la continuó y Ananías le encontró orando, en contemplación que es una oración muy subida, más pasiva que activa, más patógena que meditativa, plenamente contemplativa: Pablo no veía, le tuvieron que llevar, seguía inundado de la luz mística...todo esto se parece mucho a los éxtasis, en que uno sale de sí mismo, vive sumergido en una luz que le inunda y él no domina ni sabe fabricar esas luces, verdades o sentimientos, sino que se siente inundado y dominado por la luz, visión, fuego del Dios vivo, que como todo fuego de amor, a la vez que calienta, ilumina: es la experiencia del Dios vivo; es el conocimiento por amor.
Por eso, no tiene nada de particular que los acompañantes no vieran a Cristo, no vieron a nadie, sólo oyeron. No es que no hubiera algo externo, como en los momentos de encuentro fuerte y vivencial que llamamos éxtasis, pero lo esencial e importante es lo interno, la comunicación del Espíritu de Dios al espíritu humano que queda desbordado, transfigurado, transformado, hasta tal punto, que al comunicarlas a los demás, a nosotros nos parecen apariciones externas, pero son “revelación” de Cristo resucitado por su Espíritu, Espíritu Santo. A los Apóstoles les dio más amor y certeza Pentecostés que todas las apariciones y signos y palabras de Cristo resucitado.
Desde ese momento, Pablo fue místico y apóstol, mejor dicho, apóstol místico, de aquí le vinieron todos los conocimientos y todo el fuego de su apostolado: – Cristo “llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar”—; porque primero es encontrarse con Cristo y hablar con Él en “revelación del Espíritu”, como Pablo, y luego salir a predicar y hablar de Él a las gentes; primero es contemplar a Cristo en el Espíritu Santo que es luz de revelación y a la vez Fuego de Amor Personal de Dios, y luego, desde esa experiencia de amor comunicada en mi espíritu, que supera todas las apariciones externas posibles, predicar y trabajar desde ese fuego divino participado para que otros le amen; el apostolado, la caridad apostólica, las acciones de Cristo no se pueden hacer sin el Espíritu de Cristo, sin el Amor Personal de Cristo, sin Espíritu Santo. Sería apostolado de Cristo, sin Cristo.
Pero Espíritu de Cristo resucitado, pentecostal. Y ese sólo lo comunica el Señor “a los Apóstoles, reunidos con María, en oración”. Y ahí se le acabaron a los apóstoles todos los miedos y abrieron todas las puertas y cerrojos y empezaron a predicar y se alegraron de sufrir por el Señor, cosa que no hicieron antes, aún habiéndole visto resucitado en las apariciones, porque siguieron con las puertas cerradas; hasta que vino Cristo, no en palabras y signos externos, sino hecho fuego de Espíritu Santo a su espíritu.
Esto sólo lo da la experiencia de Dios ayer, y hoy y siempre, como en todos los llegan a esta unión vivencial con Dios. Ellos la tuvieron, y nosotros tratamos de explicarlo con diversos nombres. Pero la realidad está ahí y sigue estando presente en la vida de la Iglesia de todos los tiempos.
Lógicamente en Damasco empezó este encuentro, este camino de amistad personal de experiencia de Cristo vivo y resucitado, que tuvo que recorrer personalmente Pablo durante toda su vida, como todo apóstol, por esta unión contemplativa y transformativa con que el Espíritu de Cristo resucitado le había sorprendido gratuitamente.
Pablo, --como todos los apóstoles que quieran serlo “en Espíritu y Verdad”, en el Espíritu y la Verdad de Cristo glorioso y resucitado, Palabra de Dios pronunciada llena de Amor de Espíritu Santo por el Padre para todos nosotros nos habla siempre de este encuentro como “revelación”: “Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí”. Esa experiencia, que a la vez que revela, transforma, como el fuego quema el madero y lo convierte en llama de amor viva, es la experiencia mística, es la contemplación pasiva de San Juan de la Cruz, que nos convierte en patógenos, sufrientes del fuego de Dios, que, a la vez que ilumina, nos quema y purifica todos nuestros defectos y limitaciones. Y en la cumbre de esta unión, el apóstol Pablo, como tantos y tantos apóstoles que ha existido y existirán, puede exclamar: “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mi, y mientras vivo en esta carne vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mi…”.
Pablo, como todo orante verdadero, mantuvo y consumó toda su vida en Cristo vivo y resucitado, meditante la fe, la esperanza y caridad, virtudes sobrenaturales que, como dice San Juan de la Cruz, nos unen directamente con Dios y nos van transformando en Él, pasando por las noches y purificaciones pasivas del espíritu.
En esa oración contemplativa y unitiva, que es la etapa más elevada de la oración pasiva, Pablo fue comprendiendo la revelación primera, completada cada día por la vida oracional, eucarística y pastoral. Ahí comprendió la vocación a la amistad y al apostolado, descubriendo la unidad de Cristo con su Iglesia: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues”(Hch 9,5). El encuentro, el diálogo –eso es la oración personal-le hizo apóstol de Cristo.
Cristo “amó a la Iglesia y se entregó por ella” (Ef 5,25). Cristo que “se ha entregado a la muerte” y ha conquistado a su Iglesia por amor, nos ha conquistado a cada uno de nosotros, que formamos la Iglesia, a precio de su sangre (Hch 20,28). Y desde que “me amó y se entregó por mí”, cada uno se hace responsable de comunicar a otros esta misma declaración de amor y responder al amor de Cristo con la propia entrega.
Pablo es un enamorado de Cristo y, por tanto, de su Cuerpo Místico, que es la Iglesia. En este misterio de Cristo, prolongado en el hermano a través del espacio y del tiempo, Pablo encontró su razón de ser como apóstol. Es verdad que tuvo que sufrir de la misma Iglesia y no sólo por ella; pero en ese sufrimiento, transformado en amor, encontró la fecundidad apostólica (Cfr. Gál 4,19).
Pablo sigue siendo hoy una realidad posible en los innumerables apóstoles y misioneros, casi siempre anónimos, que gastan su vida para extender el Reino de Dios. Pocas veces aparecen en la publicidad. Muchas veces viven junto a nosotros o nos cruzamos en nuestro caminar, sin que nos demos cuenta. Siempre trabajan enamorados de Cristo y de su Iglesia, que debe ser una realidad visible en cada comunidad humana. Saben desaparecer para que aparezca el Señor. Él es su único tesoro: “Para mí la vida es Cristo”.
En la carta apostólica Novo millennio ineunte, Juan Pablo II quiso señalar «como punto de referencia y orientación común, algunas prioridades pastorales» (n. 29) para el Tercer Milenio. Entre ellas destacaba la primacía de la pastoral de la santidad (n. 30) y de la oración (n. 32), lo cual «sólo se puede concebir a partir de una renovada escucha de la palabra de Dios» (n. 39). Juan Pablo II añadía: «Hace falta —añadía—, consolidar y profundizar esta orientación (...), que la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia» (ib).
Para responder a esta indicación, de urgente actualidad, sabiendo que es mucho lo que se publica sobre los aspectos bíblicos, teológicos y morales de San Pablo, me ha parecido oportuno escribir este libro, que quiere ser una ayuda para la lectio, meditatio, oratio et contemplatio desde las cartas de San Pablo, es decir, meditar sobre la espiritualidad de San Pablo, sobre su unión y experiencia mística de Dios en Cristo, que tanto inspiró y ayudó a muchos de nuestros santos y místicos, sin olvidar los otros aspectos. Puede ser así también una forma de alimento y ayuda para nuestro espíritu, para nuestra oración y meditación, para “vivir en Cristo”. «Se trata de las palabras mismas del Señor; “Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá” (Mt 7,7).Buscad leyendo, encontraréis meditando; llamad orando, entraréis contemplando. La lectura lleva el alimento a la boca, la meditación lo mastica y lo tritura. La oración lo saboreas y la contemplación es ese sabor mismo que llena de gozo y sacia al alma”(Guigo II el cartujano)
Pero podéis estar seguros de que detrás de cada página escrita hay muchas más consultadas y una amplia bibliografía atentamente examinada en bibliotecas, y manejada en más de sesenta títulos en la mía particular. Realmente llevo años pensándolo y escribiéndolo, y ahora me decido a publicarlo. Será por aquello que algunos dicen, de que «ningún libro se concluye, en todo caso se interrumpe». Ya veremos.
INTRODUCCIÓN A SAN PABLO
A San Pablo se le considera demasiadas veces sólo bajo el aspecto de teólogo profundo, cuyos textos no dejan nunca de suscitar investigaciones, discusiones y controversias. Sin embargo, San Pablo es ante todo un hombre vivo, ardiente, espiritual, místico, transformado por el amor de Cristo; hombre de mucho carácter, como Pedro, a pesar de que la gracia divina y el “tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Fil 2, 5) le ha convertido e impuesto sus exigencias de amor, con el fin de obtener de él una extraordinaria fecundidad espiritual y apostólica, identificada en todo con Cristo.
Es precisamente su vocación y conversión lo que le convierten para todos nosotros en un ejemplo a seguir para imitar a Cristo, único modelo del creyente cristiano. Éste es el sentido que San Pablo da a sus palabras: “Imitatores mei estote…” (1 Cor 11, 1). (Citaré a veces en latín e incluso en griego, porque así escuché y estudié estos textos en mi juventud, y así quedan ya grabados para siempre, máxime cuando la filosofía y la teología las estudié también en latín, y esto no se olvida en la vida...¡qué formación en aquellos seminarios donde, entre otras cosas, se rezaba mucho e intensamente en latín y se estudiaba y leía y se hablaba también en latín y hasta en griego: “Chaîre, kecharitoméne, ho Kýrios metá soû, eulogoméne sy en gynaixín… ¡alégrate, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres...”. ¡Hermosa nazarena, Virgen bella, Madre del alma, te invoco, te rezo, ayúdanos, que se renueven nuestros seminarios, nuestros sacerdotes, que aparezcan nuevo «Pablos»!
“Imitatores mei…”: Al hablar de esta forma,Pablo no tiene la pretensión de ser un modelo perfecto ni proponerse como tal. Pablo no es un padre que aconseja a sus hijos que le imiten, sino que Pablo es el imitador de Cristo e invita a los suyos a que se esfuercen, como él, para “revestirse” y “configurarse” con Cristo.
Y es que Pablo, como todo verdadero apóstol, se ha identificado y transparenta al Buen Pastor. No conoce ni quiere conocer nada más que a Jesucristo. Desde un encuentro inicial con Él se embarcó para toda la vida en una aventura hacia el infinito, aunque siempre sintió la debilidad del barro quebradizo: “Yo soy carnal, vendido al pecado... Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago... Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” (Rom 7, 14-24), pero no cejó en su decisión de entrega, que tiende a ser total como todo verdadero amor: “Todo lo puedo en aquel que me conforta”.
Por eso precisamente se convierte en un modelo posible y alcanzable, a pesar de la altura y sublimidad de su vida y santidad, de su unión con Cristo, para todos los apóstoles de todos los tiempos.
El enamoramiento es así cuando es verdadero. La experiencia de encuentro con Cristo es irrepetible, es verdad; pero se convierte en mordiente para que otros realicen su propia experiencia de fe, esperanza y caridad, como proceso de una relación amorosa con Cristo, que siempre será personal, renovada todos los días, por la oración personal y la Eucaristía, que tiende a pensar, sentir y amar como Cristo: “Para mí la vida es Cristo”. ¡Quién pudiera decirlo como Pablo!
Sólo Jesucristo vivo y resucitado es el modelo perfecto y la Palabra de salvación dada por el Padre a todos los hombres. Aquí es donde Pablo se convierte en una ayuda y guía privilegiado para todos los cristianos, no sólo para los de sus comunidades, que quieran llegar a estas cumbres de transformación en Cristo por la oración y la caridad apostólica, emanada y alimentada siempre por esta oración unitiva y contemplativa.
De forma complementaria, Pablo nos ofrece una doctrina espiritual y un testimonio personal de un valor inestimable. Es su espiritualidad, su vida según el Espíritu de Cristo Resucitado. Mi intento en este libro es tratar de establecer entre los lectores y el apóstol Pablo un contacto vivo, actual, presentándole como maestro y montañero de la vida espiritual cristiana, apostólica, sacerdotal.
La verdadera vida de Pablo comenzó con la convicción de ser amado por Cristo, que había salido a su encuentro, precisamente cuando él lo odiaba, practicando así con él el amor predicado por Cristo a todos los hombres, especialmente a los enemigos; desde ese mismo momento Pablo tomó la decisión de amarle sin rebajas, como Señor y Dios de su vida, sobre todas las cosas, y de hacerle amar sin fronteras.
Desde su encuentro con Cristo en Damasco, Pablo permanece a su lado constantemente por la oración. Toda su vida, desde el primer momento, es penetrada gradualmente por la presencia vital de Cristo en la oración, que lo configura desde dentro, que lo impulsa a anunciar el Evangelio, que lo ayuda y lo consuela, que le da su Espíritu, que le permite vivir los valores fundamentales de Cristo. De modo que Pablo llegará a afirmar que su vida es Cristo (Cfr. Flp 1, 21).
De esta cristificación de la vida, derivan todos los demás aspectos de la espiritualidad de Pablo. Podemos afirmar que, en las manos de Cristo, que lo aferra, Pablo ama, se entrega, sufre, goza y se lanza al apostolado, “se hace todo para todos”. Hay en él una especie de movimiento pendular, propio de todo encuentro personal con Cristo en la oración y en la Eucaristía: primero, encuentro personal, mediante la oración y la Eucaristía vividas personal y litúrgicamente, con el amor de Cristo que lo empuja hacia los demás (Cfr. 2Cor S, 14); y luego, el amor hacia los demás, que lo empuja hacia Cristo. Los sinópticos nos dicen que “Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar..." (Mc 3, 13-14): “El Señor llamó a los que quiso” (iniciativa divina); “ellos fueron hacia él… para que estuvieran con él (oración y vida contemplativa) para“enviarlos a predicar” (segundo encuentro con Cristo por la caridad pastoral, o continuación del primero en el apostolado o unión activa desde la unión contemplativa: sin Cristo no hay nunca apostolado; habrá acciones que llamamos apostolado).
Esta vida, tanto contemplativa como apostólica, es don de Dios, que el Señor da a todo apóstol y que reclama nuestra colaboración. A todos nos ama así el Señor, y de la misma forma y para los mismos fines. Por esto es un milagro posible, a pesar de nuestro barro, que ya ha sido realidad de amistad y apostolado en Pablo y lo sigue siendo en innumerables apóstoles más débiles que nosotros y que la lectura de este libro pretende y pide al Señor de corazón para todos sus lectores.
El punto de apoyo y de partida sigue siendo el mismo, y el mismo Cristo: “Me amó y se entregó por mí” (Gál 2, 20). Esto es lo que quiero dejar bien claro desde el comienzo de este libro. Pablo, desde el momento en que toma conciencia de que “vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí” se interpela y se pregunta: ¿para qué empeñarse en vivir solo, con mis propios proyectos y criterios, si es Cristo quien quiere vivir por amor su misma vida en mí y desgastarse por la salvación de todos los hombres? Prestémosle nuestra humanidad, hagámosle presente, seamos sacramento de su presencia, mediante la recepción del bautismo y del orden sacerdotal, para que Cristo Resucitado, en nuestra humanidad prestada, pueda seguir amando, predicando, salvando. Nuestro compromiso de amor a los hermanos le pertenece a Cristo, que es el único salvador, enviado por el Padre, para hacernos a todos hijos en el Hijo. Cristo me ha llamado para vivir todo esto, toda mi vida, desde la mañana a la noche, en unión de amistad y actividad con Él.
Por eso, este pobre cura, con el tiempo, cambió la primera palabra o saludo que le dirigía al Señor cuando sonaba por las mañanas el despertador; como te habían inculcado tanto el “gastarse y desgastarse por Cristo”, que algunos habían puesto como lema en la estampa de su primera misa, durante años, digo, en la juventud del sacerdocio recién estrenado, le saludaba así al Señor: ¿Qué puedo hacer por ti hoy, Señor?
Luego descubrió por la vida y sobre todo por la oración, en la meditación de sus fracasos y de trabajar en pobreza y soledad en el apostolado, por no haber comprendido la caridad pastoral, y que el sacerdote, por el sacramento del Orden, se convierte en Presencia Sacramental de Cristo, al modo eucarístico, luego comprendió lo de Pablo: “No soy yo, es Cristo quien vive en mí”; por eso ahora todas las mañanas le saludo: ¿Señor, qué podemos hacer juntos, sufrir juntos, amar juntos esta jornada?
Considero y llamo con frecuencia a las cartas de San Pablo «evangelio según San Pablo» porque son para la Iglesia «buena noticia»; la mejor buena noticia sobre Cristo, el Señor. Es lo que más admiro de Pablo y uno de los motivos, si no el principal, por el que me animé a escribir algo sobre el Apóstol.
He de confesar mi admiración y amistad con los Apóstoles Juan y Pablo por sus vidas y sus escritos. Tienen experiencia de Dios en Cristo por el Espíritu y expresan en sus escritos lo que viven en el “Espíritu”. Son contemplativos.
Todos los autores están de acuerdo de que en el NT las alusiones más explícitas a una actividad contemplativa se encuentran en las cartas de San Pablo. La palabra misma de contemplación no aparece en sus escritos, pero encontramos su noción y notas constitutivas en los términos de “conocimiento espiritual”, “vida en el Espíritu”, “vivir en el Espíritu”, “dejarse guiar por el Espíritu”, “en el Espíritu de Cristo”.
San Pablo no dice expresamente que tal conocimiento sea fruto de una actividad contemplativa, aunque a veces habla de “visiones y revelaciones”; pero se deduce claramente de su misma vida y escritos, pues sabemos que dedicaba largos ratos a la oración; y que, al comienzo de su vocación cristiana, se retiró durante dos años al desierto de Arabia.
El conocimiento de que él nos habla es 1a conciencia y la certeza de su vida en Cristo. Esta proviene de una luz interior, fruto de presencia del Espíritu, del que tantas veces habla en su cartas, y que transforma la vida de Pablo en una vida “en Cristo”, “en el Espíritu”,”según el Espíritu”. “vida en el Espíritu Santo”; y eso, precisamente, es la vida mística, según San Juan de la Cruz.
Igualmente, y, como fruto de su oración mística, en la contemplación de San Pablo podemos distinguir también un movimiento que va hacia una mayor y más profunda interioridad; Cristo aparece en ella primero como juez, luego como aquel de cuya vida nosotros participamos y, finalmente, como el que vive en nosotros.
Aun admitiendo la importancia absoluta de la contemplación en la vida de Pablo y de todo creyente, sin embargo, ella en sí misma no es el fín, no es la actividad suprema; sino camino para la misión, para la vida apostólica, que empieza ya en la misma contemplación: (el Señor) “llamó a los que quiso para estar con Él y enviarlos a predicar”.
Lo que ocurre es que la vida y la visión beatífica se anticipa en cierto modo por la oración contemplativa, que nos lleva a la unión total con Dios en Cristo, y eso da luz y fuego para la caridad, que según el mismo Pablo, es “la mayor de todas” (carismas y gracias y apostolados). San Juan nos dirá que el valor absoluto de la vida cristiana está en amar, porque “Dios es Amor”. Y San Juan de la Cruz nos dirá que orar es amar y transformarnos en Trinidad Amor y que «al atardecer de la vida seremos juzgados por el amor».
Tengo que decir que mi relación con Pablo viene ya de una larga amistad que nació de la lectura de sus cartas y textos tan hermosos, comentados en mis tiempos de juventud por autores muy profundos de la Gregoriana, S. Lyonnet, I. de la Poterie, Albert Vanhoye, Jean Galot… entre otros que asímismo leí y escuché, como a nuestro D. Eutimio en sus fervorosas pláticas y meditaciones; también algunos superiores que venían entonces de Salamanca, donde había un fuerte movimiento paulino promovido por algunos profesores, especialmente un profesor de Historia de la Iglesia.
En mi biblioteca hay libros sobre San Pablo de hace más de cincuenta años y subrayados; quiere decir que ya los leía en el Seminario. Como leí también a San Juan, a algunos Padres de la Iglesia, sobre todo Orientales sobre el Espíritu Santo, como San Juan de la Cruz, santa Teresa, Sor Isabel de la Trinidad, Santa Teresita...el misionero jesuita de ALASKA P. Llorente, con su revista misional, San Bernardo en su comentario al Cantar de los Cantares, Garrigou-Lagrange y algunos otros autores que fueron muy leídos por mí y compañeros en aquellos tiempos juveniles e indudablemente creo que influyeron en mi formación.
En los seminarios había clima de estudio y santidad: que si los grupos misionales, de oración, liturgia, que si San Francisco de Asís y los pobres y hacer penitencias y pasar frío y hambre, que si ir a misiones… qué cantidad de valores que espero que sigan. Todo era entusiasmarse con Cristo y seguir sus huellas, especialmente por el camino de San Pablo y otros seguidores entusiastas.
San Pablo, en su carta a los Romanos, nos habla “de confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo” (Rom 16, 25). No dice “mi evangelio” en el sentido de que él no esté totalmente convencido de que su evangelio no sea idéntico al predicado por los demás Apóstoles. De hecho leemos en su carta a los Gálatas que el evangelio que él predica ha sido confirmado y aprobado por el Concilio Apostólico de Jerusalén: Pedro, Santiago y Juan, que son considerados, como él dice, “columnas” de la Iglesia.
La insistencia de Pablo en su evangelio tiene una raíz más profunda que hay que buscar en su concepción del kerigma; él tiene la convicción de tener, por vocación divina, una misión especial de proclamar el mismo mensaje, pero con unas características y modalidades propias.
“Su evangelio”es el anuncio de la salvación por medio de la fe en la cruz de Cristo, que nos ha redimido y que ha resucitado, para que todos tengamos nueva vida de gracia y de eternidad con el Cristo glorioso, con el que él se ha encontrado en Damasco.
Y el camino a seguir que corresponde a este kerigma es conformarse con Cristo muerto y resucitado; es la imitación del Redentor, que él mismo está realizando en su vida intensamente, como participación sacramental, personal y mística el misterio de la Salvación en sus diversas fases. Primero, morir con Cristo; luego resucitar con Él a una vida nueva, que comenzamos aquí ya en la tierra, por el bautismo, alimentada por la Cena del Señor, pero que será consumada en el cielo, en el encuentro definitivo con el Cristo glorioso y resucitado.
¡Cuánto y qué singularmente amó Pablo a Cristo! ¡Con qué hambre de Él caminaba por la vida, qué nostalgia de su Cristo resucitado! ¡Qué deseos de comulgar con sus mismos sentimientos, vivir su misma vida, su mismo amor! ¡Cuánta pasión de amor contagia por Jesucristo su Señor y qué fascinación por su misterio de Salvación: su pasión y muerte: “Para mí la vida es Cristo”, “No quiero saber más que de mi Cristo y éste crucificado”, “Todo lo considero basura comparado con el conocimiento de mi Señor Jesucristo”, “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mi, y mientras vivo en esta carne, vivo en la fe del hijo de Dios que me amó y se entregó por mi…”
El Apóstol se hace complemento de Cristo, su “olor’’ o su signo personal, “porque (Cristo) vive en mí” y le presta a Cristo su humanidad para que siga actuando, predicando, salvando (2 Cor 2, 15). Así puede completar lo que falta a los sufrimientos de Cristo (Col 1, 24). La respuesta de amor, por parte del apóstol, ya no puede ser otra que la de amar a Cristo haciéndole amar y llenando todo el cosmos de evangelio.
Es una vida sostenida y urgida constantemente por el amor: “Cáritas enim Christi urget nos: nos apremia el amor de Cristo” (2 Cor 5, 14). Este enamoramiento es siempre posible gracias al mismo Cristo, que se hace encontradizo y que deja oír su voz: “Estoy contigo” (Hch 18,10).
El apóstol se descubre a sí mismo, profundizando en su identidad, cuando se siente cada vez más salvado y redimido (1 Tim 1, 15). Esta toma de conciencia es la rampa de lanzamiento para la misión de ser asociado a la obra redentora de Cristo, que debe llegar a todas las gentes (Ef 3, 8 ss).
El estilo misionero de Pablo comienza con una opción y decisión fundamental de seguir a Cristo incondicionalmente. Su vida es la de un enamorado de Cristo crucificado y resucitado. Por esto le quiere amar sin reservas y darle a conocer a todos sin distinción. Es testigo de la esperanza y portador de la vida nueva en el Espíritu que Cristo nos ha comunicado. Por Él, toda la creación y toda la humanidad ya pueden decir un “sí” o un “amén” a Dios (2 Cor 1,20).
Leer a San Pablo es hacerse contemporáneo suyo, es estar sentado en torno a una mesa con otros hermanos, viéndole y escuchándole, como si le estuviéramos tocando, sintiéndole hablar, gesticular, alegrándonos con su voz de hombre pequeño de estatura pero vibrante, encendida, tonante, fuerte y sin morderse la lengua; es descubrir lo que hizo, lo que ha hecho estos últimos años, los movimientos que ha inspirado, las vidas que ha iluminado y sostenido, porque sus escritos son su vida, lo que amaba, lo que hacía, su carácter, su intimidad, su palabra viva.
Es sumergirse unas veces en el Dios Trinitario para contemplar todo su misterio de salvación y predilección sobre cada uno de nosotros: “Bendito sea Dios, padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios de todo consuelo, Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables por el amor... Él nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos… para alabanza de su gloria…”; otras veces es darse totalmente por Cristo y con Cristo a los hermanos: “ Me debo a todos, tanto a los griegos como a los bárbaros, tanto a los sabios como a los ignorantes” (Rom 1, 14); “mi preocupación de cada día, la preocupación por todas las iglesias” (2Cor 11,28) “¡Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros” (Gál 4,19). Otras veces es discutir por el bien de la Iglesia con los mismos Apóstoles: Jerusalén, Antioquía, o también sentirse humillado y perseguido por los de su misma razón y religión y en ocasiones por los mismos cristianos que le despreciaban porque ellos se sentían de Cefas, de Apolo…
Es verdad que para leer a San Pablo se necesita tener un poco de intuición y audacia; es verdad que algunas son tan atrevidas, que en aquellos tiempos y en estos también te escandalizan un poco y no las puedes comprender del todo. Pero como era el Apóstol… Cada una de sus palabras son retazos de vida que cuestionan y desafían a un mayor amor a Cristo y a los hermanos. Hoy no han perdido fuerza alguna y siguen entusiasmando a muchos apóstoles que, como en todas las épocas, van siguiendo las huellas de Cristo por la senda de San Pablo.
Pablo quería ser sólo “olor” de Cristo y signo personal suyo. De los demás apóstoles sabemos poco, pero sí sabemos que amaron y evangelizaron como Pablo y dieron su vida por Cristo: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el Zelotes... Luego les siguieron a lo largo de los siglos Ignacio, Agustín, Benito, Patricio, Bonifacio, Columbano, Francisco, Domingo, Catalina, Ignacio, Javier, Teresa, Alfonso, Carlos... La lista no ha terminado. Tú estás en ella.
No todos han formado parte del colegio de los Doce y de sus sucesores o inmediatos colaboradores. Pero todos quieren amar a Cristo como Pablo, pisar sus huellas de entrega total al Señor; son muchos sacerdotes, laicos, consagradas/os, misioneros y misioneras y apóstoles de todas las épocas, que trabajan en los ambientes más dispares y lejanos y olvidados del mundo. Son los «pablos» de hoy. Con los textos paulinos podríamos hacer una biografía de muchos apóstoles, que son hoy, a pesar de sus limitaciones, un signo personal de Cristo.
El celo del Buen Pastor, vivido como Pablo, será siempre una pauta posible y actual, especialmente en una época, como la nuestra, llena de paganismo y desconocimiento de Cristo y de su mensaje; un mundo laico y ateo, en el que, para hablar, se nos pide como a Pablo nuestras credenciales, que digamos cuál es nuestra experiencia de Cristo vivo, nuestro encuentro con el Cristo resucitado que predicamos; y nosotros debemos responder con Pablo: “Así llevados de nuestro amor por vosotros, queremos no sólo daros el evangelio de Dios, sino aún nuestras propias vidas; tan amados vinisteis a sernos” (1 Tes 2,8).
La mayoría de los apóstoles o de los «pablos» de hoy seguirán en el anonimato.La figura del apóstol o del misionero es de barro. Pero siempre es un hombre que vive de la fe, esperanza y caridad, apoyado ciertamente en Quien no le olvida y que le sigue trazando un programa de vida: “Llamó a los que quiso”, “Venid”..., “Id”..., “Estaré con vosotros”. Y este apóstol de todos los tiempos hace presente nuevamente la entrega de Pablo y su primer “si” del encuentro con Cristo, repitiendo entusiasmado con el Apóstol: “Todo lo puedo en aquel que me conforta” (Flp 4,13).
Por esto, en su trabajo de sol a sol y sin «fines de semana», sin aplausos y reconocimientos públicos por parte incluso de aquellos por los cuales “esta desgastando su vida”, no siente complejo de inferioridad o fracaso frente a superiores o compañeros que consiguieron puestos y honores, porque su vida “está escondida por Cristo en Dios” “y queremos daros no sólo el evangelio de Dios, sino aún nuestras propias vidas” (1Tes 2, 8).
El apóstol, al estilo de Pablo, hoy como siempre, se sentirá enamorado de Cristo, por una oración intensa y una Eucaristía vivida en entrega y oblación total por Cristo al Padre y a los hermanos, y seguirá trabajando con amor extremo, hasta dar la vida con Cristo, con el mismo amor del Pastor Supremo de almas, eternidades que Dios le ha confiado, porque “no busco vuestros bienes, sino a vosotros… Yo de muy buena gana me gastaré y me desgastaré por vuestras almas, aunque, amándoos con mayor amor, sea menos amado de vosotros” (2Cor 12, 14-14), “quiero entregaros no solo el evangelio sino hasta mi propia vida”.
Los apóstoles de todos los tiempos sienten una afinidad especial con la vida y doctrina de Pablo. En realidad no es principalmente Pablo quien les atrae, sino Cristo predicado y vivido por él. Uno de estos apóstoles decía: «Sermón en que no se predique a Pablo o a Cristo crucificado, no me gusta» (San Juan de Ávila).
Ese Pablo de hoy, que trabaja escondido en los signos pobres de Iglesia, al servicio de los hermanos más pobres y olvidados, atendiendo a muchas iglesias y comunidades de pueblos pequeños de mi Extremadura, necesita, como Saulo de Tarso, el sostén de una oración eclesial comprometida y el afecto manifiesto de los suyos, especialmente del Obispo y de sus compañeros de camino y de trabajo (Ef 6,19-20; 2 Tes 3,1).
Pablo es hoy el apóstol que sigue evangelizando sin rebajas en la entrega y sin fronteras en la misión, con el convencimiento de que su vida es fecunda y portadora de Cristo resucitado. De este Pablo de hoy y de todos los tiempos, decía el Pablo de ayer: “Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el bien” (Rom 10,15; Is 52,7). En esta acción evangelizadora, Pablo desaparece, para dejar paso a Cristo.
Es hermoso haber vivido para dejar una sola huella imborrable de evangelio, y haber colaborado, de este modo, a hacer un mundo más humano, restaurado en Cristo. Vale la pena haber gastado la existencia, día a día, momento a momento, para dar a conocer a todas las gentes, sin fronteras, el misterio de Cristo, es decir, los planes salvíficos de Dios Amor sobre el hombre redimido por Cristo.
El apóstol sabe muy bien que el amor de Cristo le exige también vivir en este «gozo pascual» de muerte y resurrección, de caídas y levantarse todos los días, a pesar de todas las deficiencias. En nuestra vida, que sigue siendo aparentemente anodina, Jesús pone su propia existencia y la convierte en fecundidad. Nuestras manos callosas y aparentemente vacías, las toma Jesús en las suyas y las convierte en manos de sembrador. Sólo nos exige que confiemos y que continuemos la labor de seguir echando las redes y sembrando la paz, mirando “al más allá” de la “restauración de todas las cosas en Cristo” (Ef 1,10).
Para ellos y para mí mismo, como ayuda y alimento espiritual para el camino, me he atrevido a escribir estas reflexiones que abarcan las diversas facetas del apóstol de Cristo.
No puedo negar mi prisma pastoral y sacerdotal, que invade toda mi vida, como la de Pablo y otros muchos hermanos sacerdotes, porque el buen “olor” de Pablo invade gran parte de la Iglesia de Cristo, que ha sido “llamada y elegida” a predicar a Cristo, ya desde el bautismo, sobre todo por el sacramento del Orden sacerdotal, que nos hace y nos convierte a todos los bautizados y Ordenados en misioneros y apóstoles para el anuncio del evangelio y el ministerio de los hermanos.
Los textos de San Pablo hablan por sí mismos. En realidad, es el mismo Cristo quien habla por ellos, como habla a través de cualquier texto inspirado de la Sagrada Escritura. Pero en los textos paulinos es como si Jesús, que vive en el corazón de cada apóstol, suscitara unas resonancias indecibles, que las capta principalmente quien sintió la llamada apostólica como declaración de amor.
Y entonces el corazón de todo apóstol revive, reestrena su «sí», profundiza en su experiencia existencial del amor de Cristo. La vida del apóstol tiene sentido porque se orienta solamente a amar a Cristo y hacerle amar. En su donación a los hermanos deja transparentar que “Jesús vive” (Hch 25,19). Esa transparencia es posible cuando intenta seriamente hacer realidad todos los días el lema paulino: “Mi vida es Cristo” (Flp 1,21).
Para hacer este sencillo trabajo sobre San Pablo he leído y consultado muchos exegetas, teólogos y autores que han tratado y analizado sus escritos. Pero en ningún momento he intentado hacer teología de San Pablo. Yo he preferido meditar sobre la persona y el evangelio de Pablo. Y en esta línea está la bibliografía empleada en el libro. Son más de cincuenta títulos, todos los cuales están en las estanterías de mi biblioteca particular. Lo digo sin vanidad, porque son miles y miles los libros sobre San Pablo. Pero en esta línea de espiritualidad son menos los libros. Sólo he pretendido con vosotros meditar y orar, para amar más a Cristo y hacerlo amar como el Apóstol Pablo. Si te ayudo ¡alabado sea nuestro Señor Jesucristo! (Kyrios). Y tratemos de amarlo con la pasión de Pablo, convirtiéndonos totalmente a Él hasta el punto de poder decir: “Para mí la vida es Cristo”.
Me alegra terminar la presentación de mi libro con estas hermosas palabras de San Agustín: «Avanza conmigo si tienes las mismas certezas. Indaga conmigo si tienes las mismas dudas. Donde reconozcas tu error, vente conmigo. Donde reconozcas el mío, llévame contigo. Marchemos con paso igual por la senda de la caridad buscando juntos a Aquel de quien está escrito: “Buscad siempre su rostro” (Tratado sobre la Trinidad 1,3, 5).
PRIMERA PARTE
CONVERSIÓN DE SAN PABLO
EL CAMINO DE LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO
1.- “SAULO, SAULO ¿ POR QUÉ ME PERSIGUES? PABLO, DE PERSEGUIDOR A DISCÍPULO DE CRISTO POR SU LLAMADA
A San Pablo se le considera demasiadas veces sólo bajo el aspecto de teólogo profundo, cuyos textos no dejan nunca de suscitar investigaciones, discusiones y controversias. Sin embargo, San Pablo es ante todo un hombre vivo, ardiente, espiritual, místico, transformado porel amor de Cristo; hombre de mucho carácter, como Pedro, a pesar de que la gracia divina y el “tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Fil 2, 5) le ha convertido e impuesto sus exigencias de amor, con el fin de obtener de él una extraordinaria fecundidad espiritual y apostólica, identificada en todo con Cristo.
Es precisamente su vocación y conversión lo que le hacen para todos nosotros un ejemplo a seguir para imitar a Cristo, único modelo del creyente cristiano. Éste es el sentido que San Pablo da a sus palabras: “Imitatores mei estote…” (1 Cor 11, 1). (Citaré a veces en latín e incluso en griego, porque así escuché y estudié estos textos en mi juventud, y así quedan ya grabados para siempre, máxime cuando la filosofía y la teología las estudié también en latín, y esto no se olvida en la vida...¡qué formación en aquellos seminarios donde, entre otras cosas, se rezaba mucho e intensamente en latín y se estudiaba y leía y se hablaba también en latín y hasta en griego: “Chaîre, kecharitoméne, ho Kýrios metá soû, eulogoméne sy en gynaixín… ¡alégrate, la llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres...”. ¡Hermosa nazarena, Virgen bella, Madre del alma, te invoco, te rezo, ayúdanos, que se renueven nuestros seminarios, nuestros sacerdotes, que aparezcan nuevo «Pablos»!
“Imitatores mei…”: Al hablar de esta forma,Pablo no tiene la pretensión de ser un modelo perfecto ni proponerse como tal. Pablo no es un padre que aconseja a sus hijos que le imiten, sino que Pablo es el seguidor de Cristo que invita a los suyos a que se esfuercen, como él, para “revestirse” y “configurarse” con Cristo.
Y es que Pablo, como todo verdadero apóstol, se ha identificado con Cristo y quiere transparenta al Buen Pastor. No conoce ni quiere conocer nada más que a Jesucristo. Desde eln encuentro inicial con Él se embarcó para toda la vida en una aventura hacia el infinito, aunque siempre sintió la debilidad del barro quebradizo: “Yo soy carnal, vendido al pecado... Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago... Veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” (Rom 7, 14-24), pero no cejó en su decisión de entrega, que tiende a ser total como todo verdadero amor, poque: “Todo lo puedo en aquel que me conforta”.
Por eso precisamente se convierte en un modelo posible y alcanzable, a pesar de la altura y sublimidad de su vida y santidad, de su unión con Cristo, para todos los apóstoles de todos los tiempos.El enamoramiento es así cuando es verdadero. La experiencia de encuentro con Cristo es irrepetible, es verdad; pero se convierte en mordiente para que otros realicen su propia experiencia de fe, esperanza y caridad, como proceso de una relación amorosa con Cristo, que siempre será personal, renovada todos los días, por la oración personal y la Eucaristía, que nos lleva a pensar, sentir y amar como Cristo: “Para mí la vida es Cristo”. ¡Quién pudiera decirlo como Pablo! Pues todos somos llamados, como Pablo, pero desde el santo bautismo
Sólo Jesucristo vivo y resucitado es el modelo perfecto y la Palabra de salvación dada por el Padre a todos los hombres. Aquí es donde Pablo se convierte en una ayuda y guía privilegiado para todos los cristianos, no sólo para los de sus comunidades, sino para todos los creyentes que quieran llegar a estas cumbres de transformación en Cristo por la oración y la caridad apostólica, emanada y alimentada siempre por esta oración unitiva y contemplativa.
De forma complementaria, Pablo nos ofrece una doctrina espiritual y un testimonio personal de un valor inestimable. Es su espiritualidad, su vida según el Espíritu de Cristo Resucitado. Mi intento en este libro es tratar de establecer entre los lectores y el apóstol Pablo un contacto vivo, actual, presentándole como maestro y montañero de la vida espiritual cristiana, apostólica, sacerdotal.
La verdadera vida de Pablo comenzó con la convicción de ser amado por Cristo, que había salido a su encuentro, precisamente cuando él lo odiaba, practicando así con él el amor predicado por Cristo a todos los hombres, especialmente a los enemigos; desde ese mismo momento Pablo tomó la decisión de amarle sin rebajas, como Señor y Dios de su vida, sobre todas las cosas, y de hacerle amar sin fronteras.
Desde su encuentro con Cristo en Damasco, Pablo permanece a su lado constantemente por la oración. Toda su vida, desde el primer momento, es penetrada gradualmente por la presencia vital de Cristo en la oración, que lo configura desde dentro, que lo impulsa a anunciar el Evangelio, que lo ayuda y lo consuela, que le da su Espíritu, que le permite vivir los valores fundamentales de Cristo. De modo que Pablo llegará a afirmar que su vida es Cristo (Cfr. Flp 1, 21).
De esta cristificación de la vida, derivan todos los demás aspectos de la espiritualidad de Pablo. Podemos afirmar que, en las manos de Cristo, que lo aferra, Pablo ama, se entrega, sufre, goza y se lanza al apostolado, “se hace todo para todos”. Hay en él una especie de movimiento pendular, propio de todo encuentro personal con Cristo, principalmente en la oración y en la Eucaristía: primero, encuentro personal, mediante la oración y la Eucaristía vividas personal y litúrgicamente, con el amor de Cristo que lo empuja hacia los demás (Cfr. 2Cor S, 14); y luego, el amor hacia los demás, que lo empuja hacia Cristo. Los sinópticos nos dicen que “Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar..." (Mc 3, 13-14): “El Señor llamó a los que quiso” (iniciativa divina); “ellos fueron hacia él… para que estuvieran con él (oración y vida contemplativa) para“enviarlos a predicar” (segundo encuentro con Cristo por la caridad pastoral, o continuación del primero en el apostolado o unión activa desde la unión contemplativa: sin Cristo no hay nunca apostolado; habrá acciones que llamamos apostolado).
Esta vida, tanto contemplativa como apostólica, es don de Dios, que el Señor da a todo apóstol y que reclama nuestra colaboración. A todos nos ama así el Señor, y de la misma forma y para los mismos fines. Por esto es un milagro posible, a pesar de nuestro barro, que ya ha sido realidad de amistad y apostolado en Pablo y lo sigue siendo en innumerables apóstoles más débiles que nosotros y que la lectura de este libro pretende y pide al Señor de corazón para todos sus lectores.
El punto de apoyo y de partida sigue siendo el mismo, y el mismo Cristo: “Me amó y se entregó por mí” (Gál 2, 20). Esto es lo que quiero dejar bien claro desde el comienzo de este libro. Pablo, desde el momento en que toma conciencia de que “vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí” se interpela y se pregunta: ¿para qué empeñarse en vivir solo, con mis propios proyectos y criterios, si es Cristo quien quiere vivir por amor su misma vida en mí y desgastarse por la salvación de todos los hombres? Prestémosle nuestra humanidad, hagámosle presente, seamos sacramento de su presencia, mediante la recepción del bautismo y del orden sacerdotal, para que Cristo Resucitado, en nuestra humanidad prestada, pueda seguir amando, predicando, salvando. Nuestro compromiso de amor a los hermanos le pertenece a Cristo, que es el único salvador, enviado por el Padre, para hacernos a todos hijos en el Hijo. Cristo me ha llamado para vivir todo esto, toda mi vida, desde la mañana a la noche, en unión de amistad y actividad con Él.
Por eso, este pobre cura, con el tiempo, cambió la primera palabra o saludo que le dirigía al Señor cuando sonaba por las mañanas el despertador; como te habían inculcado tanto el “gastarse y desgastarse por Cristo”, que algunos habían puesto como lema en la estampa de su primera misa, durante años, digo, en la juventud del sacerdocio recién estrenado, le saludaba así al Señor: ¿Qué puedo hacer por ti hoy, Señor?
Luego descubrió por la vida y sobre todo por la oración, en la meditación de sus fracasos y de trabajar en pobreza y soledad en el apostolado, por no haber comprendido la caridad pastoral, y que el sacerdote, por el sacramento del Orden, se convierte en Presencia Sacramental de Cristo, al modo eucarístico, luego comprendió lo de Pablo: “No soy yo, es Cristo quien vive en mí”; por eso ahora todas las mañanas le saludo, diciéndole: ¿Señor, qué puedo, qué puedes hacer por mi este día, qué podemos hacer juntos, sufrir juntos, amar juntos esta jornada?
Considero y llamo con frecuencia a las cartas de San Pablo «evangelio según San Pablo» porque son para la Iglesia «buena noticia»; la mejor buena noticia sobre Cristo, el Señor. Es lo que más admiro de Pablo y uno de los motivos, si no el principal, por el que me animé a escribir algo sobre el Apóstol.
He de confesar mi admiración y amistad con los Apóstoles Juan y Pablo por sus vidas y sus escritos. Tienen experiencia de Dios en Cristo por el Espíritu y expresan en sus escritos lo que viven en el “Espíritu”. Son contemplativos.
Todos los autores están de acuerdo de que en el NT las alusiones más explícitas a una actividad contemplativa se encuentran en las cartas de San Pablo. La palabra misma de contemplación no aparece en sus escritos, pero encontramos su noción y notas constitutivas en los términos de “conocimiento espiritual”, “vida en el Espíritu”, “vivir en el Espíritu”, “dejarse guiar por el Espíritu”, “en el Espíritu de Cristo”.
San Pablo no dice expresamente que tal conocimiento sea fruto de una actividad contemplativa, aunque a veces habla de “visiones y revelaciones”; pero se deduce claramente de su misma vida y escritos, pues sabemos que dedicaba largos ratos a la oración; y que, al comienzo de su vocación cristiana, se retiró durante dos años al desierto de Arabia.
El conocimiento de que él nos habla es 1a conciencia y la certeza de su vida en Cristo. Esta proviene de una luz interior, fruto de presencia del Espíritu, del que tantas veces habla en su cartas, y que transforma la vida de Pablo en una vida “en Cristo”, “en el Espíritu”,”según el Espíritu”. “vida en el Espíritu Santo”; y eso, precisamente, es la vida mística, según San Juan de la Cruz.
Igualmente, y, como fruto de su oración mística, en la contemplación de San Pablo podemos distinguir también un movimiento que va hacia una mayor y más profunda interioridad; Cristo aparece en ella primero como juez, luego como aquel de cuya vida nosotros participamos y, finalmente, como el que vive en nosotros.
Aun admitiendo la importancia absoluta de la contemplación en la vida de Pablo y de todo creyente, sin embargo, ella en sí misma no es el fín, no es la actividad suprema; sino camino para la misión, para la vida apostólica, que empieza ya en la misma contemplación: (el Señor) “llamó a los que quiso para estar con Él y enviarlos a predicar”.
Lo que ocurre es que la vida y la visión beatífica se anticipa en cierto modo por la oración contemplativa, que nos lleva a la unión total con Dios en Cristo, y eso da luz y fuego para la caridad, que según el mismo Pablo, es “la mayor de todas” (carismas y gracias y apostolados). San Juan nos dirá que el valor absoluto de la vida cristiana está en amar, porque “Dios es Amor”. Y San Juan de la Cruz nos dirá que orar es amar y transformarnos en Trinidad Amor y que «al atardecer de la vida seremos juzgados por el amor».
Tengo que decir que mi relación con Pablo viene ya de una larga amistad que nació de la lectura de sus cartas y textos tan hermosos, comentados en mis tiempos de juventud por autores muy profundos de la Gregoriana, S. Lyonnet, I. de la Poterie, Albert Vanhoye, Jean Galot… entre otros que asímismo leí y escuché, como a nuestro D. Eutimio en sus fervorosas pláticas y meditaciones; también algunos superiores que venían entonces de Salamanca, donde había un fuerte movimiento paulino promovido por algunos profesores, especialmente un profesor de Historia de la Iglesia.
En mi biblioteca hay libros sobre San Pablo de hace más de sesenta años, desde mi estancia en el seminario mayor, que fue cuando empecé y algunos, muy subrayados; me pasaba, quiere decir que ya los leía en el Seminario. Como leí también a San Juan, a algunos Padres de la Iglesia, sobre todo Orientales sobre el Espíritu Santo, como a San Juan de la Cruz, santa Teresa, Sor Isabel de la Trinidad, Santa Teresita...el misionero jesuita en ALASKA, padre Llorente, con su revista misional, San Bernardo en su comentario al Cantar de los Cantares, Garrigou-Lagrange y algunos otros autores que fueron muy leídos por mí y compañeros en aquellos tiempos juveniles y que influyeron mucho en nuestra formación espiritual y sacerdotal.
En los seminarios había un buen clima de estudio y santidad: que si los grupos misionales… de oración… liturgia…, que si San Francisco de Asís y los pobres y hacer penitencias y pasar frío y hambre por los creyente, que si ir a misiones… de hecho surgieron sacerdotes misioneros;qué cantidad de valores se cultivaban que me gustaría que siguieran, aunque en forma y modos distintos. Todo era entusiasmarse con Cristo y seguir sus huellas, especialmente por el camino de San Pablo y otros apóstoles entusiastas.
San Pablo, en su carta a los Romanos, nos habla “de confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo” (Rom 16, 25). No dice “mi evangelio” en el sentido de que él no esté totalmente convencido de que su evangelio no sea idéntico al predicado por los demás Apóstoles. De hecho leemos en su carta a los Gálatas que el evangelio que él predica ha sido confirmado y aprobado por el Concilio Apostólico de Jerusalén: Pedro, Santiago y Juan, que son considerados, como él dice, “columnas” de la Iglesia.
La insistencia de Pablo en su evangelio tiene una raíz más profunda que hay que buscar en su concepción del kerigma; él tiene la convicción de tener, por vocación divina, una misión especial de proclamar el mismo mensaje, pero con unas características y modalidades propias.
“Su evangelio”es el anuncio de la salvación por medio de la fe en la cruz de Cristo, que nos ha redimido y que ha resucitado, para que todos tengamos nueva vida de gracia y de eternidad con el Cristo glorioso, con el que él se ha encontrado en Damasco.
Y el camino a seguir que corresponde a este kerigma es conformarse con Cristo muerto y resucitado; es la imitación del Redentor, que él mismo está realizando en su vida intensamente, como participación sacramental, personal y mística del misterio de la Salvación en sus diversas fases. Primero, morir con Cristo; luego resucitar con Él a una vida nueva, que comenzamos aquí ya en la tierra, por el bautismo, alimentada por la Cena del Señor, pero que será consumada en el cielo, en el encuentro definitivo con el Cristo glorioso y resucitado.
¡Cuánto y qué singularmente amó Pablo a Cristo! ¡Con qué hambre de Él caminaba por la vida, qué nostalgia de su Cristo resucitado! ¡Qué deseos de comulgar con sus mismos sentimientos, vivir su misma vida, su mismo amor! ¡Cuánta pasión de amor contagia por Jesucristo su Señor y qué fascinación por su misterio de Salvación: su pasión y muerte: “Para mí la vida es Cristo”, “No quiero saber más que de mi Cristo y éste crucificado”, “Todo lo considero basura comparado con el conocimiento de mi Señor Jesucristo”, “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mi, y mientras vivo en esta carne, vivo en la fe del hijo de Dios que me amó y se entregó por mi…”
El Apóstol se hace complemento de Cristo, su “olor’’ o su signo personal, “porque (Cristo) vive en mí” y le presta a Cristo su humanidad para que siga actuando, predicando, salvando (2 Cor 2, 15). Así puede completar lo que falta a la pasión y sufrimientos de Cristo (Col 1, 24). La respuesta de amor, por parte del apóstol, ya no puede ser otra que la de amar a Cristo haciéndole amar y llenando todo el cosmos de evangelio.
Es una vida sostenida y urgida constantemente por el amor: “Cáritas enim Christi urget nos: nos apremia el amor de Cristo” (2 Cor 5, 14). Este enamoramiento es siempre posible gracias al mismo Cristo, que se hace encontradizo y que deja oír su voz: “Estoy contigo” (Hch 18,10).
El estilo misionero de Pablo comienza con una opción y decisión fundamental de seguir a Cristo hasta dar la vida por Él: “para mi la vida es Cristo y una ganancia el morir”. Su vida es la de un enamorado de Cristo crucificado y resucitado. Por esto le quiere amar sin reservas y darle a conocer a todos sin distinción. Es testigo de la esperanza y portador de la vida nueva en el Espíritu que Cristo nos ha comunicado. Por Él, toda la creación y toda la humanidad ya pueden decir un “sí” o un “amén” a Dios (2 Cor 1,20).
Leer a San Pablo es hacerse contemporáneo suyo, es estar sentado en torno a una mesa con otros hermanos, viéndole y escuchándole, como si le estuviéramos tocando, sintiéndole hablar, gesticular, alegrándonos con su voz de hombre pequeño de estatura pero vibrante, encendida, tonante, fuerte y sin morderse la lengua; sus escritos son su vida, lo que vivía y amaba, lo que hacía, su carácter, su intimidad, su palabra viva.
Es sumergirse unas veces en el Dios Trinitario para contemplar todo su misterio de salvación y predilección sobre cada uno de nosotros: “Bendito sea Dios, padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios de todo consuelo, Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables por el amor... Él nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos… para alabanza de su gloria…”; otras veces es darse totalmente por Cristo y con Cristo a los hermanos: “ Me debo a todos, tanto a los griegos como a los bárbaros, tanto a los sabios como a los ignorantes” (Rom 1, 14); “mi preocupación de cada día, la preocupación por todas las iglesias” (2Cor 11,28) “¡Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros” (Gál 4,19). Otras veces es discutir por el bien de la Iglesia con los mismos Apóstoles: Jerusalén, Antioquía, o también sentirse humillado y perseguido por los de su misma raza y religión y en ocasiones por los mismos cristianos que le despreciaban porque ellos se sentían de Cefas, de Apolo…
Es verdad que para comprender a San Pablo se necesita tener un poco de intuición y audacia, cierte altura y experiencia espiritual, diría, cierta vida mística de oración; porque algunas de sus afirmaciones son tan atrevidas, que en aquellos tiempos y en estos también te escandalizan un poco y no se comprenden del todo, si no se viven. Pero como era el Apóstol… Cada una de sus palabras son retazos de vida que reflejan un elevado amor a Cristo y a los hermanos. Hoy no han perdido fuerza alguna y siguen entusiasmando a muchos apóstoles que, como en todas las épocas, van siguiendo las huellas de Cristo por la senda de San Pablo.
Pablo quería ser sólo “olor” de Cristo y signo personal suyo. De los demás apóstoles sabemos poco, pero sí sabemos que amaron y evangelizaron como Pablo y dieron su vida por Cristo: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el Zelotes... Luego les siguieron a lo largo de los siglos Ignacio, Agustín, Benito, Patricio, Bonifacio, Columbano, Francisco, Domingo, Catalina, Ignacio, Javier, Teresa, Alfonso, Carlos... La lista no ha terminado. Tú puedes estar en ella, si te decides a seguirle como ellos.
No todos han formado parte del colegio de los Doce y de sus sucesores o inmediatos colaboradores. Pero todos quieren amar a Cristo como Pablo, pisar sus huellas de entrega total al Señor; son muchos sacerdotes, laicos, consagradas/os, misioneros y misioneras y apóstoles de todas las épocas, que trabajan en los ambientes más dispares y lejanos y olvidados del mundo. Son los «pablos» de hoy. Con los textos paulinos podríamos hacer una biografía de muchos apóstoles, que son hoy, a pesar de sus limitaciones, un signo personal de Cristo.
El celo del Buen Pastor, vivido como Pablo, será siempre una pauta posible y actual, especialmente en una época, como la nuestra, llena de paganismo y desconocimiento de Cristo y de su mensaje; un mundo laico y ateo, en el que, para hablar, se nos pide como a Pablo nuestras credenciales, que digamos cuál es nuestra experiencia de Cristo vivo, nuestro encuentro con el Cristo resucitado que predicamos; y nosotros debemos responder con Pablo: “Así llevados de nuestro amor por vosotros, queremos no sólo daros el evangelio de Dios, sino aún nuestras propias vidas; tan amados vinisteis a sernos” (1 Tes 2,8)... porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios.
El apóstol, al estilo de Pablo, hoy como siempre, se sentirá enamorado de Cristo, por una oración intensa y una Eucaristía vivida en entrega y oblación total por Cristo al Padre y a los hermanos, y seguirá trabajando con amor extremo, hasta dar la vida con Cristo, con el mismo amor del Pastor Supremo de almas, eternidades que Dios le ha confiado, porque “no busco vuestros bienes, sino a vosotros… Yo de muy buena gana me gastaré y me desgastaré por vuestras almas, aunque, amándoos con mayor amor, sea menos amado de vosotros” (2Cor 12, 14-14), “quiero entregaros no solo el evangelio sino hasta mi propia vida”.
Los apóstoles de todos los tiempos sienten una afinidad especial con la vida y doctrina de Pablo. En realidad no es principalmente Pablo quien les atrae, sino Cristo predicado y vivido por él. Uno de estos apóstoles decía: «Sermón en que no se predique a Pablo o a Cristo crucificado, no me gusta» (San Juan de Ávila).
Ese Pablo de hoy, que trabaja escondido en los signos pobres de Iglesia, al servicio de los hermanos más pobres y olvidados, atendiendo a muchas iglesias y comunidades de pueblos pequeños de mi Extremadura, necesita, como Saulo de Tarso, el sostén de una oración eclesial comprometida y el afecto manifiesto de los suyos, especialmente del Obispo y de sus compañeros de camino y de trabajo (Ef 6,19-20; 2 Tes 3,1).
Pablo es hoy el apóstol que sigue evangelizando sin rebajas en la entrega y sin fronteras en la misión, con el convencimiento de que su vida es fecunda y portadora de Cristo resucitado. De este Pablo de hoy y de todos los tiempos, decía el Pablo de ayer: “Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el bien” (Rom 10,15; Is 52,7). En esta acción evangelizadora, Pablo desaparece, para dejar paso a Cristo.
Es hermoso haber vivido para dejar una sola huella imborrable de evangelio, y haber colaborado, de este modo, a la salvación de nuestros hermanos, los hombres, restaurando este mundo en Cristo, único Salvador. Vale la pena haber gastado la existencia, día a día, momento a momento, para dar a conocer a todas las gentes, sin fronteras, el misterio de Dios, escondido en Cristo y manifestado para la salvación de los hombres, es decir, los planes salvíficos de Dios Amor sobre el hombre redimido por Cristo.
El apóstol sabe muy bien que el amor de Cristo le exige también vivir en este «gozo pascual» de muerte y resurrección, de caídas y levantarse todos los días, a pesar de todas las deficiencias. En nuestra vida, que sigue siendo aparentemente anodina, Jesús pone su propia existencia y la convierte en fecundidad de eternidades. Nuestras manos callosas y aparentemente vacías, las toma Jesús en las suyas y las convierte en manos de sembrador. Sólo nos exige que confiemos y que continuemos la labor de seguir echando las redes y sembrando la paz, mirando “al más allá” de la “restauración de todas las cosas en Cristo” (Ef 1,10).
Para ellos y para mí mismo, como ayuda y alimento espiritual para el camino, me he atrevido a escribir estas reflexiones que abarcan las diversas facetas del apóstol de Cristo.
No puedo negar mi prisma pastoral y sacerdotal, que invade toda mi vida, como la de Pablo y otros muchos hermanos sacerdotes, porque el buen “olor” de Pablo invade gran parte de la Iglesia de Cristo, que ha sido “llamada y elegida” a predicar a Cristo, ya desde el bautismo, sobre todo por el sacramento del Orden sacerdotal, que nos hace y nos convierte a todos los bautizados y Ordenados en misioneros y apóstoles para el anuncio del evangelio y el ministerio de los hermanos.
Los textos de San Pablo hablan por sí mismos. En realidad, es el mismo Cristo quien habla por ellos, como habla a través de cualquier texto inspirado de la Sagrada Escritura. Pero en los textos paulinos es como si Jesús, que vive en el corazón de cada apóstol, suscitara unas resonancias indecibles, que las capta principalmente quien sintió la llamada apostólica como declaración de amor: “para mí la vida es Cristo” (Flp 1,21).
Para hacer este sencillo trabajo sobre San Pablo he leído y consultado muchos exegetas, teólogos y autores que han tratado y analizado sus escritos. Pero en ningún momento he intentado hacer teología de San Pablo. Yo he preferido meditar sobre la persona y el evangelio de Pablo. Y en esta línea está la bibliografía empleada en el libro. Son más de cincuenta títulos, todos los cuales están en las estanterías de mi biblioteca particular. Lo digo sin vanidad, porque son miles y miles los libros sobre San Pablo. Pero en esta línea de espiritualidad son menos los libros. Sólo he pretendido con vosotros meditar y orar, para amar más a Cristo y hacerlo amar como el Apóstol Pablo. Si te ayudo ¡alabado sea nuestro Señor Jesucristo! (Kyrios). Y tratemos de amarlo con la pasión de Pablo, convirtiéndonos totalmente a Él hasta el punto de poder decir: “Para mí la vida es Cristo”.
Me alegra terminar este primer capítulo de mi libro sobre san Pablola con estas hermosas palabras de San Agustín: «Avanza conmigo si tienes las mismas certezas. Indaga conmigo si tienes las mismas dudas. Donde reconozcas tu error, vente conmigo. Donde reconozcas el mío, llévame contigo. Marchemos con paso igual por la senda de la caridad buscando juntos a Aquel de quien está escrito: “Buscad siempre su rostro” (Tratado sobre la Trinidad 1,3, 5).
2. LA VOCACIÓN DE SAN PABLO: “APÓSTOL POR VOLUNTAD DE DIOS” (2Cor.1,1)
“Para mí la vida es Cristo”, “No quiero saber más que de mi Cristo y éste crucificado”, “Todo lo considero basura comparado con el conocimiento de mi Señor Jesucristo”…
San Pablo es un enamorado de Cristo. Esto es lo que más me atrae de su persona y de su vida. Y esto es lo que yo pretendo para mí y para todos. Siguiendo a Pablo me gustaría amar más a Cristo y hacer que otros le amen, y de esta forma “gastar” mi vida por el Señor, por el evangelio y por la Iglesia, como escribe Pablo a Timoteo: “No descuides la gracia que posees, que te fue conferida por una intervención profética con la imposición de manos de los presbíteros” (1Tim 4,14).
Pablo, llamado por el mismo Señor (Kyrios), por “por el que murió y resucito por todos” (2Cor 5,15), a ser apóstol, se entregó de tal forma a su misión, que, hoy y desde siempre, ha sido el prototipo de los llamados y enviados; por eso es llamado por todos, «el apóstol», por antonomasia. Brilla como una estrella de primera magnitud en la historia de la Iglesia, y no sólo en la de los orígenes, como he dicho, sino en la de todos los tiempos.
San Juan Crisóstomo lo exalta como personaje superior incluso a muchos ángeles y arcángeles (cf. Panegírico 7, 3). Otros le han llamado el «decimotercer apóstol» y realmente él insiste mucho en el hecho de ser un auténtico apóstol, habiendo sido llamado por el Resucitado, o incluso «el primero después del Único».
Ciertamente, después de Jesús, él es el personaje de los orígenes del que más estamos informados. De hecho, no sólo contamos con la narración que hace de él Lucas en los Hechos de los Apóstoles, sino también de un grupo de cartas que provienen directamente de su mano y que sin intermediarios nos revelan su personalidad y pensamiento. Después de Cristo, para mí, ha sido sobre el que más se ha estudiado y hablado.
Lucas nos informa que su nombre original era Saulo (cf. Hch 7, 58; 8, 1 etc.), en hebreo Saúl (cf. Hch 9, 14.17; 22, 7.13; 26, 14).Pablo nació en la ciudad helenística de Tarso de Cilicia (Hch 22,3). La fecha de su nacimiento nos es desconocida. Sus padres eran judíos que remontaban su ascendencia hasta la tribu de Benjamín (Rom 11,1). Desde su nacimiento disfrutó de la condición de ciudadano romano. Tanto el ambiente helenístico como la herencia judía de su familia dejaron sus huellas en el joven Pablo. Por eso conocía el griego como lo revela en sus cartas.
Pablo se mostraba satisfecho de ser “judío” (Hch 21,39; 22,3), “israelita” (2 Cor 11,22; Rom 11,1), “hebreo, nacido de hebreos... y en cuanto a la Ley, fariseo” (Flp 3,6; Hch 23,6). “Viví como fariseo, de conformidad con el partido más estricto de nuestra religión” (Hch 26,5; Gál 1,14). Más aún: fue “educado a los pies de Gamaliel” (Hch 22,3); se refiere a Gamaliel el Viejo, cuyo apogeo en Jerusalén se sitúa en los años 20-50. La primera educación de Pablo se realizaría en su mayor parte en la misma Jerusalén: “Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad (Jerusalén)y educado a los pies de Gamaliel” (Hch 22,3). Ello implicaría que en realidad la lengua materna de Pablo era el arameo y que su manera de pensar era semítica. Acerca de esta tesis hay mucho que decir, pero lo cierto es que no explica satisfactoriamente las importantes muestras de cultura y mentalidad helenísticas que aparecen en Pablo.
La educación de Pablo a los pies de Gamaliel sugiere que se preparaba para ser rabino. Según J. Jeremías, cuando Pablo se convirtió no era simplemente un discípulo rabínico, sino un maestro reconocido, con capacidad para formular decisiones legales. Es la categoría que se le presupone por el papel que desempeñaba cuando marchó a Damasco (Hch 9,1-2; 22,5; 26,12); semejante autoridad sólo podía conferirse a una persona cualificada. Ello parece confirmarse por el voto de Pablo contra los cristianos (Hch 26,10), al parecer como miembro del sanedrín. De todo ello saca J. Jeremías la conclusión de que Pablo era de mediana edad cuando se convirtió, pues se requería haber cumplido los cuarenta años para la designación de rabino. Otros no opinan así. Pero estas cosas y parecidas no son mi cometido.
Pablo era, por tanto, un judío de la diáspora, dado que la ciudad de Tarso se sitúa entre Anatolia y Siria, que había ido muy pronto a Jerusalén para estudiar a fondo la Ley mosaica a los pies del gran rabino. Había aprendido también un trabajo manual, la fabricación de tiendas (Hch 18, 3), que más arde le permitirá sustentarse personalmente sin ser de peso para las Iglesias (Hch 20, 34; 1 Cor 4, 12; 2 Cor 12, 13- 14).
Para él fue decisivo conocer la comunidad de quienes se profesaban discípulos de Jesús. Por ellos tuvo noticia de una nueva fe, un nuevo «camino», como se decía, que no ponía en el centro la Ley de Dios, sino la persona de Jesús, crucificado y resucitado, a quien se le atribuía la remisión de los pecados.
Como judío celoso, consideraba este mensaje inaceptable, es más, escandaloso, y sintió el deber de perseguir a los seguidores de Cristo incluso fuera de Jerusalén. Precisamente, en el camino hacia Damasco, a inicios de los años treinta, Saulo, según sus palabras, fue “alcanzado por Cristo Jesús” (Flp 3, 12).
Este fue el hecho fundamental de su vida que marcó todo su ser y existir posterior. Mientras Lucas cuenta el hecho con abundancia de detalles, –la manera en que la luz del Resucitado le alcanzó, cambiando fundamentalmente toda su vida,-- en sus cartas él va directamente a lo esencial y habla no sólo de una visión (1 Cor 9, 1), sino de una iluminación (2 Cor 4, 6) y sobre todo de una revelación y una vocación en el encuentro con el Resucitado (Gal 1, 15-16). Esto es muy importante, porque se trata de una experiencia muy iluminativa, unitiva y transformativa de Dios en su espíritu, percibida y realizada más en su alma que en su cuerpo. De hecho externamente los acompañantes no vieron nada, sólo la luz reflejo de la luz interna de Cristo Resucitado.
Por eso, Pablo se definirá explícitamente “apóstol por vocación” (Rom 1, 1; 1 Cor 1, 1) o “apóstol por voluntad de Dios” (2 Cor 1, 1; Ef 1, 1; Col 1, 1), como queriendo subrayar que su conversión no era el resultado de pensamientos o reflexiones personales, sino el fruto de una intervención divina, de una gracia divina imprevisible e inesperada, recibida pasivamente, convertido así en patógeno, sufriente de la luz y visión mística de Cristo.
A partir de entonces, todo lo que antes constituía para él “ganancia”, se convirtió paradójicamente, según sus palabras, “en pérdida y basura” (Flp 3, 7-10). Y desde aquel momento puso todas sus energías al servicio exclusivo de Jesucristo y de su Evangelio. Su existencia se convertirá en la de un apóstol que quiere “hacerse todo a todos” (1 Cor 9, 22), sin reservas.
Y de todo esto se deriva una lección muy importante para nosotros: lo que cuenta es poner en el centro de la propia vida a Jesucristo, de manera que nuestra identidad se caracterice esencialmente por el encuentro, la comunión con Cristo y su Palabra. Bajo su luz, cualquier otro valor debe ser purificado de posibles escorias o adherencia extraña. Y siempre «por Cristo, con Él y en Él,» encontrado, fortalecido y realizado en la oración personal, en la Eucaristía y en la Caridad pastoral. Así nos hacemos cristianos, seguidores y semejantes a Cristo.
Fue precisamente en la Iglesia de Antioquia de Siria, punto de partida de sus viajes, donde por primera vez el evangelio fue anunciado a los griegos y donde fue acuñado también el nombre de “cristianos” (Hch 11, 20.26), es decir, creyentes en Cristo. Desde allí tomó rumbo en un primer momento hacia Chipre después en diferentes ocasiones hacia regiones de Asia Menor (Pisidia, Licaonia, Galacia), y después a las de Europa (Macedonia, Grecia). Más reveladoras fueron las ciudades de Éfeso, Filipos, Tesalónica, Corinto, sin olvidar tampoco Berea, Atenas y Mileto.
En el apostolado de Pablo no faltaron dificultades, que él afrontó con valentía por amor a Cristo, como nos repite frecuentemente en sus cartas. Él mismo recuerda que tuvo “que soportar trabajos, cárceles, azotes; peligros de muerte, muchas veces... Tres veces fui azotado con varas; una vez apedreado; tres veces naufrague... Viajes frecuentes; peligros de ríos; peligros de salteadores: peligros de los de mi raza; peligros de los gentiles; peligros en ciudad; peligros en despoblado; peligros por mar; peligros entre falsos hermanos; trabajo y fatiga; noches sin dormir, muchas veces; hambre y sed; muchos días sin comer; frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria: “la preocupación por todas las Iglesias” (2 Cor 11, 23).
En un pasaje de la carta a los Romanos (cf. 15, 24.28) se refleja su propósito de llegar hasta los confines de la tierra entonces conocida, para anunciar el evangelio por doquier, por lo tanto, hasta España, «finis terrae» de Occidente,
¿Cómo no admirar a un hombre así? ¿Cómo no dar gracias al Señor por habernos dado un apóstol de esta talla? Está claro que no hubiera podido afrontar situaciones tan difíciles, y a veces tan desesperadas, si no hubiera tenido una razón de valor absoluto a la que no podía haber límites. Para Pablo, esta razón, lo sabemos, es Jesucristo, de quien escribe: “Cáritas Chisti urget nos…el amor de Cristo nos apremia...” “Murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 Cor 5, 14-15).
De hecho, el apóstol ofrecerá el testimonio supremo de su sangre bajo el emperador Nerón, en Roma, donde se conservan y veneramos sus restos mortales. Últimamente han descubierto su tumba en la basílica de San Pablo extramuros de Roma. Ha sido visitada por Benedicto XVI.
El papa Clemente Romano, en los últimos años del siglo I, escribió: «Por celos y discordia, Pablo se vio obligado a mostrarnos cómo se consigue el premio de la paciencia... Después de haber predicado la justicia a todos en el mundo, y después de haber llegado hasta los últimos confines de Occidente, soporto el martirio ante los gobernantes; de este modo se fue de este mundo y alcanzó el lugar santo, convertido de este modo en el más grande modelo de perseverancia» (A los Corintios 5).
(Cfr BENEDICTO XVI, Catequesis 25-10-2006).
3.- “SAULO, SAULO, ¿POR QUÉ ME PERSIGUES? EL CONTESTÓ: ¿QUIÉN ERES, SEÑOR? YO SOY JESÚS, A QUIEN TÚ PERSIGUES”
“Imitatores mei estote sicut et ego Christi: sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo” (1Cor11, 1)
Pablo quedó atrapado por el amor de Cristo, desde el encuentro dialogal y oracional con “elSeñor resucitado”, en el camino de Damasco. Fue una gracia contemplativa-iluminativa “en el Espíritu de Cristo”, en el Espíritu Santo.
Pablo se lo debe todo a esta experiencia mística y transformativa en Cristo Resucitado, muerto en la cruz, en obediencia total, adorando al Padre, hasta dar la vida por nosotros: “me amó y se entregó por mí” (Gál 2, 20).
Ha visto y sentido a Cristo, todo su amor, toda su vida, más que si le hubiera visto con sus propios ojos de carne, porque lo ha visto en su espíritu, en su alma, por la contemplación y experiencia del Dios vivo, más fuerte que todas las apariciones externas; de una forma más potente, porque ha sido por revelación de amor en el Espíritu Santo; San Juan de la Cruz diría que ha quedado cegado como quien mira el sol de frente.
Por este motivo, San Pablo se consideró siempre, desde ese momento, Apóstol total de Cristo y no tenía por qué envidiar a los Apóstoles que convivieron con Él. De suyo, lo amó más que muchos de ellos. Es más, los Apóstoles, como luego diré ampliamente, a pesar de haber convivido con Cristo y haberle visto resucitado, no perdieron los miedos ni quitaron los cerrojos de las ventanas y de las puertas del Cenáculo, hasta que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, esto es, el mismo Cristo hecho fuego de Amor, hecho Espíritu Santo, que les quemó el corazón, y ya no pudieron resistir y dominar esta llama de amor viva en su espíritu, hecho un mismo fuego de Espíritu Santo con Cristo; tenían su mismo Amor Personal.
Gratuitamente el Señor se mostró a Pablo en la cumbre de la experiencia espiritual, contemplativa y pentecostal, que no necesita los ojos de la carne para ver, porque es revelación interior del Espíritu de Dios al espíritu humano; pero tan profunda, tan en éxtasis o salida de sí mismo para sumergirse en Dios, que la persona queda privada del uso temporal de los sentidos externos.
Como los místicos, cuando reciben estas primeras comunicaciones de Dios, porque no están adecuados los sentidos internos y externos a estas revelaciones de Dios, como explica ampliamente San Juan de la Cruz; porque nos son ellos lo que ven, actúan o fabrican pensamientos y sentimientos, son «revelaciones», es decir, son meramente pasivos, receptores, patógenos, sufrientes de la Palabra que contemplan en fuego de Amor encendido e infinito del Padre al Hijo-hijos, y de los hijos en el Hijo, que le hace Padre, porque acepta todo su ser, su amor, su vida. Es el éxtasis, salir de uno mismo para sumergirse por el Hijo resucitado en el océano puro y quieto de la infinita eternidad y esencia divina.
El modo, la forma, llamémoslas como queramos, pero fue experiencia “en el Espíritu de Cristo resucitado”, como la de los Apóstoles en Pentecostés, yque a la mayoría de los místicos les lleva tiempo y purificaciones de formas diversas, y siempre para lo mismo: “Para vivir en Cristo”, esto es, para la experiencia de Dios, para la experiencia de lo que debemos predicar y celebrar.
A Pablo le vinieron después muchas de estas pruebas y purificaciones en su vida espiritual y apostólica, como lo refleja frecuentemente en sus cartas, producidas por la misma luz del Espíritu de Cristo, del Amor de Cristo, que a la vez que limpia el madero de su impurezas y humedades, lo enciende primero, lo inflama luego y lo transforma finalmente en llama de amor viva, como dice San Juan de la Cruz, de las almas que llegan a esta unión total con Cristo. Como le ha de pasar a todo apóstol verdadero si toma el único camino del apostolado que es Cristo “camino, verdad y vida”.
Todos hemos sido llamados por Cristo, como Pablo, para ser apóstoles, sacerdotes o cristianos verdaderos, y para serlo, el único camino es la oración, -- no olvidara que Pablo se retiró tres años al desierto de Arabia--; una oración que ha de pasar de ser inicialmente discursiva-meditativa a ser luego, aceptando purificaciones y muerte del yo hasta en su raíces, contemplativa y transformativa, por las noches y purificaciones pasivas, porque es la misma luz de Dios quien las produce, precisamente porque quiere quemar en nosotros todo nuestro yo para convertirlo en Cristo.
Y por eso, «para llegar al todo, para ser Todo, no quieras ser nada, poseer nada; para ver el Todo, no ver nada, gozar nada» de lo nuestro, de lo humano, para llenarnos sólo de Dios, lo cual cuesta y es muy doloroso, porque Dios, para llenarnos totalmente de Él, nos tiene que vaciar de nosotros mismos. Y nosotros, ni sabemos ni podemos; por eso hay que ser patógenos, sufrientes del amor de Dios hasta las raíces de nuestro yo.
Así son las iluminaciones y revelaciones de Dios, como él las llama, porque la de Damasco sólo fue la primera, el inicio de esta comunicación “en Espíritu”. Ya hablaremos más ampliamente de estas purificaciones, sufrimientos internos y externos: “Cuando estaba de camino, sucedió que, al acercarse a Damasco, se vio de repente rodeado de una luz del cielo; y al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El contestó: ¿Quién eres, Señor? Y El: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que le acompañabas quedaron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó de tierra, y con los ojos abiertos, nada veía. Lleváronle de la mano y le introdujeron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber.
…Y el Señor a él (Ananías): Levántate y vete a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a Saulo de Tarso, que está orando”.
Realmente Pablo no cesó ya de estar unido a Cristo por la experiencia espiritual; y eso es oración. Cristo inició el diálogo de amor que es toda oración, Pablo la continuó y Ananías le encontró orando, en contemplación que es una oración muy subida, más pasiva que activa, más patógena que meditativa, plenamente contemplativa: Pablo no veía, le tuvieron que llevar, seguía inundado de la luz mística...todo esto se parece mucho a los éxtasis, en que uno sale de sí mismo, vive sumergido en una luz que le inunda y él no domina ni sabe fabricar esas luces, verdades o sentimientos, sino que se siente inundado y dominado por la luz, visión, fuego del Dios vivo, que como todo fuego de amor, a la vez que calienta, ilumina: es la experiencia del Dios vivo; es el conocimiento por amor.
Por eso, no tiene nada de particular que los acompañantes no vieran a Cristo, no vieron a nadie, sólo oyeron. No es que no hubiera algo externo, como en los momentos de encuentro fuerte y vivencial que llamamos éxtasis, pero lo esencial e importante es lo interno, la comunicación del Espíritu de Dios al espíritu humano que queda desbordado, transfigurado, transformado, hasta tal punto, que al comunicarlas a los demás, a nosotros nos parecen apariciones externas, pero son “revelación” de Cristo resucitado por su Espíritu, Espíritu Santo. A los Apóstoles les dio más amor y certeza Pentecostés que todas las apariciones y signos y palabras de Cristo resucitado.
Desde ese momento, Pablo fue místico y apóstol, mejor dicho, apóstol místico, de aquí le vinieron todos los conocimientos y todo el fuego de su apostolado: – Cristo “llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar”—; porque primero es encontrarse con Cristo y hablar con Él en “revelación del Espíritu”, como Pablo, y luego salir a predicar y hablar de Él a las gentes; primero es contemplar a Cristo en el Espíritu Santo que es luz de revelación y a la vez Fuego de Amor Personal de Dios, y luego, desde esa experiencia de amor comunicada en mi espíritu, que supera todas las apariciones externas posibles, predicar y trabajar desde ese fuego divino participado para que otros le amen; el apostolado, la caridad apostólica, las acciones de Cristo no se pueden hacer sin el Espíritu de Cristo, sin el Amor Personal de Cristo, sin Espíritu Santo. Sería apostolado de Cristo, sin Cristo.
Pero Espíritu de Cristo resucitado, pentecostal. Y ese sólo lo comunica el Señor “a los Apóstoles, reunidos con María, en oración”. Y ahí se le acabaron a los apóstoles todos los miedos y abrieron todas las puertas y cerrojos y empezaron a predicar y se alegraron de sufrir por el Señor, cosa que no hicieron antes, aún habiéndole visto resucitado en las apariciones, porque siguieron con las puertas cerradas; hasta que vino Cristo, no en palabras y signos externos, sino hecho fuego de Espíritu Santo a su espíritu.
Esto sólo lo da la experiencia de Dios ayer, y hoy y siempre, como en todos los llegan a esta unión vivencial con Dios. Ellos la tuvieron, y nosotros tratamos de explicarlo con diversos nombres. Pero la realidad está ahí y sigue estando presente en la vida de la Iglesia de todos los tiempos.
Lógicamente en Damasco empezó este encuentro, este camino de amistad personal de experiencia de Cristo vivo y resucitado, que tuvo que recorrer personalmente Pablo durante toda su vida, como todo apóstol, por esta unión contemplativa y transformativa con que el Espíritu de Cristo resucitado le había sorprendido gratuitamente.
Pablo, --como todos los apóstoles que quieran serlo “en Espíritu y Verdad”, en el Espíritu y la Verdad de Cristo glorioso y resucitado, Palabra de Dios pronunciada llena de Amor de Espíritu Santo por el Padre para todos nosotros nos habla siempre de este encuentro como “revelación”: “Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí”.
Esa experiencia, que a la vez que revela, transforma, como el fuego quema el madero y lo convierte en llama de amor viva, es la experiencia mística, es la contemplación pasiva de San Juan de la Cruz, que nos convierte en patógenos, sufrientes del fuego de Dios, que, a la vez que ilumina, nos quema y purifica todos nuestros defectos y limitaciones. Y en la cumbre de esta unión, el apóstol Pablo, como tantos y tantos apóstoles que ha existido y existirán, puede exclamar: “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mi, y mientras vivo en esta carne vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mi…”.
Pablo, como todo orante verdadero, mantuvo y consumó toda su vida en Cristo vivo y resucitado, meditante la fe, la esperanza y caridad, virtudes sobrenaturales que, como dice San Juan de la Cruz, nos unen directamente con Dios y nos van transformando en Él, pasando por las noches y purificaciones pasivas del espíritu.
En esa oración contemplativa y unitiva, que es la etapa más elevada de la oración pasiva, Pablo fue comprendiendo la revelación primera, completada cada día por la vida oracional, eucarística y pastoral. Ahí comprendió la vocación a la amistad y al apostolado, descubriendo la unidad de Cristo con su Iglesia: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues”(Hch 9,5). El encuentro, el diálogo –eso es la oración personal-le hizo apóstol de Cristo.
Cristo “amó a la Iglesia y se entregó por ella” (Ef 5,25). Cristo que “se ha entregado a la muerte” y ha conquistado a su Iglesia por amor, nos ha conquistado a cada uno de nosotros, que formamos la Iglesia, a precio de su sangre (Hch 20,28). Y desde que “me amó y se entregó por mí”, cada uno se hace responsable de comunicar a otros esta misma declaración de amor y responder al amor de Cristo con la propia entrega.
Pablo es un enamorado de Cristo y, por tanto, de su Cuerpo Místico, que es la Iglesia. En este misterio de Cristo, prolongado en el hermano a través del espacio y del tiempo, Pablo encontró su razón de ser como apóstol. Es verdad que tuvo que sufrir de la misma Iglesia y no sólo por ella; pero en ese sufrimiento, transformado en amor, encontró la fecundidad apostólica (Cfr. Gál 4,19).
Pablo sigue siendo hoy una realidad posible en los innumerables apóstoles y misioneros, casi siempre anónimos, que gastan su vida para extender el Reino de Dios. Pocas veces aparecen en la publicidad. Muchas veces viven junto a nosotros o nos cruzamos en nuestro caminar, sin que nos demos cuenta. Siempre trabajan enamorados de Cristo y de su Iglesia, que debe ser una realidad visible en cada comunidad humana. Saben desaparecer para que aparezca el Señor. Él es su único tesoro: “Para mí la vida es Cristo”.
En la carta apostólica Novo millennio ineunte, Juan Pablo II quiso señalar «como punto de referencia y orientación común, algunas prioridades pastorales» (n. 29) para el Tercer Milenio. Entre ellas destacaba la primacía de la pastoral de la santidad (n. 30) y de la oración (n. 32), lo cual «sólo se puede concebir a partir de una renovada escucha de la palabra de Dios» (n. 39). Juan Pablo II añadía: «Hace falta —añadía—, consolidar y profundizar esta orientación (...), que la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia» (ib).
Para responder a esta indicación de urgente actualidad, me ha parecido oportuno escribir este libro, que quiere ser una ayuda para la lectio, meditatio, oratio et contemplatio desde las cartas de San Pablo, es decir, meditar sobre la espiritualidad de San Pablo, sobre su unión y experiencia mística de Dios en Cristo, que tanto inspiró y ayudó a muchos de nuestros santos y místicos, sin olvidar los otros aspectos.
Puede ser así también una forma de alimento y ayuda para nuestro espíritu, para nuestra oración y meditación, para “vivir en Cristo”. «Se trata de las palabras mismas del Señor; “Buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá” (Mt 7,7).Buscad leyendo, encontraréis meditando; llamad orando, entraréis contemplando. La lectura lleva el alimento a la boca, la meditación lo mastica y lo tritura. La oración lo saboreas y la contemplación es ese sabor que llena de gozo y sacia al alma”(Guigo II el cartujano).
Por cierto, que me han salido más páginas escritas de las que programé. He estado a punto de dividirlo en dos tomos. Pero he preferido publicarlo todo en un solo libro, aunque haya tenido que suprimir para eso algunas páginas por tratarse de un libro de lectura mas bien meditativa, que de investigación bíblica o teológica.
Pero podéis estar seguros de que detrás de cada página escrita hay muchas más consultadas y una amplia bibliografía atentamente examinada en bibliotecas, y manejada en más de sesenta títulos en la mía particular. Realmente llevo años pensándolo y escribiéndolo, y ahora me decido a publicarlo. Será por aquello que algunos dicen, de que «ningún libro se concluye, en todo caso se interrumpe». Ya veremos.
4.- EL CAMINO DE DAMASCO: CAMINO DEL ENCUENTRO CON CRISTO PARA LA MISIÓN APOSTÓLICA
En la historia de los comienzos de la Iglesia, la vocación de San Pablo es un acontecimiento de importancia capital. En este acontecimiento se unen vocación y conversión. La vocación es primaria, porque expresa más directamente la intervención divina: Dios “llamó” a Pablo. En la conversión, sin embargo, entra de lleno la persona que tiene que cambiar de dirección, entrar en acción. Por eso reservaremos esta última para el capítulo siguiente.
La vocación de San Pablo nos trae a la memoria los relatos de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, pintados luego por muchos artistas, que han representado a Pablo cegado por una luz celestial y lanzado al suelo por la fulgurante manifestación de Cristo glorioso. En los éxtasis, la persona, al salir de sí misma, pierde el sentido del tiempo y del espacio. Es un hecho constatable y reconocido.
No cabe duda de que la hora de Damasco fue el fundamento de la nueva vida de Pablo; desde entonces, Cristo crucificado y resucitado ocupó el primer lugar y significó para San Pablo el misterio total de Cristo, expresado en las dos palabras del kerigma, como un suspiro del alma creyente: “Cristo ha muerto y ha resucitado”.
Por el mismo Pablo sabemos algunas cosas y detalles de su vida pasada. No son muchos, es verdad. Eso sí, todos los ve como momentos de gracia, puesto que el Señor le guió cariñosamente hasta el encuentro definitivo con Él.
Y sobre todos ellos sobresale la convicción de haber sido llamado por Cristo para anunciarle a todas las gentes. El punto de partida es la experiencia mística de Damasco que convierte a Saulo en el Pablo de Cristo, en el Apóstol de Cristo, en “nueva criatura” (2Cor 5,7), “el hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad verdaderas” (Ef 4,24).
La vocación de San Pablo en sus cartas
Lo que dice san Lucas lo confirman las cartas de San Pablo; en particular confirman que Pablo, antes de su vocación, fue un fariseo celoso, que perseguía encarnizadamente a los cristianos: “Yo soy judío. Nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad, --es decir, Jerusalén--. Mi maestro fue Gamaliel; él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Y siempre he mostrado un gran celo por Dios” (Hch 22,3). De nuevo en los Hechos de los Apóstoles 26, 4-5: “Viví como fariseo, el partido más riguroso de nuestra religión”.
Las cartas confirman que Cristo se le apareció cerca de Damasco, y que Pablo empezó a predicar la fe que antes había perseguido. Entre los pasajes de las cartas paulinas que recuerdan los sucesos de Damasco sobresalen cinco: dos en la primera carta a los Corintios, uno en la segunda, otro en la carta a los Gálatas y otro en la carta a los Filipenses.
4. 1.-El primer textode la primera carta a los Corintios, dice así: “¿No he visto a Jesús, nuestro Señor?” La frase que le precede es “¿No soy apóstol?” (1Cor 9,1). Es la defensa que Pablo hace de su elección como apóstol. Pablo estrenó su encuentro con Cristo por medio de un “sí” que quiso ser definitivo ya desde el principio. Podrán surgir dificultades y tribulaciones, pero la convicción de ser amado por Cristo y la decisión de anunciarlo a todas las gentes no disminuirán su tono inicial de totalidad y de universalidad.
El amor, cuando es verdadero, se estrena y se mantiene así Es la identidad apostólica que no se amilana ante la duda, precisamente por nacer de una declaración de amor y por ponerse en práctica por medio de una amistad honda a modo de alianza de amor. Es este enamoramiento de Cristo, y no a la inversa, el que fraguará las reflexiones y la metodología sobre la misión.
La propia debilidad y limitaciones no son obstáculo insuperable. En la vida de Pablo hubo momentos de miedo, de debilidad, de sufrimiento, de tentación, de Getsemaní. Pero nunca dejó entrar la duda sobre su identidad apostólica: “Porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como necesidad. ¡Ay de mí si no evangelizo! “(1Cor 9, 17).
La respuesta a la vocación se renueva todos los días a la luz y al calor de una presencia amorosa de Cristo, que sigue hablando y acompañando al apóstol. Sin esta renovación y reestreno diario, el apóstol quedaría reducido a inutilidad apostólica por las adversidades y adversarios, de dentro y de fuera. Se siente la necesidad absoluta de una relación amistosa con Cristo, practicada por medio de momentos de estar con Él para llenarse de su fuerza y amor y sentirse llamado a predicar: “El Señor llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar”.
Las cartas que Pablo escribe a las comunidades o a los colaboradores parecen un diálogo con partida doble: hablar primero con Cristo y luego, desde este encuentro y diálogo, hablar a todos de Cristo.
4 ,2.- El segundo textode la primera carta a los Corintios equipara la aparición de Jesús a Pablo en el camino de Damasco y las apariciones del Resucitado a sus discípulos: “Cristo se apareció a Cefas, después a los Doce, y luego a más de quinientos hermanos juntos, a Santiago y a todos los apóstoles; y después de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí” (1Cor 15, 5-8).
La equiparación es elocuente. Jesús se apareció a Saulo, como se apareció a los apóstoles y a los cristianos. San Pablo no duda de la realidad de su visión; ha visto realmente a Cristo Resucitado tan realmente como le han visto las personas citadas. Por eso hace esta alusión a las apariciones de Cristo Resucitado.
Cada palabra y cada gesto de Pablo reflejan a Cristo resucitado. Verdaderamente, el corazón de Pablo era un trasunto del corazón del Señor. Todo respira a Cristo (2 Cor 2,15). Es un cristocentrismo que descorre el velo de los planes salvíficos de Dios sobre toda la humanidad y toda la creación. Su hablar sobre Cristo y sobre su evangelio es siempre nuevo, porque nace de un amor reestrenado todos los días y practicado en la caridad apostólica del quehacer misionero en circunstancias favorables o adversas.
4, 3.-El tercer texto es el pasaje de la segunda carta a los Corintios que alude a la luz celestial y sus efectos en la inteligencia del Apóstol: Dios, que dijo “Brille la luz del seno de las tinieblas”, es el que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para que demos a conocer la ciencia de la gloria de Dios en Cristo, su Hijo.
La visión de Jesús, que ha transformado al fariseo Saulo en el apóstol Pablo, constituye las credenciales de la misión que San Pablo ha de cumplir entre los paganos: “sacarlos de las tinieblas de la infidelidad a la luz de la fe en el evangelio de Cristo” (2 Cor. 4, 6). Y todo esto en la debilidad y fortaleza de los ministros del Señor: “Pero llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no parezca nuestra” (v 12).
La confianza y seguridad en el Señor, “en la excelencia de su poder” le hace decir a Pablo, “mi vida es Cristo” (Flp 1,21). El secreto de esta capacidad no es la propia “virtud” o las propias cualidades, sino la fe y la confianza apoyadas en la realidad de que es Cristo quien ha tenido la iniciativa de asumir nuestra vida como suya. El apóstol ya no vive nunca solo: “ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor” (Rom 14,8);“Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20).
4. 4.-El cuarto texto lo encontramos en la carta a los Gálatas, donde Pablo evoca el camino de Damasco, para defender el origen divino de su misión apostólica: “Cuando plugo al que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, para revelarme a su Hijo, anunciándole a los gentiles, al instante partí para Arabia y de nuevo volví a Damasco…” (1,15-17).
Me gustaría insistir en el hecho de que Pablo se retira al desierto de Arabía y vive una vida oculta en Tarso, igual que Cristo vivió en Nazaret y se retiró al desierto, antes de empezar su vida pública, Es la defensa de la vida oculta y de la oración en el apóstol de todos los tiempos.
Por eso, qué razón tiene el Papa Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Novo millennio ineunte, cuando invitando a la Iglesia a que se renueve pastoralmente para cumplir mejor así la misión encomendada por Cristo, nos hace todo un tratado de apostolado, de vida apostólica, pero no de métodos y organigramas, donde expresamente nos dice «no hay una fórmula mágica que nos salva», «el programa ya existe, no se trata de inventar uno nuevo», sino porque nos habla de la base y el alma y el fundamento de todo apostolado cristiano, que hay que hacerlo desde Cristo, unidos a Él por la santidad de vida, esencialmente fundada en la oración, en la Eucaristía.
Insisto que el Papa, en esta carta, lo que quiere es hablarnos del apostolado que debemos hacer en este nuevo milenio que empieza, y al hacerlo, espontáneamente le sale la verdad: lo que más le interesa, al hablarnos de apostolado, es subrayar y recalcar la necesidad de la espiritualidad de todo apostolado, y para eso, la meta es la santidad, la unión con Dios y el camino imprescindible para esta santidad y unión con Dios es la oración, por eso nos habla de la necesidad absoluta de la oración, alma de toda acción apostólica: actuar unidos a Cristo desde la santidad y la oración... caminar desde Cristo, porque aquí está la fuente y la eficacia de toda actividad apostólica verdaderamente cristiana.
Qué pena tengo, pero real, que después de esta doctrina del Papa, Congresos y Convenciones, en Sínodos y reuniones pastorales, sigamos como siempre, hablando de acciones y organigramas y dinámicas, si tenerlas así o de la otra forma, poniendo en el modo toda la eficacia y dando por supuesto lo principal: “sin mí no podéis hacer nada”; y para eso el camino más recto es la oración personal como encuentro personal con Cristo por amor y desde ahí hacer amar por aquellos, a los que somos enviados. El camino y la verdad y la vida es Cristo, y sin encuentro personal con Él no hay cristianismo, y el camino para encontrarnos con Él —ningún santo y apóstol verdadero que no lo ha dicho y hecho--, es la oración: «Que no es otra cosa oración sino trato de amistad, estando muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos que nos ama».
La oración es el apostolado primero y fundamental, es empezar hablando con Él y pidiendo, para que nos diga qué y cómo llevar directamente las almas hasta Él, para no ir sin Él a la acción o las mediaciones, que a veces no llegan hasta Él; luego vendrán los medios, que son a los que únicamente llamamos y tenemos por apostolado, acciones apostólicas, que deben llegar y dirigir la mirada hasta Él, pero a veces nos entretenemos toda la vida en acciones intermedias sin hacer que los niños, los jóvenes y los adultos lleguen hasta Él. ¡Cuánto mejor sería llevar las almas o al menos orientarlas hacia el fin de todo apostolado: el encuentro con Dios, que eso es oración!
4. 5.- Finalmente, el quinto texto es el pasaje de la carta a los Filipenses, que evoca la imagen de la “caza” o “de carreras en el estadio”. Saulo sale a cazar cristianos. Pero otro cazador le sigue la pista. Saulo cree perseguir y es perseguido: cree cazar y es cazado. Cristo cazó esta vez la presa más valiosa y alcanzó y se unió al apóstol para siempre.
La vocación de Saulo es sincera y convertido a Cristo, Saulo desecha los títulos humanos y adquiere únicamente el de cristiano: “Cuanto tuve por ventaja, lo reputo daño por amor de Cristo, y aún lo tengo por daño, a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo” (3,8)”.
¿Qué mejor título que el de “servidor” y “apóstol de Jesucristo”? Así se presentaba Pablo en todas sus cartas. Otros títulos, precedencias y privilegios valen poco, si es que valen algo: “todo lo sacrifiqué, con tal de ganar a Cristo”. La condición indispensable para ser apóstol sin fronteras de ningún tipo es la de una vida centrada en Cristo. Sin fronteras de ningún tipo, ni personales, ni ambientales ni eclesiales, porque se quiere predicar el evangelio tal como es, y todo el evangelio, y a todos los hombres.
5. PABLO, ALCANZADO POR EL AMOR DE CRISTO, ENCIENDE E ILUMINA AL MUNDO Y A LA IGLESIA
Pablo ha sido alcanzado por el amor de Cristo, que se ha convertido en el centro de su vida. Está totalmente enamorado y seducido por su persona. Él quiere desaparecer ante su misterio de amor y lo confiesa lleno de pasión: “¡Cristo, mi Señor¡".
Jesús no es para Pablo una idea o un mito, es una persona real; él está conquistado por el Cristo vivo, vivo y resucitado, el “que me amó y se entregó por mí”, “el Resucitado”, por el que “ha sido arrebatado hasta el tercer cielo”, tanto, que desea salir del cuerpo mortal para revestirse de Él en inmortalidad, para “estar con Cristo”, para poseerlo y conocerlo plenamente: “Que para mí la vida es Cristo, y la muerte, ganancia. Y aunque vivir en la carne es para mí trabajo fructuoso, todavía no sé qué elegir. Por ambas partes me siento apretado, pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor” (Fil 1, 23).
Un hombre como Pablo, hecho llama de amor viva e incandescente por el fuego del amor de Cristo, no puede ser separado de Él por cadenas, ni por azotes, ni por cárceles; precisamente algunas de sus cartas más encendidas de amor han nacido desde la cautividad. ¡A cuántos corazones ha inflamado también Pablo de amor a Cristo en estos vente siglos de Iglesia, y a cuántos inflamará hasta el fin de los tiempos!
Me considero un entusiasta de San Pablo por su amor apasionado a Cristo Resucitado, que le sale como un grito del corazón en el kerigma de su predicación. De él, Jesús mismo dijo a Ananías: “Había en Damasco un discípulo de nombre Ananías, a quien dijo Señor en visión: ¡Ananías! Heme aquí, Señor… Levántate y vete a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a Saulo de Tarso, que está orando… Ve, porque es éste para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mí.
Hemos visto cómo el encuentro con Cristo en el camino de Damasco revoluciono literalmente su vida. Cristo se convirtió en su razón de ser y en el motivo profundo de todo su trabajo apostólico. En sus cartas, después del nombre de Dios, el nombre mencionado con mas frecuencia es el de Cristo (580 veces).
Es muy importante que nos demos cuenta de cómo Jesucristo puede influir en la vida de una persona y, por ello, también en nuestra misma vida. En realidad, Jesucristo es el centro y cúlmen de toda la historia de la salvación.
Pablo nos ayuda a comprender el valor fundamental e insustituible de la fe, por ser el principio de la justificación, de nuestra salvación. En la carta a los Romanos escribe: “Pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley” (3, 28). Y en la carta a los Gálatas: “el hombre no se justifica por las obras de la ley sino sólo por la fe en Jesucristo, por eso nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado” (2, 16).
“Ser justificados” significa ser hechos justos, es decir, ser acogidos por la justicia misericordiosa de Dios, y entrar en comunión con Él y, por tanto, establecer una relación mucho más auténtica con todos nuestros hermanos. Pero Pablo dice con toda claridad que esta condición de vida no depende de nuestras posibles buenas obras, sino de la pura gracia de Dios: “Somos justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús” (Rom 3, 24).
Con estas palabras, San Pablo expresa el contenido fundamental de su conversión, la nueva dirección que tomó su vida como resultado de su encuentro con Cristo resucitado. Pablo, antes de la conversión, no era un hombre alejado de Dios ni de su Ley. Por el contrario, era un observante, con una observancia que rayaba en el fanatismo.
Sin embargo, a la luz del encuentro con Cristo comprendió que con ello sólo se había buscado hacerse a sí mismo, su propia justicia, y que con toda esa justicia sólo había vivido para sí mismo. Comprendió que su vida necesitaba absolutamente una nueva orientación. Y esta nueva orientación la expresa así: “la vida, que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mi” (Gal 2, 20).
Pablo, por tanto, ya no vive para sí mismo, para su propia justicia. Vive de Cristo y con Cristo: dándose a sí mismo; ya no se busca ni se hace a sí mismo. Esta es la nueva justicia, la nueva orientación que nos ha dado el Señor, que nos da la fe. ¡Ante la cruz de Cristo, expresión máxima de su entrega, ya no hay nadie que pueda gloriarse de sí, de su propia justicia!
En otra ocasión, Pablo, haciendo eco a Jeremías, aclara su pensamiento: “El que se gloríe, gloríese en el Señor” (1 Cor 1, 31; Jer 9, 22s); o también: “En cuanto a mi ¡Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo!” (Gal 6,14).
Al reflexionar sobre lo que quiere decir no justificarse por las obras sino por la fe, hemos llegado al segundo elemento que define la identidad cristiana descrita por San Pablo en su propia vida. Revestirse de Cristo para Pablo significa compartir la vida y la muerte con Cristo.
El ser cristiano, la identidad cristiana se compone precisamente de dos elementos: no buscarse a sí mismo, sino revestirse de Cristo y entregarse con Cristo, y de este modo participar personalmente en la vida del mismo Cristo hasta sumergirse en Él y compartir tanto su muerte como su vida.
Pablo lo escribe en la carta a los romanos: “Fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte... Fuimos con él sepultados... somos una misma cosa con él... Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús” (Rom 6, 3.4.5.)
Precisamente esta última expresión es sintomática: para Pablo, de hecho, no es suficiente decir que los cristianos son bautizados, creyentes; para él es igualmente importante decir que ellos “están en Cristo Jesús” (cf. también Rom 8, 1.2.39; 12, 5; 16, 3.7; 1 Cor 1, 2.3).
En otras ocasiones invierte los términos y escribe que “Cristo está en nosotros”; “vosotros” (Rom 8, 10; 2 Cor 13, 5) o “en mí” (Gal 2, 20). Esta compenetración mutua entre Cristo y el cristiano, característica de la enseñanza de Pablo, completa su reflexión sobre la fe. La fe, de hecho, si bien nos une íntimamente a Cristo, subraya la distinción entre nosotros y Él.
Pero, según Pablo, la vida del cristiano tiene también un elemento que podríamos llamar «místico», pues comporta morir y vivir en Cristo y Cristo en nosotros. En este sentido, el apóstol llega a calificar nuestros sufrimientos como los “sufrimientos de Cristo en nosotros” (2 Cor 1, 5), de manera que “llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo” (2 Cor 4, 10).
Todo esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida cotidiana siguiendo el ejemplo de Pablo que vivió siempre con este gran horizonte espiritual. De hecho, lo que somos como cristianos sólo se lo debemos a Él y a su gracia. Dado que nada ni nadie puede tomar su lugar, es necesario por tanto que a nada ni a nadie rindamos el homenaje que le rendimos a Él. Ningún ídolo ni becerro de oro tiene que contaminar nuestro universo espiritual, de lo contrario en vez de gozar de la libertad alcanzada volveremos a caer en una forma de esclavitud humillante.
Por otra parte, nuestra radical pertenencia a Cristo y el hecho de que “estamos en El” tiene que infundirnos una actitud de total confianza y de inmensa alegría.
En definitiva, tenemos que exclamar con San Pablo: “Si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros?” (Rom 8, 31), y la respuesta es que nada ni nadie “podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom 8, 39). Nuestra vida cristiana, por tanto, se basa en la roca más estable y segura que puede imaginarse. De ella sacamos toda nuestra energía, como escribe precisamente el Apóstol: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Flp 4,13).
Afrontemos por tanto nuestra existencia, con sus alegrías y dolores, apoyados por estos grandes sentimientos que Pablo nos ofrece. Haciendo esta experiencia, podemos comprender que es verdad lo que el mismo apóstol escribe: “yo sé bien en quien tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día”, es decir, hasta el día definitivo (2 Tim 1. 12) de nuestro encuentro con Cristo.
San Pablo, en su vida y en sus escritos, me atrae y me lleva directamente a Cristo, porque vivía lo que decía y hacía: “no quiero saber más que mi Cristo, y éste crucificado”; no era un teólogo teórico o apóstol profesional, sin experiencia de lo que predicaba o hacía, era un testigo que hablaba y hacía lo que vivía y sufría. ¡Qué necesidad tiene siempre la Iglesia de la vivencia de Dios, de no quedarnos en zonas intermedias de vivencias y apostolado, porque no nunca llegamos a la meta: amistad vivencial con Cristo, experiencia del Dios vivo. Y no llegamos, porque ni los mismos apostolados tienen este objetivo.
San Pablo, de la mañana a la noche, en cualquier oración o actividad de su vida, en el horizonte y como dando luz y vida a todo, siempre tenía al Señor Jesucristo. Y esto le salía del alma, porque lo vivía, lo experimentaba en su corazón, en su espíritu las palabras de Cristo: “Yo soy la vid, vosotros, los sarmientos; como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid, así también vosotros…”, “sin mi no podéis hacer nada”: el estar con Él, hablar, sentirlo, es condición indispensable para ser apóstol de Cristo, para que el apostolado no se haga sin Cristo; todos decimos:«nadie da lo que no tiene»; San Pablo lo dijo claramente: “Todo lo puedo en aquel que me conforta”.
Precisamente para mí, en San Pablo, como en todos los apóstoles que han existido y existirán, todo arranca de la experiencia de Cristo por el Espíritu Santo, de la experiencia y vivencia pentecostal, que los apóstoles la tuvieron en el Cenáculo reunidos con María, la madre de Jesús;
Pablo la tuvo por la revelación de Cristo en su caída del caballo, que no fue una revelación o experiencia puramente exterior, sino interior, fundamentalmente espiritual, en el Espíritu de Cristo, que luego cultivó toda su vida mediante una oración transformativa, unitiva, mística, permanente, primero en Arabia durante dos años y luego en Tarso, donde le buscó Bernabé.
¡Santo apóstol de Cristo, que ahora vives en el cielo con tu Cristo y nuestro Cristo, porque “he completado mi carrera”, reza y pide por nosotros, apóstoles del mismo Señor Jesucristo, para que amándole totalmente como tú, pisemos tus mismas huellas de entrega y amor total a Dios y a los hermanos! ¡Qué necesidad tiene la Iglesia de todos los tiempos, pero sobre todo, en los actuales, de santos apóstoles, sacerdotes y seglares, como tú!
6.- DAMASCO, “HORA” DEL ENCUENTRO CON CRISTO Y CONVERSIÓN DE PABLO
A veces se oye decir que no es exacto hablar de conversión a propósito de Pablo, que debería hablarse únicamente de vocación. Esta opinión se basa en la frase de la carta a los gálatas que ya hemos comentado, en la que Pablo dice que Dios lo ha elegido desde el seno de su madre, y lo ha llamado con su gracia.
Efectivamente, en esta frase de gálatas 1,15-16, Pablo habla únicamente de vocación y de misión, no de conversión. El contexto, sin embargo, manifiesta que se trataba al mismo tiempo de un cambio radical de orientación de vida. Pablo se describe primero a sí mismo como feroz perseguidor de la Iglesia, y después expresa el contraste, observado por los cristianos de Judea al final del capítulo: “Oían decir que <el perseguidor de otro tiempo anunciaba ahora la fe que antes combatía” (Gal 1,23). Hay un vuelco en su actividad, lo cual manifiesta una conversión.
Pero el pasaje en el que Pablo presenta su conversión de la manera más hermosa y profunda, creo que es el de la carta a los Filipenses, capítulo tercero. En este pasaje, la describe claramente como una conversión, es decir, como un cambio radical de su ser y de su modo de vivir.
Pablo empieza con una alusión al sistema de valores que tenía antes de su encuentro con Cristo; a continuación afirma que ha abandonado ese sistema de valores, que ha llegado incluso a despreciarlo, y que se ha adherido a Cristo. No es que su sistema de valores fuera despreciable en sí, al contrario, el propio Pablo lo apreciaba al máximo, estaba orgulloso de él, y no le faltaban motivos:“En lo que a mí respecta, tendría motivos para confiar en mis títulos humanos. Nadie puede hacerlo con más razón que yo”; habla por tanto de confianza, de valores que son un apoyo seguro.
Después va enumerando: “Fui circuncidado a los ocho días de nacer, de la tribu de Benjamín, hebreo por los cuatro costados” (Flp 3,5). Todo esto significa miembro del pueblo elegido de Dios, es decir, una situación de seguridad espiritual; y además “fariseo en cuanto al modo de entender la ley, e irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley”: se trata así de una conducta perfectamente coherente con esta situación de miembro del pueblo de Dios.
En la carta a los Romanos, Pablo igualmente muestra un aprecio muy elevado de la situación de Israel. En Romanos 9,4 dice: “Son descendientes de Israel. Les pertenecen la adopción filial, la presencia gloriosa de Dios, la alianza, las leyes, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas”, todos ellos valores excelentes.
Este sistema de valores era verdaderamente más que respetable: Pablo, sin embargo, ha tenido una conversión completa y lo ha rechazado. ¿Para qué? ¿Tal vez para adoptar otro sistema de valores, considerado mejor? De ninguna manera. Lo ha rechazado para adherirse a una persona: Cristo Jesús. Lo dice así: “Lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo” (Fil 3,7).
No se puede afirmar un cambio más radical: lo que era una ganancia, se convierte ahora en una pérdida; lo que era positivo, se ve ahora de modo negativo. Y Pablo continúa: “Es más, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas, y todo lo tengo por estiércol” (Fil 3,8). Y son despreciados y rechazados, con toda la energía del temperamento apasionado de Pablo, los “tengo por estiércol”, “con tal de ganar a Cristo”, “de esta manera conoceré a Cristo”.
Pablo desea sobre todo conocer a Cristo Jesús; pero observemos que el verbo “conocer”, en el vocabulario bíblico, no designa sólo una operación intelectual, sino que expresa una relación personal, una persona conocida profundamente, por experiencia personal e íntima. Pablo ha sido fascinado por Jesús, y ahora para él sólo hay un tesoro, el propio Cristo.
Define entonces, siempre en la carta a los Filipenses, su nueva postura religiosa, cuando dice (Flp 3,9): “Y vivir unido a él con una justicia que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo, una justicia que viene de Dios a través de la fe”. Ésta es la justicia que procede de la adhesión a la persona de Cristo: “De esta manera conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección”.
Cristo resucitado se le ha revelado y Pablo ahora quiere conocer cada vez mejor el poder de su resurrección: “Para mí la vida es Cristo”, “Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo es Cristo el que vive en mí”. Me gustaría poder decir esto mismo con San Pablo. Pido y rezo al Señor para que todos los apóstoles lleguemos a sentir y vivir esta experiencia del Apóstol. Tenemos que preguntarnos si la relación con Cristo es verdaderamente nuestro único tesoro, si queremos como Pablo “ganar” a Cristo y nada más; o si tenemos, de manera más o menos consciente, otros tesoros que nos hacen perder de vista lo único que importa en nuestra vida y en nuestro apostolado: nuestra relación personal con el Señor, que nos ama, que nos ha llamado, que nos quiere comunicar su amor, que desea introducirnos en la dinámica de su misterio de muerte y resurrección para que vivamos ya la nueva vida de amistad con Él.
Para llegar a “ganar” a Cristo, para tener una relación personal de amor con Cristo, el camino es la oración, que nos lleva a la conversión permanente o a la trasformación en Cristo.
Oración: «que no es otra cosa, --como dice Santa Teresa--, que tratrar de amistad estando muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos que nos ama». Y este amar a Dios estando con Él todos los días un rato, no lleva a la conversión, amarle sobre todas las cosas, vaciándonos de nosotros mismos para llenarnos sólo de Él. Amar, orar y convertirse se conjugan igual y el orden no altera el producto. La conversión es la única que nos dice, si nuestra oración y nuestro amor a Dios, es sincero.
El estudio meditativo de San Pablo, en su vida y en sus escritos, debe llevarnos a convertir o reafirmar nuestra orientación personal y apostólica, profunda y decididamente: tener como único tesoro una persona, Cristo; no pretender otra cosa, sino querer exclusivamente amar a Cristo y ser hallados en Él, con la justicia (santidad-unión) que viene a través de la fe.
El amor a Cristo sobre todas las cosas, que lleva consigo la conversión permanente de todas las cosas en Cristo, realiza también simultáneamente nuestra trasformación y unión existencial y apostólica con Cristo.
Pablo reafirma que lo que vale es “la fe que actúa por medio del amor” (Gal 5,6). Qué fuente de inspiración fue siempre San Pablo para todos los místicos. San Juan de la Cruz habla muy claro de esta evolución de las virtudes sobrenaturales de la fe, la esperanza y el amor, que nos unen a Dios, por las purificaciones de las noches del sentido y del espíritu, para llegar hasta la contemplación y trasformación en Cristo.
El elemento constitucional positivo de la noche espiritual, factor de la purificación e iluminación de la misma, así como de la experiencia inmediata y gozosa de Dios, es la contemplación infusa, que es fuego de Dios que, a la vez que ilumina, purifica al alma primero.
La comparación del Santo sobre el madero embestido por el fuego, que tantas veces expone San Juan de la Cruz, nos da idea de este nuevo ser y actuar del alma que antes de quedar hecha fuego y llama con Dios, debe llorar sus humedades y bajos modos de obra: «A este mismo modo, pues, habemos de filosofar acerca de este divino fuego de amor de contemplación, que antes que una y transforme al alma en sí, primero la purga de todos sus accidentes contrarios; hácela salir afuera sus fealdades y pónela negra y oscura y así parece peor que antes, y más fea y abominable que solía». (NII. 10,2)
Las imperfecciones impiden amar a Dios con amor puro y desinteresado; por eso este nuevo fuego tendrá primeramente que echar fiera todos estos moldes humanos, para revestirlos del modo divino.
Como nos advierte el Santo, no es que se trate de un fuego distinto, del que suavemente abrasará el alma después, sino que es el mismo fuego con una doble función. La primera función del fuego es más bien dispositiva: «así como el mismo fuego que transforma el madero en sí, incorporándose en él, es el que primero le estuvo disponiendo para el mismo fuego...»(N II 10,3)
Acabadas las imperfecciones se acaba la purificación y concluye con ello también la función purificatoria del fuego quedando sólo ya su dimensión gozosa.
«¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, qué hacéis, en qué os entretenéis. Vuestras pretensiones son bajezas y vuestra posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma pues para tanta luz están ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos miserables e indignos».
«Porque así como la desposada no pone en otro su amor ni su cuidado ni su obrar fuera del esposo así el alma en este estado no tiene ya ni afectos de voluntad ni inteligencia de entendimiento ni cuidado ni obra alguna que todo no sea inclinado a Dios junto con sus apetitos; porque está como divina, endiosada, de manera que aún hasta los primeros movimientos no tiene contra lo que es voluntad de Dios en todo lo que ella puede entender» (Llama27, 7).
Y concluye luego el Santo con una doctrina tan maravillosamente descrita que sólo es posible hacerlo desde la vivencia: «Mas todavía se quedan en el espíritu las manchas del hombre viejo, aunque a él no se lo parece ni las echa de ver. Las cuales si no le salen por el jabón y fuerte lejía de la purgación de esta noche no podrá el espíritu venir a la pureza de unión divina» (NII.2, 1).
Al final, la llama de amor viva prende al madero, y fundida e identificada con el madero, hecho con él llama de amor viva, realiza la unión perfecta del alma con Dios en su ser y existir:¡Oh noche que guiaste! ¡ oh noche amable más que el alborada!¡oh noche que juntaste, Amado con amada,
amada en el Amado transformada!
7.- PABLO, APÓSTOL MÍSTICO “¿...PUES VENDRÉ A LAS VISIONES Y REVELACIONES DEL SEÑOR” (2COR 12,1).
El mismo Pablo y Lucas en Hechos describen la experiencia vivida en el camino de Damasco y el giro que significó en la vida del Apóstol. Fue un encuentro con el Señor (Kyrios) resucitado, que obligó a Pablo a adoptar un nuevo estilo de vida; fue la experiencia espiritual y mística, que convirtió al fariseo Pablo en el apóstol Pablo. Fue una experiencia pentecostal, es decir, experiencia de Cristo y su misterio en la luz y fuego del Espíritu Santo, vivencia íntima de encuentro con el Señor, no por aparición externa, sino contemplativa, que es la que siembra en el espíritu del hombre el convencimiento y la fuerza.
Como los Apóstoles en Pentecostés. Habían visto a Cristo resucitado, pero siguieron con las puertas cerradas por miedo a los judíos; viene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, es decir, Cristo vivo y resucitado, pero hecho fuego y llama de amor viva que les quema el corazón y les hacer llegar a la “verdad completa”, al entendimiento por vía de la experiencia de amor, y entonces no pueden resistir tanto amor y fuego y certezas y convencimientos y abren todas las puertas y predican y sienten gozo en sufrir por Cristo.
Pablo relata en Gal 1,13-17 el significado de este acontecimiento y cómo entendió en él a Cristo y su evangelio: “Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio por mí predicado no es de hombres, pues yo no lo recibí o aprendí de los hombres, sino por revelación de Jesucristo. En efecto, habéis oído mi conducta de otro tiempo en el judaísmo, cómo con exceso perseguía a la Iglesia de Dios y la devastaba… Pero cuando plugo al que me segregó desde el seno de mi madre, y me llamó por su gracia, para revelar en mí a su Hijo…”
Pablo mismo escribió, acerca de esta experiencia (Gal 1,15-16). Fue una experiencia que no olvidó, que vivió profundamente toda su vida y a la que asociaba frecuentemente su misión apostólica: “¿Acaso no soy apóstol? ¿Es que no he visto a Jesús, nuestro Señor?” (1Cor 9,1; cf. 15,8).
Cristo glorioso es el que se aparece a Saulo. La gloria que le envuelve es juntamente ceguera e iluminación. Son las noches místicas por exceso de luz divina. Es el exceso de luz de la contemplación unitiva y trasformativa. Es ceguera por exceso de luz, como si miramos al sol de frente. San Juan de la Cruz lo describe maravillosamente en sus escritos: «Oh llama de amor viva, qué tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro».
San Juan de la Cruz describe así los grados de la oración amor: «La propiedad del amor es igualar al que ama con la cosa amada. De donde, porque el alma aquí tiene perfecto amor, por eso se llama Esposa del Hijo de Dios, lo cual significa igualdad con él, en la cual igualdad de amistad todas las cosas de los dos son comunes a entrambos, como el mismo Esposo lo dijo a sus discípulos (Jn 15, 15), diciendo: Ya os he dicho mis amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he manifestado» (CB 28,1).
«El fin por que el alma deseaba entrar en aquellas cavernas de Cristo era por llegar consumadamente, a lo menos en cuanto sufre este estado de vida, a lo que siempre había pretendido, que es el entero y perfecto amor que en esta tal comunicación se comunica, porque el fin de todo es el amor...Esta pretensión es la igualdad de amor que siempre el alma natural y sobrenaturalmente desea, porque el amante no puede estar satisfecho si no siente que ama cuanto es amado.
Y como ve el alma la verdad de la inmensidad del amor con que Dios la ama, no quiere ella amarle menos altamente y perfectamente, y para esto desea la actual transformación, porque no puede el alma venir a esta igualdad y entereza de amor si no es en transformación total de su voluntad con la de Dios, en que de tal manera se unen las voluntades, que se hace de dos una y, así, hay igualdad de amor.
Porque la voluntad del alma, convertida en voluntad de Dios, toda es ya voluntad de Dios, y no está perdida la voluntad del alma, sino hecha voluntad de Dios; y así, el alma ama a Dios con voluntad de Dios, que también es voluntad suya; y así, le amará tanto como es amada de Dios, pues le ama con voluntad del mismo Dios, en el mismo amor con que él a ella la ama, que es el Espíritu Santo, que es dado al alma, según lo dice el Apóstol (Rm 5, 5), diciendo: “Gratia Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis: La gracia de Dios está infusa en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado”. Y así ama en el Espíritu Santo a Dios junto con el Espíritu Santo, no como con instrumento, sino juntamente con él, por razón de la transformación... supliendo lo que falta en ella por haberse transformado en amor ella con él.
Y no quiero decir que amará a Dios cuanto él se ama, que esto no puede ser, sino cuanto de él es amada; porque así como ha de conocer a Dios como de él es conocida, como dice San Pablo (1Cor 13, 12), así entonces le amará también como es amada de él, pues un amor es el de entrambos».
(CA 37, 1-4; CB 24, 5).
San Pablo lo dice así: “Si es menester gloriarse, aunque no conviene, vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace catorce años —si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, tampoco lo sé, Dios lo sabe— fue arrebatado hasta el tercer cielo; y sé que este hombre —si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe— fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede decir. De tales cosas me gloriaré, pero de mí mismo no he de gloriarme, si no es de mis flaquezas. Si quisiera gloriarme, no haría el loco, pues diría verdad. Me abstengo, no obstante, para que nadie juzgue de mí por encima de lo que en mí ve y oye de mí, y a causa de la excelsitud de las revelaciones. Por lo cual, para que yo no me engría, fuéme dado un aguijón de carne, un ángel de Satanás, que me abofetea para que no me engría. Por esto rogué tres veces al Señor que se retirase de mí, y El me dijo: Te basta mi gracia, que en la flaqueza llega al colmo el poder. Muy gustosamente, pues, continuará gloriándome en mis debilidades para que habite en mi la fuerza de Cristo (2Cor 12, 1-10).
El esquema es claro: orar, amar y convertirse se conjugan igual para Pablo que para todos nosotros. Uno recibe la visión y la luz de Dios, y ve sus defectos; a la luz de esos defectos quiere convertirse totalmente a Dios; pero con sus propias fuerzas no puede; no queda otro camino que la gracia de Dios que lo hace al ritmo que Dios marca y que nosotros sufrimos; es la única colaboración que podemos prestar, porque nosotros no sabemos ni podemos fabricar estos deseos, luces, vivencias, verdades.
El Apóstol se hallaba convencido de que el Resucitado le había llamado personalmente a él y le había apartado del camino que hasta entonces llevaba; estaba convencido de que la aparición ante las puertas de Damasco había sido una experiencia mística que, como todas, lleva consigo iluminación y transformación en Dios.
Precisamente porque Pablo vio y experimentó realmente al Señor (1 Cor 9, 1), y por consiguiente recibió directamente de Él su vocación, su convencimiento y dignidad apostólica es intangible y nada inferior a la de los primeros Apóstoles. Porque él ha sido testigo de la resurrección de Cristo, lo ha visto vivo, vivo y resucitado (cf. especialmente Gal 1,11). Así, pues, tanto para San Pablo como para los que le rodean, la vocación del Apóstol se debe a una gracia de iluminación sobrenatural, de experiencia del Dios vivo. Fue su Pentecostés.
Repito una vez más: ¿Por qué los Apóstoles permanecieron en el Cenáculo, llenos de miedo, con las puertas cerradas, después de verle a Cristo resucitado? ¿Por qué incluso, cuando Cristo se les apareció y les mostró sus manos y sus pies traspasados por los clavos, permanecieron todavía encerrados y con miedo? ¿Es que no habían constatado que había resucitado, que estaba ya en el Padre y que tenía poder para resucitar y resucitarnos? ¿Por qué el día de Pentecostés huyeron todos los miedos, abrieron cerrojos y puertas, y predicaron abiertamente y se alegraron de poder sufrir por Cristo?
Porque ese día lo sintieron dentro a Cristo, no hecho palabra o manifestación externa, sino hecho fuego, hecho Espíritu Santo, llama ardiente de caridad, y esa vivencia y experiencia de amor valía infinitamente más que todo lo que habían visto con sus ojos de carne y habían palpado sus manos en los tres años de Palestina e, incluso, en las mismas apariciones del Señor resucitado.
El día de Pentecostés vino Cristo todo entero y completo, Dios y hombre, pero hecho fuego y llama de Espíritu Santo a sus corazones, no como experiencia puramente externa mostrándoles heridas de manos y pies y costado, sino con presencia y fuerza de Espíritu quemante, sin mediaciones exteriores o de carne, sino hecho «llama de amor viva», y ésto les quemó y abrasó las entrañas del alma y se convirtieron en «patógenos».
En la Iglesia de Dios, en los cristianos, en los apóstoles, hasta que no llega Pentecostés, hasta que no llega el Espíritu y el fuego de Dios, todo se queda en los ojos, o en la inteligencia o en los ritos o en programas, en ceremonias, en mimos y más comedias, ante el altar…; es el Espíritu, el don de «sapientia», de «recta sapere-sabiduría», el gustar y sentir y vivir… lo que nos da el conocimiento completo de Dios, la teología completa, la liturgia completa, el apostolado completo.
En el camino de Damasco, en su caída del caballo, el Espíritu de Cristo, que es Espíritu Santo, vino también sobre Pablo y sigue viniendo a todos los verdaderos apóstoles que han existido y existirán. Porque ese mismo Espíritu de Cristo es invocado en la epíclesis de la ordenación para que descienda sobre los ordenandos y se trasformen en otros Cristo al recibir su mismo Espíritu de Amor, y vivan la misma vida apostólica de Cristo en su mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y viene sobre todos los bautizados y ordenados.
Para que nuestro ser sacerdotal transforme nuestro actuar sacerdotal, para ser eficaces en el Espíritu de Cristo y no en el nuestro, puramente humano, necesitamos transformarnos poco a poco; y para conseguirlo, necesitamos vivir unidos en clima de oración pentecostal, como los Apóstoles en el Cenáculo, con María, la hermosa nazarena, Virgen bella, llena de gracia, de Espíritu Santo, que todo lo consigue de su Hijo para sus hijos; así nuestra oración personal será oración mariana, comunitaria, espiritual, según el Espíritu de Cristo, y será oración que realiza, por la potencia del Espíritu, lo que invoca o pide o dice al Señor.
Sólo así podremos decir con San Juan y San Pablo y todos los santos: “No soy yo, es Cristo quien vive en mí”, “para mí, la vida es Cristo”, “¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?”. “Yo en vosotros, vosotros en mí… para que el mundo crea” “sin mí no podéis hacer nada".
Pablo no conoció al Cristo histórico, no le vio, no habló con Él en su etapa terrena. Y ¿qué pasó? Pues que, para mí y para muchos, le amó más que otros apóstoles que lo vieron físicamente. Este Cristo, sentido dentro del corazón por la vivencia o experiencia de Dios, lo derribó del caballo, de toda su vida anterior de persecución a Cristo y a los cristianos, y le hizo cambiar de dirección, convertirse del camino que llevaba, transformarse por dentro con amor de Espíritu Santo. Y desde esta experiencia, nos dice: “Yo sé de un cristiano, que hace catorce años fue arrebatado hasta el tercer cielo, con el cuerpo o sin el cuerpo ¿qué se yo? Dios lo sabe. Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras arcanas que un hombre no es capaz de repetir, con el cuerpo o sin el cuerpo ¿qué se yo?, Dios lo sabe” (2Cor 12, 2-4).
La peor pobreza de la Iglesia es la pobreza mística, de vida espiritual, de vida en el Espíritu, de vida de oración, de experiencia de Dios, de santidad, de transformación en Cristo.San Pablo es un fascinado enamorado de amor a Cristo; y por Él y desde Él, un apóstol lleno de su mismo amor a los hermanos, expresado en palabras y obras, con frases lapidarías encendidas de amor.
8.- DAMASCO, COMIENZO DE LA VIDA MÍSTICA Y APOSTÓLICA DE PABLO
San Pablo, aunque en sus breves referencias a lo acontecido en el camino de Damasco, no describe su experiencia detalladamente, deja entrever claramente y varias veces, que el acontecimiento ha sido determinante en su vida de cristiano y apóstol.
Ha sido realmente un encuentro místico, espiritual, de unión transformante, más que conversión de una religión a otra o del paganismo a la fe. De hecho Pablo jamás da este nombre a su encuentro con aquel impostor crucificado a quien él perseguía con todas sus fuerzas y convencimiento, y que se “ha revelado” a él en Damasco en una manifestación imprevista, y de tal manera, que ha quedado seducido, “atrapado”, y le ha cambiado totalmente, hasta llamarle por su nombre y enviarle a predicar por el mundo entero como apóstol suyo.
Ha sido una experiencia breve e inesperada, fulgurante y decisiva, una luz interior, que, como dice San Juan de la Cruz, a la vez que ilumina, calienta el corazón, lo inflama y lo transforma. Es ese encuentro en la oración de unión o matrimonio espiritual o transformante que los místicos, toda persona que se tome en serio el camino de la oración y la gracia de Dios, le sumerge en la oración unitiva, mística, después de largas y profundísimas purificaciones hasta la raíces del yo; son purificaciones pasivas, noches pasivas del sentido y del espíritu, pasivas, porque no las realiza el orante que no sabe ni puede, sino el Espíritu de Cristo resucitado, el Espíritu Santo, el que transformó a los Apóstoles en Pentecostés, pero que Pablo ha conseguido por una gracia gratuita y anticipada, que luego le someterá a las purificaciones de todo tipo, personales y comunitarias, “peligros de mar, de azotes, de muerte...” “espina de la carne, de Satanás”, de sufrimientos físicos, morales, odios, persecuciones y envidias de hermanos, todas necesarias para no buscarse a sí mismo sino sólo a Cristo, para vivir su misma vida de cruz, muerte y resurrección para la transformación total y mística en Cristo, con este orden; primero:“Estoy crucificado con Cristo...; “he rogado tres veces que me quite este espíritu de Satanás..”; como respuesta recibe:te basta mi gracia; luego, avanzando experimentará y dirá: libenter gaudebo in infirmitatibus meis ut inhabitet in me virtus Christi... con gozo me alegraré en mis debilidades para que así habite en mí el poder de Cristo...cuando soy débil, entonces...todo lo puedo en aquel que me conforta; para terminar diciendo, cuando las pruebas le han vaciado de sí mismo para ser llenado y poseído totalmente por Cristo, del que quedó seducido desde Damasco, pero ha tenido que purificarse para vivirlo en plenitud: “Para mí la vida es Cristo...; no quiero saber más que de mi Cristo y éste resucitado...”; ... vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mi...”
San Juan de la Cruz describe así el camino del alma que busca a Cristo con todas sus fuerzas en la oración: empezando en el cántico espiritual por «Adonde te escondiste, Amado, y me dejaste, como ciervo huiste, habiendo herido, salí tras ti clamando y eras ido...»; pasaría luego, ya en los comienzos de la oración de contemplación, cuando dejando la meditación ha empezado a sentir vitalmente a Cristo, y no puede aguantar los deseos de unión que tiene con Él: «¿Por qué, pues has llagado aqueste corazón, no le sanaste? Y, pues me lo has robado, ¿por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste?»; finalmente, en la unión transformante, el alma llegará a decir: «Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa; allí le prometí de ser su esposa.// Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio; ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya sólo en amar es mi ejercicio».
Y si del Cántico Espiritual nos pasamos a su descripción de los sufrimientos en la «Noche oscura» de la fe, del amor y de la esperanza, el final, después de la purificaciones, será la alabanza y la acción de gracias por las mismas, porque por ellas ha llegado a la unión perfecta y transformante con Cristo:
«¡Oh noche que guiaste,
oh noche amable más que la alborada,
oh noche que juntaste
Amado con amada,
amada en el Amado transformada!
Y en «Llama de Amor viva», «canciones que hace el alma en la íntima unión en Dios»:
¡Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres
de mi alma en el más profundo centro!;
pues ya no eres esquiva,
acaba ya si quieres;
rompe la tela de este dulce encuentro;
En este golpe de luz, a las puertas de Damasco, Pablo ha visto y experimentado toda la novedad del cristianismo, cimentado en el Cristo muerto y resucitado, aborrecido hasta entonces por él, pero que desde ese momento se convertirá en una persona que le ha seducido y conquistado y convertido en apóstol suyo.
Todas sus ideas y proyectos apasionados sobre el Dios de la Alianza han sido abatidas y destruidas, porque ha sido el mismo Dios, quien, por su Hijo muerto y resucitado, ha tomado la iniciativa. Desde este momento, todos sus pensamientos y actividad no serán otra cosa que consecuencias personales y comunitarias, sociales, morales y cósmicas de este hecho: Cristo ha muerto y resucitado, está vivo, ha resucitado y vive entre nosotros, es el Señor de la vida.
Desde Cristo resucitado Pablo comprenderá el extraño itinerario de su encarnación, misión, predicación, pasión, muerte y resurrección. Será un enamorado de Cristo Crucificado: “me amó y se entregó por mí... no quiero saber más que de mi Cristo y éste, crucificado...”, porque en ella y por ella nos ha venido el Amor y la Resurrección por el Espíritu Santo, todo ha sido, su encarnación, su resurrección, que es la nuestra, y su Ascensión a los cielos, todo ha sido por obra, por la potencia del Amor del Padre y del Hijo, por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu es el que hace este misterio en las almas. Pena grande, que por no subir hasta estas alturas, sea un Dios desconocido para la mayor parte de los cristianos, incluso apóstoles y consagrados.
Pablo, en un solo golpe de luz, comprenderá el escándalo de la cruz, comprenderá lo que dice la Escritura del Siervo de Yahvé, del Justo que ha tomado sobre sí el pecado y la muerte del hombre. Al verlo tan claro y comprenderlo ahora lo manifiesta abiertamente a sus antiguos correligionarios, afirmando que, ante este sacrificio en la cruz de Cristo, desaparecen todos los sacrificios y ofrendas de animales prescriptos por la Ley y la Antigua Alianza. Ya sólo hay un sacrificio, un Salvador, un Mesias redentor: Cristo muerto y resucitado.
De ahora en adelante todo es y está en Cristo muerto y resucitado. Esta es la síntesis de su vida, el kerigma de su predicación. No merecemos nada por el cumplimiento de la Ley, ni por el culto, sino sólo por la fe en Cristo. Y esta salvación ya no es ni pertenece sólo al pueblo judío, sino a todos los hombres, judíos y gentiles.
En esta luz de Damasco, él ha descubierto que este Cristo viviente, Hijo de Dios, no es una divinidad lejana, sino que se hace presente en el corazón de todos los hombres que le busca por la fe. De esta forma Pablo se ha convertido no en un mero predicador, sino en un testigo que ha visto al que predica, lo ha sentido vivo en su corazón y predica lo que siente; Damasco ha hecho de él “una criatura nueva”; descubre que ha sido llamado a la existencia por un Dios que ha soñado con él gratuitamente y se le ha revelado “por pura gracia”, y“por pura iniciativa suya le ha constiuido apostol”, enviado a predicar que Cristo vive, que ha muerto pero ha resucitado y vive con nosotros y en nosotros.
Aquí hay que meter ahora toda la teología de San Pablo y todas las enseñanzas y doctrina de sus cartas, que no son otra cosa que un inventario de todas las riquezas que ha conseguido en esta “revelación” de Damasco y que luego, poco a poco, en oración personal y comunitaria y litúrgica, ha ido viviendo y asimilando.
De aquí nacen todas sus actividades apostólicas, pastorales, teológicas que son como una manifestación continuada de lo que Cristo le reveló y sigue comunicándole en su unión mística con el Resucitado, es una exposición reflexiva larga y continua y permanente de todo lo que ha recibido en Damasco y ha alimentado en su oración personal, litúrgica, comunitaria, permanente y apostólica.
Él mismo confesará en diversas ocasiones que no puede expresar en pobres palabras humanas lo que vive y contempla a veces“... no sé si en este cuerpo o fuera de él...”. Pablo no es un teólogo teórico-especulativoa del cristianismo, es un teólogo místico, vivencial, testigo, en el sentido noble y auténtico de la palabra. Así había titulado yo este libro: PABLO, APÓSTOL MÍSTICO DE CRISTO.
Ha sido «una llama de amor viva», experimentada y sentida y hecha llama quemante y transformante en su espíritu por la presencia de Cristo resucitado, victorioso de la cruz, la que, en Damasco, ha convertido el madero de su vida en fuego del mismo amor de Cristo, ha unido su vida a la de Cristo fundiéndose en una sola realidad en llamas, en una sola persona, porque por la unión transformante, ya no son dos “es Cristo quien vive en mi”, y esa llama de amor místico ilumina y quema a la vez, y lo hace arder en el mismo Espíritu de Cristo, en el mismo Amor Personal del Hijo, muerto y recitado, que se comunicó a los Apóstoles en Pentecostés.
Ha sido una verdadera iluminación interior del Espíritu de Cristo Resucitado la que ha transformado su corazón y su vida en luz y amor que refleja el rostro luminoso del Cristo viviente, “reflejo de la gloria del Padre”, “revelado”, “manifestado”, amado y contemplado.
Ha sido una verdadera experiencia mística, donde los sentidos han tenido que sufrir la superación y desbordamiento que produce el rapto de amor, el éxtasis de un salir de sí mismo para entrar en el volcán y fuego y esplendores permanentes, con continuas y eternas explosiones de amor, Amor de Espíritu Santo, del que él luego hablará continuamente, “vivir en el Espíritu”, que nos sumerge, incluso en esta vida, sacramentalmente por el bautismo, y experencialmente, por la oración unitiva, en el océano puro y quieto, llenos de luz y esplendores, de la Esencia Trinitaria, llena de Amor, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, que nos hace “alabanza de gloria”, hechos hijos en el Hijo que le hace Padre aceptando con amor del mismo Amor de Espíritu Santo del Hijo y del Padre y del Padre al Hijo, que le hace ser a Cristo resucitado, a su humanidad de Jesús de Nazaret, Hijo Primogénito y Predilecto, y luego, nosotros, con Él, ser hijos eternamente predilectos en el Hijo para el Padre que por Cristo pone en nosotros eternamente sus complacencias.
9. ELECCIÓN INESPERADA POR PARTE DE PABLO
“Al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El contestó: ¿Quién eres, Señor?... Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer”(Hch 9,4-6).
Este aspecto sorprendente y característico de la vocación de Pablo merece nuestra atención, ya que revela el rasgo fundamental de toda vocación: aunque las circunstancias parezcan más corrientes, una vocación siempre es sorprendente, porque es obra de Dios, no es un hecho humano.
Nuestra vocación, la de todos, es obra de Dios, y tenemos que reconocerla con estupor y agradecimiento. Tanto Pablo como Lucas insisten sobre este tema: quieren demostrar hasta qué punto, humanamente hablando, fue inexplicable la vocación de Pablo: el camino que llevaba a Pablo hasta Damasco era perseguir a los cristianos, conforme a la educación que había recibido, es decir, el de seguir siendo un ferviente fariseo, fuertemente apegado a la ley de Moisés y a todas sus observancias, orgulloso de afirmarse a sí mismo como “irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley” (Flp 3,6).
El camino de Pablo era, por tanto, el de ser violentamente enemigo del evangelio y de la predicación cristiana, que exigían tener fe en un hombre que había sido condenado en virtud de la ley y había muerto como un maldito, colgado en una cruz. “Nosotros tenemos una ley, replicaron los judíos, y según ella, debe morir” (Jn 19,7). Si Pablo hubiera estado presente, sin duda habría gritado con ellos estas mismas palabras.
En la carta a los gálatas hace notar que la muerte de Jesús corresponde a la maldición lanzada por la ley contra los transgresores: “Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley haciéndose por nosotros maldición, pues dice la Escritura: Maldito todo el que cuelga de un madero” (Gal 3,13).
Dios ha elegido a un perseguidor, para hacer de él un apóstol, a fin de que este apóstol no atribuyera a sus propios méritos su vocación, ni la fecundidad de su ministerio, sino que reconociera en todo la iniciativa admirable del amor de Dios. Esta es la primera lección que Pablo ha aprendido de las circunstancias de su vocación, y que después ha inculcado en los demás.
Esto que le pasó a Pablo, le pasó a Pedro de otra manera, y esto les pasa a tantos y tantos hombres y mujeres, niños y adultos, ricos y pobres, cultos e incultos... La vocación no se basa en nuestra dignidad previa: hay que decir más bien que es la vocación la que nos confiere nuestra dignidad. Porque Dios se ha dignado, por puro amor, establecer una relación personal con nosotros, y recíprocamente ponernos en relación personal con Él. Este es el fundamento de nuestra verdadera dignidad; todas las demás cosas son secundarias.
A la luz de este encuentro descubre que toda su vida, como la de todo apóstol, comienza con una declaración de amor, que tiene su iniciativa en Dios: “Cuando plugo al que me segregó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia para revelar en mí a su Hijo, anunciándole a los gentiles, al instante, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre..., partí para la Arabia y de nuevo volví a Damasco” (Gal 1,15-17).
Dios había preparado este momento por vías inimaginables. No se puede infravalorar el impacto producido al ver a un cristiano (Esteban) morir perdonando (Hch 7,54-60). La actitud externa e interna de sintonía con los otros verdugos (Hch 7,54ss) y de agente principal e intransigente en la persecución (Hch 8,3) pueden ser un síntoma de una resistencia explícita a la gracia, que luego no dejaba dormir tranquilo a aquel joven precoz.
La llamada al apostolado y conversión inicial necesitaba un proceso lento de maduración; necesitaba calar hondamente en Pablo como en todo apóstol. Porque amar a Cristo, orar y convertirse a Él se conjugan igual. Nunca están separados. Entre el camino de Damasco y el primer viaje misional pasaron tal vez doce años. Fueron años de maduración y conversión. Es verdad que Pablo no dejó de anunciar a Cristo desde el primer momento; pero se necesitaban también largos años de desierto y una vida ordinaria y oculta de “Nazaret” en Tarso, su ciudad natal.
Las dificultades de la misión fueron en aumento. Son las reglas de juego de la caridad pastoral. Las persecuciones provenientes del mundo gentil y de algunos círculos hebraicos eran poca cosa, a pesar de las lapidaciones, azotes y cárceles, sin contar las inclemencias de los viajes.
La verdadera oblación o victimación del apóstol se fraguó donde menos se podía esperar: en la comunidad cristiana, compuesta de miembros santos y, a la vez, limitados. Por esto se necesitó un concilio (año 49). El conflicto con Pedro acerca de la práctica de vida cristiana pudo ser superado gracias a la sinceridad, caridad y humildad de ambos (Gal 2,11- 21; cf 2 Pe 3,15).
La separación de Bernabé, que discrepaba de Pablo en la apreciación sobre el actuar de Marcos, debió ser más dolorosa (Hch 15,35-39). Era el “precio” que Cristo exigía a los suyos para conseguir una evangelización más eficaz, a modo de fecundidad eclesial (Gal 4,19; cf Jn 16,20-22). Estos avatares del primer viaje (años 45-49), a través del Asia Menor y de Chipie, dieron lugar a mayor colaboración por parte de otros “apóstoles” (Silvano, Timoteo, etc.), mientras Pablo y Bernabé se orientaban, cada uno por separado, a abrir nuevas puertas al evangelio.
Las dificultades y frutos del segundo viaje (años 50-53) no fueron menores. Era la primera vez que el evangelio pasaba de Asia a Europa. Pablo se sintió interpelado por la fuerza del Espíritu, que le empujaba a una misión sin fronteras, sin esperar a que las comunidades fueran perfectas. El objetivo principal fue Atenas, el centro motor de la cultura de aquellos tiempos con un influjo decisivo en todo el Imperio Romano.
El sermón de Pablo en el Areópago de Atenas fue un modelo de inculturación (Hch 17,19-34). No falta un detalle. Era necesario hacerlo así, como en cada época, cultura y situación social. Pero las cosas de Dios siguen otras reglas de eficacia. A Pablo no es que le rechazaran, sino que, cosa peor, se le rieron y le caricaturizaron su mensaje sobre Jesús resucitado.
Una experiencia y un fracaso tan doloroso no lo había experimentado nunca. Los atenienses estaban dispuestos a aceptar cualquier “Dios” que les dejara en paz y no les exigiera nada; pero no podían aceptar, de ninguna de las maneras, a un Dios personal, Amor, “alguien”, cuyo Hijo se había hecho verdadero hombre y había sido crucificado y resucitado. Eso iba más allá de sus sistemas e ideologías.
A ellos les bastaba un “Dios” que fuera una primera idea y un primer motor, y que no se entrometiera en su vida personal o en los procesos de su cultura. Hasta ahora, todos los dioses se habían conformado con esos privilegios. Su respuesta a la predicación de un Dios crucificado fue: “ya te escucharemos en otra ocasión”. ..
El Señor le dejó experimentar el fondo de su propia nada. Se refugió en Corinto, donde estuvo año y medio (Hch 18.11). Años más tarde, en una carta a los cristianos de Corinto, Pablo reflejaba la penosa experiencia de Atenas (1 Cor 2,2-5). Pero nunca se sintió abandonado; el Señor se hizo nuevamente encontradizo para reafirmarle en la fe y en la misión: “No temas, habla; estoy contigo” (Hch 18,9-10).
El tercer viaje misionero (años 54-58) sirvió para reconfirmar en la fe a las comunidades de Asia y de Grecia. No faltaron los conflictos, los malentendidos y las insidias de todo tipo. Tampoco faltaron los éxitos apostólicos. De camino hacia Jerusalén se detiene en Mileto, donde expone largamente a los responsables de la Iglesia de Éfeso cuáles han sido siempre las líneas de su actuar apostólico y cuáles deben ser, por tanto, las líneas de sus colaboradores y sucesores. Es su testamento pastoral (Hch 20,27-38).
Al llegar a Jerusalén, Pablo cumplió con sus deberes de comunión eclesial con los apóstoles. Pero fue un error práctico el aconsejarle cumplir con el rito judío en el templo. Los malentendidos y el furor popular consiguieron la detención y la cárcel. Dos años aparentemente perdidos (56-58?). Luego, el viaje a Roma, el naufragio en la pequeña isla de Malta y también el consuelo de ver, finalmente, a los hermanos de Roma (Hch 28,14-15). Tal vez era el año60?, cuando Pablo tenía cincuenta y cinco años.
Pablo escribió cartas a las principales Iglesias fundadas o visitadas por él. A los cristianos de Roma les había prometido visitarlos, de paso, en su viaje programado para España (Rom 15,19-24). Pero a Roma llegó cargado de cadenas. La prisión de Roma pudo durar dos años (Hch 28,30; años 60-62?). Es casi segura una liberación y un viaje a España (el cuarto viaje misionero); así lo aseguran el Papa San Clemente Romano, el canon Muratori y algunos Santos Padres como San Atanasio. En su último viaje a Oriente fue nuevamente arrestado y llevado a Roma, donde fue decapitado en la laguna Salvia (“tre fontane”) hacia el año 63?. Pedro y Pablo fueron, ese mismo año, los ‘‘dos testigos’’, cuyos cuerpos destrozados quedaron expuestos “en la plaza de la gran ciudad” (Roma; cf Ap 11,3-8). Estas mismas fechas otros autores las ponen en cuatro o cinco años más tarde correlativamente.
9. EL «EVANGELIO» DE PABLO: TEOLOGÍA DE SAN PABLO
En Gálatas 1, I5ss, Pablo nos dice: “Cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura benevolencia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí y hacerme su mensajero entre los paganos, inmediatamente, sin consultar...”
Este texto no es un relato, sino una expresión teológica de su vocación. Pablo subraya, en primer lugar, la iniciativa divina: la palabra griega que aquí se utiliza es el verbo «eu-dokein», que significa: «tuvo a bien», y cuyo sujeto es Dios. Este verbo expresa la libre decisión de Dios, su beneplácito. Para Pablo, el origen de todo está en la iniciativa benévola de Dios: Dios tuvo a bien revelar a su Hijo.
Pablo relaciona su vocación con todo un plan divino que se aplicaba a su existencia desde el principio: “Dios, que me eligió desde el seno de mi madre”. Pablo no era consciente de ello, antes de la aparición en el camino de Damasco, pero Dios, sin embargo, lo había elegido desde el seno de su madre. Por parte de Dios, una vocación nunca es una improvisación: el amor de Dios por nosotros prepara las cosas desde lejos: “Dios es Amor… en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero” (1Jn 4,7).
Puede ser ésta la primera verdad teológica que sacamos de la vida y los escritos de San Pablo. Si existimos es que Dios nos ama y nos ha llamado por su Hijo a ser hijos en el Hijo y a compartir una eternidad de felicidad con Él. Por eso, nuestra vida es más que esta vida, mi vida es resurrección y eternidad, yo valgo mucho, valgo toda la sangre del Hijo de Dios “que me amó y se entregó por mí”.
En la carta a los romanos (8,28-30), Pablo lo explica de un modo más universal, que se aplica a cada uno de nosotros: “Sabemos que todo contribuye al bien de los que aman a Dios, de los que él ha llamado —los que tienen una vocación— según sus designios. Porque a los que conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, llamado a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que desde el principio destinó, también los llamó —les dio la vocación—; a los que llamó, los puso en camino de salvación; y a quienes puso en camino de salvación, les comunicó su gloria”. Es toda una cadena: presciencia divina, predestinación, vocación, salvación, glorificación.
Igualmente lo encontramos en este himno de la carta a los Efesios: “Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo… Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo…El nos llamó, por pura iniciativa suya…”
En la carta a los Romanos, se presenta como “siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el evangelio que Dios había prometido”. “Elegido” expresa una relación privilegiada con Dios. Después de esta primera iniciativa de Dios, que ha precedido toda posible acción de Pablo, el apóstol habla más directamente de su vocación: Dios es aquel que lo ha llamado. Aquí ya no se trata de una acción divina que se sitúa antes del conocimiento humano, antes del nacimiento del apóstol, sino de una acción divina que ha pedido una respuesta libre.
Si la llamada es singular, el evangelio que Pablo tiene que predicar, sin embargo, como el de todo apóstol de Cristo, es el mismo, el único, es a Jesucristo. Por eso, el evangelio que Pablo predicaba era el mismo de los demás apóstoles y evangelistas; no podía ser otro (1 Cor 15,3ss). Pedro y Pablo predican el mismo evangelio (Hch 2,32ss; l3, 26ss).
Del encuentro con Cristo en el camino de Damasco y de la consiguiente acogida familiar en las comunidades eclesiales, Pablo fue desgranando los datos fundamentales del mensaje cristiano, que es común a todos los apóstoles y evangelistas. Haremos ahora una pequeña síntesis de la teología de San Pablo.
Cristo resucitado, presente en los que creen en Él, llama a cada uno a vivir esta realidad y a transmitirla a todos los hombres. Pablo se sintió llamado de modo especial a despertar esta vocación cristiana en cada ser humano redimido por Cristo. La conversión, como retorno progresivo y como encuentro continuo con Cristo, se hace misión. Pablo estrenó el encuentro con Cristo de esta forma existencial, que compromete en el campo de la perfección y de la evangelización, sin fronteras en el corazón y en la acción. Su vida es Cristo (Flp 1,21) y su única razón de ser es anunciarle a todas las gentes. Esa es su identidad, de la que no se avergüenza y de la que hace gala en el comienzo de todos sus escritos.
Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros, que ha muerto y resucitado, que vive en nosotros y entre nosotros (bajo signos eucarísticos y eclesiales) y que camina con nosotros, comunicándonos su Espíritu en una marcha escatológica hacia el Padre. Esta es toda la fe cristiana: Trinidad, revelación, encarnación, gracia o vida nueva, redención, Iglesia y sacramentos, resurrección final (Ef 1-3).
Es el Señor, el Salvador universal, el único Mediador, Cabeza de su Iglesia como cuerpo. El evangelio que Pablo predica presenta unas coordenadas que, en el fondo, son comunes a los demás evangelistas, pero que en él tiene unos matices peculiares: Jesús es verdadero Hijo de Dios (manifestado por la fuerza del Espíritu y por su resurrección) y verdadero hombre (descendiente de David y nacido de “la mujer”); por esto nos puede salvar con su muerte sacrificial y con su resurrección. En Él encontramos nuestra salvación definitiva; por Él, Dios se revela y comunica a todos los hombres. A la luz de Cristo muerto y resucitado se desvela definitivamente el misterio de Dios del hombre y del mundo (cf Rom l, lss; Gál 4,4 ss). Dios quiere que todos se salven (1 Tim 2, 4), y llama a todos para un encuentro y configuración con Cristo Redentor.
La vida nueva (Rom 7,6) o el hombre nuevo en Cristo consiste en la fe, esperanza y caridad, como inicio de una vida eterna, que sólo será plenitud en el más allá. Es un revestirse de Cristo (Rom 13,14) para pensar como Él, valorar las cosas como Él y amar como Él. Con la acción del Espíritu Santo es posible ir transformándose en Cristo para llegar al Padre (Ef 2,18). Es este mismo Espíritu, recibido en el bautismo, quien transforma nuestro ser, toda la humanidad y toda la creación, hasta llegar a ser la gran familia restaurada de los hijos de Dios (Rom 6-8). Esa es toda la moral cristiana o vida en Cristo; es “la caridad, que es vínculo de perfección” (Col 3,14).
El misterio de la Iglesia, que es la comunidad concreta de los creyentes en Cristo, Pablo lo descubre y revela como signo pobre de la presencia activa de Cristo, su complemento o “pleroma” (Ef 1,23), su “cuerpo” o visibilidad (Ef 4, l2ss), su “esposa” (Ef 5,22), su “sacramento o misterio” (Ef 3,16), su “templo” (2 Cor 6,16), “su pueblo” (2 Cor 6,16). Esta Iglesia, que es el nuevo pueblo o Israel de Dios (Gal 6,16), la nueva Jerusalén (Gal 4,26), debe llegar a ser toda la humanidad, como «implantación» de los signos de la presencia activa de Cristo resucitado en el corazón de toda comunidad, pueblo, cultura y situación histórico-social.
El amor de Pablo a la Iglesia se basa en esa realidad de ser “pleroma” (complemento) de Cristo. Y de este amor no le separó ni la decepción ni la misma infidelidad de algunas comunidades y de algunos colaboradores íntimos. Se sintió identificado con la Iglesia madre, portadora de Cristo, precisamente por medio de un sufrimiento hecho fecundo por la caridad (Gal 4,19-26).
Así podría participar en la fe o fidelidad generosa de “la mujer” (María) que es figura y personificación de la Iglesia (Gal 4.4). La actuación del Espíritu Santo a través del apóstol reclamaba esta actitud materna, para hacer a todo hombre hijo de Dios (Gal 4,4-26; cf Jn 16,13-14.20-22). Pablo sufrió por la Iglesia y de la Iglesia; para completar o suplir lo que “falta’ a los sufrimientos redentores de Cristo (Col 1,24).
Cada comunidad eclesial es madre y misionera para Pablo (Rom 1,8; cf Gál 4,26). Cada cristiano tiene un carisma o gracia especial para cumplir esta misión de Iglesia (Ef 4,1-16). Condición para este objetivo es la unidad en la caridad (1 Cor 12-13; Rom 12). Para conseguir este objetivo impone las manos (signo sacramental), comunicando la misma consagración y misión del Espíritu a quienes serán sus inmediatos colaboradores y sucesores en la presidencia de la comunidad (2 Tim 1,6; 1 Tim 4,14).
La historia de la salvación ya sólo tiene un nombre: Jesucristo. La salvación en Cristo ya ha comenzado a ser realidad en los que creen en él. Toda la historia humana anterior fue una preparación. Ahora es ya urgencia de aplicación a todos y de participación por parte de todos. Ha comenzado la “plenitud de los tiempos” (Gal 4,4), pero hay que llegar a la “restauración de todas las cosas en Cristo” (Ef 1,10), cuando Jesús entregue al Padre toda la creación y la historia renovada (1 Cor 15,28).
La libertad en el Espíritu es la libertad del amor. Pablo es el apóstol de la verdadera y única libertad sobre la ley y la carne: la del amor (2 Cor 3,17: Gál 5,13). Por esto Pablo predica con audacia y firmeza los planes salvíficos de Dios para todos los hombres. Para él y para todo cristiano, esos planes de salvación son “un tesoro en vasos de barro” (2 Cor 4,7). Y predica el evangelio no con sentido de superioridad, sino como “servidor” humilde, que ha experimentado la misericordia y fidelidad de Cristo en su conversión y en medio de toda clase de tentaciones y pruebas (Hch 20,19). A su título de “apóstol” por vocación (de cuya identidad no dudó nunca) añade el título de “siervo de Jesucristo” (Rom 1.1), “siervo vuestro”, “siervo de todos” (1 Coi 9,19).
Anunciar el gozo pascual de la salvación en Cristo muerto y resucitado es para Pablo, el evangelio, el evangelizar, la buena noticia que hay que comunicar y para la que ha sido llamado. Es la alegría de la paz mesiánica o de la buena nueva. En Cristo encontramos el “sí” o el “amén” de las promesas mesiánicas y planes de Dios sobre el hombre; en Él y con la fuerza del Espíritu, ya podemos decir .nuestro ‘‘sí’’ a Dios (2 Cor 1,19-22).
Al predicar este evangelio de Cristo, el Apóstol mismo queda evangelizado. Es consciente de ello. Y esta humildad y autenticidad es garantía de perseverancia en la fidelidad generosa a la llamada apostólica. “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Tim 1,15). Por esto, el verdadero apóstol no produce miedo ni presenta algo extraño, sino que atrae hacia Cristo, como haciendo descubrir que ya el Señor había sembrado anteriormente su semilla evangélica en el corazón de cada hombre, pueblo y cultura.
El misterio del hombre y del mundo sólo se desvela en Cristo. La salvación en Cristo abarca todo el ser del hombre: su cuerpo (como expresión sensible de su ser), su alma y espíritu (capaz de recibir el Espíritu de Dios), su corazón y su mente. Este hombre, con todas sus facetas, forma una unidad maravillosa redimida por Cristo. La contingencia y limitación humana, amalgamada con frecuencia con el pecado, ha sido liberada por la sangre o la muerte redentora de Cristo. El humanismo cristiano que Pablo predica es un humanismo integral. Es verdad que ha de pasar por una lucha entre el espíritu y la “carne” (o egoísmo) y que el cuerpo será momentáneamente disuelto por la muerte; pero, al fin, todo el hombre, cuerpo y alma, será perfectamente configurado con Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte (Flp 3,21: 1,23).
El encuentro con Cristo por la fe se transforma en incorporación y configuración sacramental con Él por el bautismo y la Eucaristía. En Cristo, presente en medio de la comunidad eclesial, encontramos la reconciliación y el perdón. La celebración de la eucaristía, como presencia, sacrificio y comunión será la prenda de la perseverancia y del proceso continuo de transformación en su cuerpo o Iglesia, que debe llegar a ser toda la comunidad humana. Así se espera activamente, por el compromiso de la santificación y del apostolado, la última venida del Señor (1 Cor 11,23-25). En esta historia de la Iglesia, peregrina y misionera, Pablo, como los innumerables apóstoles de todos los tiempos, ha dejado una huella imborrable: la de vivir enamorado de Cristo resucitado presente o la de gastar la vida entera para amarle y hacerle amar. El sacramento del matrimonio (Ef 5,32) y consagración sacerdotal (1 Tim 4,15) son un signo especial de este amor único, exclusivo y total de Cristo a la Iglesia.
Y todo es por gracia de Dios, gratuitamente, por pura benevolencia del Padre. Al final de su carta a los romanos nos dice San Pablo: “Os he escrito un tanto atrevidamente, con la intención de recordaros algunas cosas. Lo hago en virtud de la gracia que Dios me ha concedido, de ser ministro de Cristo Jesús entre los paganos” (Rom 15,15-16).
La gracia, la generosidad gratuita de Dios, ha caracterizado la vocación de Pablo, y después toda su doctrina, y desde ella, toda la teología cristiana. Sobre todo nuestras vocaciones son ejemplos de gracia en Cristo. Pablo saboreaba esta generosidad divina, la apreciaba, no se cansaba de admirar la generosidad gratuita de Dios: «gracia» es la palabra fundamental de toda la teología de San Pablo. Para expresar el punto más concreto de su vocación, Pablo dice: “Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, y hacerme mensajero entre los paganos”.
10. LA GRACIA DE DIOS EN PABLO HA SIDO UNA GRACIA DE REVELACIÓN POR EXPERIENCIA MÍSTICA
Dios le ha revelado a su Hijo. Fue una gracia parecida a la que recibió Pedro, cuando reconoció a Jesús como Hijo del Dios vivo: “Dichoso tú –le dijo entonces Jesús--, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos”: (Mt16, 17). Sólo Dios puede revelar a su Hijo Unigénito. La filiación divina de Cristo es un misterio inaccesible a la razón humana: recibir de Dios su revelación significa ser introducidos en la vida íntima del mismo Dios, es decir, ser introducidos en las relaciones trinitarias del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo.
Hablando de la revelación del Hijo, Pablo emplea una construcción gramatical inesperada: no dice “Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo”, que sería lo lógico, sino que dice “revelar a su Hijo en mí”. Muchas veces los traductores encuentran que esta expresión no es correcta, y la traducen con la expresión más espontánea es decir “revelarme”, pero esto no es exacto. Porque esta expresión significa una acción interior, espiritual, en el Espíritu; es sencillamente una comunicación de Espíritu a espíritu por el Espíritu de Amor de Cristo, que es Espíritu Santo, y todo por la comunicación o encuentro pasivo, transformante, patógeno de la oración unitiva o sencillamente, mística.
La misión, en efecto, no ha de ser solamente la transmisión de algo externo, sino un testimonio que brota de una experiencia personal íntima y espiritual, para que la misión, sea “en Espíritu y Verdad”, en el Hijo Verbo de Dios y en el Espíritu del Amor de Dios. Hay una gran diferencia entre las dos, pero la externa debe ser expresión y signo de la interna y espiritual. Es la diferencia que existe también entre la comunicación externa de un hecho acaecido y el anuncio apostólico de la fe, del que soy testigo.
Pilato, por ejemplo, pudo informar a la administración central romana de que Jesús había sido ajusticiado: con eso, se limitaba a comunicar un hecho objetivo, pero no el extraordinario significado de ese acontecimiento; en cambio, los apóstoles transmitieron el sentido de la muerte y la resurrección de Cristo; comunicaron así la salvación y la vida divina porque la habían experimentado en sí mismos.
La expresión que Pablo utiliza es, por tanto, significativa: él ha recibido en sí mismo la revelación del Hijo de Dios. Podemos decir que la ha recibido en su corazón y que ha sido iluminado interiormente: Dios lo ha puesto en relación íntima con Jesucristo, su Hijo.
Pablo habla de esta iluminación del corazón en otro pasaje. En 2 Corintios 4,6 declara: “El Dios que ha dicho: <Brille la luz entre las tinieblas>, es el que ha encendido esa luz en nuestros corazones, para hacer brillar el conocimiento de la gloria de Dios, que está reflejada en el rostro de Cristo”. Dios hizo brillar la luz de Cristo en el corazón del Apóstol: así reveló a su Hijo en Pablo, y no solamente a Pablo.
Al final, Pablo expresa la relación entre esta revelación espiritual y la misión apostólica: la revelación del Hijo de Dios le fue dada, según dice Pablo, para “evangelizarlo”, lo que ocurre es que no solemos poner un nombre de persona con «evangelizar»; no se dice: «evangelizar a Cristo»; pero Pablo habla así: para anunciarlo, darlo a conocer.
Ha sido llamado a comunicar la salvación y la gloria, la buena nueva: “hacerme su mensajero entre los paganos”, y ha anunciado la victoria del amor divino por medio de Cristo. No existe mensaje más agradable más consolador y reconfortante que pueda suscitar tanta alegría, tanto agradecimiento... Nosotros también tenemos esta misión: dar a conocer el amor de Cristo. Esta es la buena nueva.
Estos son, por tanto, los principales aspectos de la vocación de San Pablo, como él mismo lo explica: una iniciativa divina, no un proyecto humano; una iniciativa preparada desde lejos, no improvisada. La vocación tiene un aspecto de «elección», de separación, que no constituye, sin embargo, una segregación: Pablo la entiende a la luz de la vocación de los antiguos profetas, con características aún más elevadas, porque se trata de una vocación en la que se manifiesta la gracia, el amor generoso de Dios, una vocación que es revelación interior del Hijo de Dios, con vistas a una buena nueva universal.
De esta vocación somos partícipes todos los elegidos para ser apóstoles. Dios nos ha puesto en una relación personal y espiritual con su Hijo Jesús, nos ha relacionado con Él interiormente para que llevemos la buena noticia de su amor a todos los rincones de la tierra. Es para nosotros motivo de inmenso gozo y agradecimiento.
Por tanto, al meditar en la vocación de Pablo, estamos invitados todos a meditar en nuestra propia vocación: cuando oremos, propongo ante todo que contemplemos la intervención de Dios en la vocación de San Pablo, porque estamos bebiendo y nutriéndonos así en la vocación de San Pablo, que se ha convertido en fuente de gracias inagotables para todos los creyentes en Cristo.
Debemos meditar en nuestra vocación personal, con todos sus detalles: en la preparación, que no conocíamos, pero que después hemos podido reconocer, y luego, en todas las dificultades superadas, en todas las gracias recibidas, para finalmente saborear la gracia de Dios, es decir, el amor gratuito, el amor generoso la benevolencia infinita de Dios, que es siempre una gracia personal; no una cosa genérica, sino un don hecho a una persona de manera muy especial. Que estos sentimientos de admiración y agradecimiento nos acompañen toda nuestra vida.
11. PABLO, ALCANZADO POR EL AMOR DE UNIÓN MÍSTICA DE CRISTO, ILUMINA Y CALIENTA A LA VEZ
Pablo ha sido alcanzado por el amor de Cristo, que se ha convertido en el centro de su vida. Está totalmente enamorado y seducido por su persona. Él quiere desaparecer ante su misterio de amor y lo confiesa lleno de pasión: “¡Cristo, mi Señor¡".
Jesús no es para Pablo una idea o un mito, es una persona real; él está conquistado por el Cristo vivo, vivo y resucitado, el “que me amó y se entregó por mí”, “el Resucitado”, por el que “ha sido arrebatado hasta el tercer cielo”, tanto, que desea salir del cuerpo mortal para revestirse de Él en inmortalidad, para “estar con Cristo”, para poseerlo y conocerlo plenamente: “Que para mí la vida es Cristo, y la muerte, ganancia. Y aunque vivir en la carne es para mí trabajo fructuoso, todavía no sé qué elegir. Por ambas partes me siento apretado, pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor” (Fil 1, 23).
Un hombre como Pablo, hecho llama de amor viva e incandescente por el fuego del amor de Cristo, no puede ser separado de Él por cadenas, ni por azotes, ni por cárceles; precisamente algunas de sus cartas más encendidas de amor han nacido desde la cautividad. ¡A cuántos corazones ha inflamado también Pablo de amor a Cristo en estos vente siglos de Iglesia, y a cuántos inflamará hasta el fin de los tiempos!
Me considero un entusiasta de San Pablo por su amor apasionado a Cristo Resucitado, que le sale como un grito del corazón en el kerigma de su predicación. De él, Jesús mismo dijo a Ananías: “Había en Damasco un discípulo de nombre Ananías, a quien dijo Señor en visión: ¡Ananías! Heme aquí, Señor… Levántate y vete a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a Saulo de Tarso, que está orando… Ve, porque es éste para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mí.
Hemos visto cómo el encuentro con Cristo en el camino de Damasco revoluciono literalmente su vida. Cristo se convirtió en su razón de ser y en el motivo profundo de todo su trabajo apostólico. En sus cartas, después del nombre de Dios, el nombre mencionado con mas frecuencia es el de Cristo (580 veces).
Es muy importante que nos demos cuenta de cómo Jesucristo puede influir en la vida de una persona y, por ello, también en nuestra misma vida. En realidad, Jesucristo es el centro y cúlmen de toda la historia de la salvación.
Pablo nos ayuda a comprender el valor fundamental e insustituible de la fe, por ser el principio de la justificación, de nuestra salvación. En la carta a los Romanos escribe: “Pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley” (3, 28). Y en la carta a los Gálatas: “el hombre no se justifica por las obras de la ley sino sólo por la fe en Jesucristo, por eso nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado” (2, 16).
“Ser justificados” significa ser hechos justos, es decir, ser acogidos por la justicia misericordiosa de Dios, y entrar en comunión con Él y, por tanto, establecer una relación mucho más auténtica con todos nuestros hermanos. Pero Pablo dice con toda claridad que esta condición de vida no depende de nuestras posibles buenas obras, sino de la pura gracia de Dios: “Somos justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús” (Rom 3, 24).
Con estas palabras, San Pablo expresa el contenido fundamental de su conversión, la nueva dirección que tomó su vida como resultado de su encuentro con Cristo resucitado. Pablo, antes de la conversión, no era un hombre alejado de Dios ni de su Ley. Por el contrario, era un observante, con una observancia que rayaba en el fanatismo.
Sin embargo, a la luz del encuentro con Cristo comprendió que con ello sólo se había buscado hacerse a sí mismo, su propia justicia, y que con toda esa justicia sólo había vivido para sí mismo. Comprendió que su vida necesitaba absolutamente una nueva orientación. Y esta nueva orientación la expresa así: “la vida, que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mi” (Gal 2, 20).
Pablo, por tanto, ya no vive para sí mismo, para su propia justicia. Vive de Cristo y con Cristo: dándose a sí mismo; ya no se busca ni se hace a sí mismo. Esta es la nueva justicia, la nueva orientación que nos ha dado el Señor, que nos da la fe. ¡Ante la cruz de Cristo, expresión máxima de su entrega, ya no hay nadie que pueda gloriarse de sí, de su propia justicia!
En otra ocasión, Pablo, haciendo eco a Jeremías, aclara su pensamiento: “El que se gloríe, gloríese en el Señor” (1 Cor 1, 31; Jer 9, 22s); o también: “En cuanto a mi ¡Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo!” (Gal 6,14).
Al reflexionar sobre lo que quiere decir no justificarse por las obras sino por la fe, hemos llegado al segundo elemento que define la identidad cristiana descrita por San Pablo en su propia vida. Revestirse de Cristo para Pablo significa compartir la vida y la muerte con Cristo.
El ser cristiano, la identidad cristiana se compone precisamente de dos elementos: no buscarse a sí mismo, sino revestirse de Cristo y entregarse con Cristo, y de este modo participar personalmente en la vida del mismo Cristo hasta sumergirse en Él y compartir tanto su muerte como su vida.
Pablo lo escribe en la carta a los romanos: “Fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte... Fuimos con él sepultados... somos una misma cosa con él... Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús” (Rom 6, 3.4.5.)
Precisamente esta última expresión es sintomática: para Pablo, de hecho, no es suficiente decir que los cristianos son bautizados, creyentes; para él es igualmente importante decir que ellos “están en Cristo Jesús” (cf. también Rom 8, 1.2.39; 12, 5; 16, 3.7; 1 Cor 1, 2.3).
En otras ocasiones invierte los términos y escribe que “Cristo está en nosotros”; “vosotros” (Rom 8, 10; 2 Cor 13, 5) o “en mí” (Gal 2, 20). Esta compenetración mutua entre Cristo y el cristiano, característica de la enseñanza de Pablo, completa su reflexión sobre la fe. La fe, de hecho, si bien nos une íntimamente a Cristo, subraya la distinción entre nosotros y Él.
Pero, según Pablo, la vida del cristiano tiene también un elemento que podríamos llamar «místico», pues comporta morir y vivir en Cristo y Cristo en nosotros. En este sentido, el apóstol llega a calificar nuestros sufrimientos como los “sufrimientos de Cristo en nosotros” (2 Cor 1, 5), de manera que “llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo” (2 Cor 4, 10).
Todo esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida cotidiana siguiendo el ejemplo de Pablo que vivió siempre con este gran horizonte espiritual. De hecho, lo que somos como cristianos sólo se lo debemos a Él y a su gracia. Dado que nada ni nadie puede tomar su lugar, es necesario por tanto que a nada ni a nadie rindamos el homenaje que le rendimos a Él. Ningún ídolo ni becerro de oro tiene que contaminar nuestro universo espiritual, de lo contrario en vez de gozar de la libertad alcanzada volveremos a caer en una forma de esclavitud humillante.
Por otra parte, nuestra radical pertenencia a Cristo y el hecho de que “estamos en El” tiene que infundirnos una actitud de total confianza y de inmensa alegría.
En definitiva, tenemos que exclamar con San Pablo: “Si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros?” (Rom 8, 31), y la respuesta es que nada ni nadie “podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom 8, 39). Nuestra vida cristiana, por tanto, se basa en la roca más estable y segura que puede imaginarse. De ella sacamos toda nuestra energía, como escribe precisamente el Apóstol: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Flp 4,13).
Afrontemos por tanto nuestra existencia, con sus alegrías y dolores, apoyados por estos grandes sentimientos que Pablo nos ofrece. Haciendo esta experiencia, podemos comprender que es verdad lo que el mismo apóstol escribe: “yo sé bien en quien tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día”, es decir, hasta el día definitivo (2 Tim 1. 12) de nuestro encuentro con Cristo.
San Pablo, en su vida y en sus escritos, me atrae y me lleva directamente a Cristo, porque vivía lo que decía y hacía: “no quiero saber más que mi Cristo, y éste crucificado”; no era un teólogo teórico o apóstol profesional, sin experiencia de lo que predicaba o hacía, era un testigo que hablaba y hacía lo que vivía y sufría. ¡Qué necesidad tiene siempre la Iglesia de la vivencia de Dios, de no quedarnos en zonas intermedias de vivencias y apostolado, porque no nunca llegamos a la meta: amistad vivencial con Cristo, experiencia del Dios vivo. Y no llegamos, porque ni los mismos apostolados tienen este objetivo.
San Pablo, de la mañana a la noche, en cualquier oración o actividad de su vida, en el horizonte y como dando luz y vida a todo, siempre tenía al Señor Jesucristo. Y esto le salía del alma, porque lo vivía, lo experimentaba en su corazón, en su espíritu las palabras de Cristo: “Yo soy la vid, vosotros, los sarmientos; como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid, así también vosotros…”, “sin mi no podéis hacer nada…“Llamó a los que quiso para que estuvieran con él y enviarlos a predicar”: el estar con Él, hablar, sentirlo, es condición indispensable para ser apóstol de Cristo, para que el apostolado no se haga sin Cristo; todos decimos:«nadie da lo que no tiene»; San Pablo lo dijo claramente: “Todo lo puedo en aquel que me conforta”.
Precisamente para mí, en San Pablo, como en todos los apóstoles que han existido y existirán, todo arranca de la experiencia de Cristo por el Espíritu Santo, de la experiencia y vivencia pentecostal, que los apóstoles la tuvieron en el Cenáculo reunidos con María, la madre de Jesús;
Pablo la tuvo por la revelación de Cristo en su caída del caballo, que no fue una revelación o experiencia puramente exterior, sino interior, fundamentalmente espiritual, en el Espíritu de Cristo, que luego cultivó toda su vida mediante una oración transformativa, unitiva, mística, permanente, primero en Arabia durante dos años y luego en Tarso, donde le buscó Bernabé.
¡Santo apóstol de Cristo, que ahora vives en el cielo con tu Cristo y nuestro Cristo, porque “he completado mi carrera”, reza y pide por nosotros, apóstoles del mismo Señor Jesucristo, para que amándole totalmente como tú, pisemos tus mismas huellas de entrega y amor total a Dios y a los hermanos! ¡Qué necesidad tiene la Iglesia de todos los tiempos, pero sobre todo, en los actuales, de santos apóstoles, sacerdotes y seglares, como tú!
12. LAS PUERTAS DE DAMASCO: “HORA” DE PABLO DE TARSO
A veces se oye decir que no es exacto hablar de conversión a propósito de Pablo, que debería hablarse únicamente de vocación. Esta opinión se basa en la frase de la carta a los gálatas que ya hemos comentado, en la que Pablo dice que Dios lo ha elegido desde el seno de su madre, y lo ha llamado con su gracia.
Efectivamente, en esta frase de gálatas 1,15-16, Pablo habla únicamente de vocación y de misión, no de conversión. El contexto, sin embargo, manifiesta que se trataba al mismo tiempo de un cambio radical de orientación de vida. Pablo se describe primero a sí mismo como feroz perseguidor de la Iglesia, y después expresa el contraste, observado por los cristianos de Judea al final del capítulo: “Oían decir que <el perseguidor de otro tiempo anunciaba ahora la fe que antes combatía” (Gal 1,23). Hay un vuelco en su actividad, lo cual manifiesta una conversión.
Pero el pasaje en el que Pablo presenta su conversión de la manera más hermosa y profunda, creo que es el de la carta a los Filipenses, capítulo tercero. En este pasaje, la describe claramente como una conversión, es decir, como un cambio radical de su ser y de su modo de vivir.
Pablo empieza con una alusión al sistema de valores que tenía antes de su encuentro con Cristo; a continuación afirma que ha abandonado ese sistema de valores, que ha llegado incluso a despreciarlo, y que se ha adherido a Cristo. No es que su sistema de valores fuera despreciable en sí, al contrario, el propio Pablo lo apreciaba al máximo, estaba orgulloso de él, y no le faltaban motivos:“En lo que a mí respecta, tendría motivos para confiar en mis títulos humanos. Nadie puede hacerlo con más razón que yo”; habla por tanto de confianza, de valores que son un apoyo seguro.
Después va enumerando: “Fui circuncidado a los ocho días de nacer, de la tribu de Benjamín, hebreo por los cuatro costados” (Flp 3,5). Todo esto significa miembro del pueblo elegido de Dios, es decir, una situación de seguridad espiritual; y además “fariseo en cuanto al modo de entender la ley, e irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley”: se trata así de una conducta perfectamente coherente con esta situación de miembro del pueblo de Dios.
En la carta a los Romanos, Pablo igualmente muestra un aprecio muy elevado de la situación de Israel. En Romanos 9,4 dice: “Son descendientes de Israel. Les pertenecen la adopción filial, la presencia gloriosa de Dios, la alianza, las leyes, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas”, todos ellos valores excelentes.
Este sistema de valores era verdaderamente más que respetable: Pablo, sin embargo, ha tenido una conversión completa y lo ha rechazado. ¿Para qué? ¿Tal vez para adoptar otro sistema de valores, considerado mejor? De ninguna manera. Lo ha rechazado para adherirse a una persona: Cristo Jesús. Lo dice así: “Lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo” (Fil 3,7).
No se puede afirmar un cambio más radical: lo que era una ganancia, se convierte ahora en una pérdida; lo que era positivo, se ve ahora de modo negativo. Y Pablo continúa: “Es más, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él he sacrificado todas las cosas, y todo lo tengo por estiércol” (Fil 3,8). Y son despreciados y rechazados, con toda la energía del temperamento apasionado de Pablo, los “tengo por estiércol”, “con tal de ganar a Cristo”, “de esta manera conoceré a Cristo”.
Pablo desea sobre todo conocer a Cristo Jesús; pero observemos que el verbo “conocer”, en el vocabulario bíblico, no designa sólo una operación intelectual, sino que expresa una relación personal, una persona conocida profundamente, por experiencia personal e íntima. Pablo ha sido fascinado por Jesús, y ahora para él sólo hay un tesoro, el propio Cristo.
Define entonces, siempre en la carta a los Filipenses, su nueva postura religiosa, cuando dice (Flp 3,9): “Y vivir unido a él con una justicia que no procede de la ley, sino de la fe en Cristo, una justicia que viene de Dios a través de la fe”. Ésta es la justicia que procede de la adhesión a la persona de Cristo: “De esta manera conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección”.
Cristo resucitado se le ha revelado y Pablo ahora quiere conocer cada vez mejor el poder de su resurrección: “Para mí la vida es Cristo”, “Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo es Cristo el que vive en mí”. Me gustaría poder decir esto mismo con San Pablo. Pido y rezo al Señor para que todos los apóstoles lleguemos a sentir y vivir esta experiencia del Apóstol. Tenemos que preguntarnos si la relación con Cristo es verdaderamente nuestro único tesoro, si queremos como Pablo “ganar” a Cristo y nada más; o si tenemos, de manera más o menos consciente, otros tesoros que nos hacen perder de vista lo único que importa en nuestra vida y en nuestro apostolado: nuestra relación personal con el Señor, que nos ama, que nos ha llamado, que nos quiere comunicar su amor, que desea introducirnos en la dinámica de su misterio de muerte y resurrección para que vivamos ya la nueva vida de amistad con Él.
Para llegar a “ganar” a Cristo, para tener una relación personal de amor con Cristo, el camino es la oración, que nos lleva a la conversión permanente o a la trasformación en Cristo.
Oración: «que no es otra cosa, --como dice Santa Teresa--, que tratrar de amistad estando muchas veces tratando a solas con aquel que sabemos que nos ama». Y este amar a Dios estando con Él todos los días un rato, no lleva a la conversión, amarle sobre todas las cosas, vaciándonos de nosotros mismos para llenarnos sólo de Él. Amar, orar y convertirse se conjugan igual y el orden no altera el producto. La conversión es la única que nos dice, si nuestra oración y nuestro amor a Dios, es sincero.
El estudio meditativo de San Pablo, en su vida y en sus escritos, debe llevarnos a convertir o reafirmar nuestra orientación personal y apostólica, profunda y decididamente: tener como único tesoro una persona, Cristo; no pretender otra cosa, sino querer exclusivamente amar a Cristo y ser hallados en Él, con la justicia (santidad-unión) que viene a través de la fe.
El amor a Cristo sobre todas las cosas, que lleva consigo la conversión permanente de todas las cosas en Cristo, realiza también simultáneamente nuestra trasformación y unión existencial y apostólica con Cristo.Pablo reafirma que lo que vale es “la fe que actúa por medio del amor” (Gal 5,6). Qué fuente de inspiración fue siempre San Pablo para todos los místicos. San Juan de la Cruz habla muy claro de esta evolución de las virtudes sobrenaturales de la fe, la esperanza y el amor, que nos unen a Dios, por las purificaciones de las noches del sentido y del espíritu, para llegar hasta la contemplación y trasformación en Cristo.
El elemento constitucional positivo de la noche espiritual, factor de la purificación e iluminación de la misma, así como de la experiencia inmediata y gozosa de Dios, es la contemplación infusa, que es fuego de Dios que, a la vez que ilumina, purifica al alma primero.
La comparación del Santo sobre el madero embestido por el fuego, que tantas veces expone San Juan de la Cruz, nos da idea de este nuevo ser y actuar del alma que antes de quedar hecha fuego y llama con Dios, debe llorar sus humedades y bajos modos de obra: «A este mismo modo, pues, habemos de filosofar acerca de este divino fuego de amor de contemplación, que antes que una y transforme al alma en sí, primero la purga de todos sus accidentes contrarios; hácela salir afuera sus fealdades y pónela negra y oscura y así parece peor que antes, y más fea y abominable que solía». (NII. 10,2). Las imperfecciones impiden amar a Dios con amor puro y desinteresado; por eso este nuevo fuego tendrá primeramente que echar fiera todos estos moldes humanos, para revestirlos del modo divino.
Como nos advierte el Santo, no es que se trate de un fuego distinto, del que suavemente abrasará el alma después, sino que es el mismo fuego con una doble función. La primera función del fuego es más bien dispositiva: «así como el mismo fuego que transforma el madero en sí, incorporándose en él, es el que primero le estuvo disponiendo para el mismo fuego...»(N II 10,3)
Y el Santo nos dirá que la causa de este dolor no está en el mismo fuego sino de parte de la flaqueza e imperfección que tienen el alma para no poder recibir sin esta purgación su luz divina. Acabadas las imperfecciones se acaba la purificación y concluye con ello también la función purificatoria del fuego quedando sólo ya su dimensión gozosa.
«¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, qué hacéis, en qué os entretenéis. Vuestras pretensiones son bajezas y vuestra posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma pues para tanta luz están ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos miserables e indignos».
«Porque así como la desposada no pone en otro su amor ni su cuidado ni su obrar fuera del esposo así el alma en este estado no tiene ya ni afectos de voluntad ni inteligencia de entendimiento ni cuidado ni obra alguna que todo no sea inclinado a Dios junto con sus apetitos; porque está como divina, endiosada, de manera que aún hasta los primeros movimientos no tiene contra lo que es voluntad de Dios en todo lo que ella puede entender» (Llama27, 7).
Y concluye luego el Santo con una doctrina tan maravillosamente descrita que sólo es posible hacerlo desde la vivencia: «Mas todavía se quedan en el espíritu las manchas del hombre viejo, aunque a él no se lo parece ni las echa de ver. Las cuales si no le salen por el jabón y fuerte lejía de la purgación de esta noche no podrá el espíritu venir a la pureza de unión divina» (NII.2, 1). Al final, la llama de amor viva prende al madero, y fundida e identificada con el madero, hecho con él llama de amor viva, realiza la unión perfecta del alma con Dios en su ser y existir:
¡Oh noche que guiaste!
¡ oh noche amable más que el alborada!
¡oh noche que juntaste,
Amado con amada
amada en el Amado transformada!
13. DAMASCO: VIVENCIA “CON CRISTO MUERTO Y RESUCITADO” : KERIGMA
El mismo Pablo y Lucas en Hechos describen el impacto tan místico y experiencial vivido por el Apóstol en Damasco, que ya no lo abandonaría nunca por su vida de oración mística y eucarística trasformativa: “he recibido una tradición que procede del Señor…”, y la oración personal: “Para mí la vida es Cristo”; “No quiero saber otra cosa que mi Cristo”.
De esta forma, el encuentro de amistad con Cristo en Damasco (por oración mística), impacta y cambia su espíritu (espiritualidad de Pablo) y origina una nueva fuente de conocimientos de Dios y de su plan de salvación (teología, concepto de Iglesia, apostolado…), que se manifiesta y divulga en su predicación (kerigma) principalmente kerigmática, y en sus escritos. Dios haga, el Espíritu de Cristo nos lleve a seguir este mismo proceso; que todos los apóstoles vivamos el Espíritu, el amor de Cristo y luego lo prediquemos, lo hagamos apostolado.
Cristo, encontrado en la oración personal y litúrgica, trasforma y construye mi espiritualidad, Espíritu de Cristo, de la cual sale mi teología en la predicación y mis acciones en el apostolado; estoy convencido que a Cristo y a su evangelio, el misterio de Cristo no se comprende hasta que no se vive. Y sin la experiencia de Cristo, como Pablo, sin el Espíritu de Cristo no podemos hacer las acciones de Cristo. No todas mis acciones, que llamo apostólicas, son apostolado. Predicaré pero no a Cristo. Aquí radica el déficit de Cristología y Espíritu Santo en la predicación y apostolado actual de la Iglesia. Nos falta en la predicación el kerigma en San Pablo porque son suspiros del alma del Apóstol que en dos palabras quiere expresar todo el contenido de su fe y vivencia: “Cristo ha muerto y ha resucitado para nuestra justificación”.
La palabra de Dios, que culmina en la vida de Jesús, nos enseña que lo más importante, en la oración, no es tanto lo que se dice, cuanto lo que se es; no es tanto lo que se tiene en los labios, cuanto lo que se tiene en el corazón. El actuar sigue al ser. Esta es la espiritualidad, la presencia del Espíritu de Cristo, en la oración cristiana, sobre todo, si es pentecostal, mística, experencial, porque el alma ha subido hasta la trasformación.
Esta es la novedad que aporta el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo presentes en el Tabor por la gloria y la voz del Padre. La novedad aportada por el Espíritu Santo, en la vida de oración, consiste en que Él reforma precisamente, el «ser» del orante; suscita el “hombre nuevo”, “la criatura nueva”, el hombre amigo y aliado de Dios, arrancando en nosotros el corazón enemigo y hostil a Dios, como en Pablo.
El Espíritu, por la vivencia, no da una ley de oración, sino una gracia de oración: “Y por ser hijos envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que nos hace gritar: ¡Abba, Padre!” (Gal 4, 6) “…pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rom 5, 5).
Y es que no puede haber auténtica oración sin la presencia del Espíritu en nosotros: "El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene ―¡realmente no sabemos hablar con Dios!―; mas el Espíritu mismo intercede continuamente por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios" (Rom 8, 26-27).
Y como la oración, según San Juan de la Cruz y todos los grandes orantes, es fundamentalmente cuestión de amor, «que no es otra cosa oración mental..», --como dice San Teresa--, ella nos da el verdadero conocimiento de Dios, “que es Amor” y solo por amor puede ser conocido, pero quemando, inflamados en su misma llama de fuego y amor: “porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado" (Rm 5, 5).
El Espíritu nos sitúa en el mismo ritmo de la vida divina, que es vida de amor, haciéndonos participar personalmente en las relaciones de Amor en el Espíritu Santo que se dan entre el Padre y el Hijo. De forma muy significativa, San Pablo, cuando enumera los diferentes frutos del Espíritu, menciona en primer lugar el amor: "El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz...". (Ga 5, 22).
Jesús, en relación con el Espíritu Santo,que recibirán los Apóstoles, dice: “no habla de sí mismo”, “El tomará de lo mío y os lo interpretará”, (Jn 16, 14). A raíz de eso, nosotros podemos exclamar con toda verdad, parafraseando la afirmación de San Pablo: ¡Ya no soy yo el que ora, sino Cristo el que ora en mí! San Juan de la Cruz habla así de esta trasformación de amor: «Las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, son los que hacen en ella esta divina obra (Ll 2, 1). Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad en revelado y manifiesto grado.
La comunicación del Espíritu Santo..., a manera de aspirar, con aquella su aspiración divina muy subidamente levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo que a ella la aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación, para unirla consigo...
Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y profundo deleite, que no hay decirlo por lengua mortal, ni el entendimiento humano en cuanto tal puede alcanzar algo de ello; porque aún lo que en esta transformación temporal pasa cerca de esta comunicación en el alma no se puede hablar, porque el alma, unida y transformada en Dios, aspira en Dios a Dios la misma aspiración divina que Dios, estando ella en él transformada, aspira en sí mismo a ella.
Y en la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa esta misma aspiración de Dios al alma y del alma a Dios con mucha frecuencia, con subidísimo deleite de amor en el alma, aunque no en revelado y manifiesto grado, como en la otra vida. Porque esto es lo que entiendo quiso decir San Pablo (Gal 4, 6), cuando dijo: Por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, clamando al Padre» (CB 39, 3-6).
14. PABLO, MAESTRO DE ORACIÓN MEDITATIVA Y CONTEMPLATIVA
“...para que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos poderosamente por su Espíritu en orden al progreso de vuestro hombre interior, y que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, para que, arraigados y fundamentados en el amor, podáis comprender con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, a fin de que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”(Ef 3,16-19).
Como acabamos de decir en el anterior artículo, Pablo todo se lo debe a Cristo, mejor, al Espíritu de Cristo. Ha sido Él a quien Pablo se le ha revelado por comunicación interna y espiritual en el Camino de Damasco. Ha sido una experiencia de Cristo resucitado por su Espíritu de Amor, que vino sobre los Apóstoles en Pentecostés. Ha sido no el Cristo histórico hecho tiempo y espacio, sin el mismo Cristo ya resucitado, pero hecho fuego y llama de amor viva por su Espíritu de Amor, Amor Personal de la Trinidad, que al sentirlo en el corazón, como los apóstoles, ya no puede remediarlo, se convierte en patógeno y esta comunicación, este encuentro es siempre por el Espíritu, por medio de la oración pasiva, contemplativa, unitiva, transformativa.
Y este encuentro primero, esta experiencia de Dios en el Espíritu de Cristo resucitado ha sido continuada durante toda su vida por la oración, por la comunicación espiritual en el espíritu por el Espíritu. Es vida y amor en el Espíritu Santo.
Pablo se presenta válidamente como un modelo universal. Lo que ha sido una experiencia particular, de inmediato se presenta también como algo con significado para otros y digno de ser propuesto a los demás. Por eso, todos pueden hacer suyos los valores de los que es depositario, sin necesidad de traducciones o adaptaciones sustanciales. Es el Espíritu, el mismo Espíritu de Cristo el que lo hace y sigue haciendo en todos los que se dejan iluminar, guiar y purificar por Él. Lean a San Juan de la Cruz. Podía citarle ampliamente. Yo lo he hecho en otra parte de este libro.
El Pablo cristiano la comparte con la contagiosa espontaneidad con que una persona comunica a otros, implicándolos, los valores que le preocupan y que siente en lo más hondo de sí. Pablo tiene siempre algo nuevo que decirle a Dios y, por otro lado, Dios —se tiene una clara impresión— tiene siempre algo que decirle. Entre ambos hay un diálogo constante, en caliente, que en más de una ocasión se convierte en tensión.
La experiencia de Cristo, que lleva a Pablo a descubrir la paternidad de Dios —para él, Dios es normalmente «el Padre»—, también le lleva a comprender al Espíritu. Pero este desarrollo típico del Nuevo Testamento conserva, por así decir; el grado de temperatura que ya había alcanzado en Pablo en la experiencia del Antiguo. Hay continuidad, si bien con un crecimiento continuo.
En la oración todo se desarrolla entre Cristo, que ama, y la persona amada, que responde a este amor con su amor de criatura, pero desbordada por el Amor sin límites de Cristo, hasta el punto que puede decir: “Con gusto, pues, presumiré de mis flaquezas para que se muestre mí el poder de Cristo. Por esto me alegro de mis flaquezas, de los insultos, de las dificultades, de las persecuciones, de todo lo que sufro por Cristo; pues cuando me siento débil, es cuando soy más fuerte” (2Cor 12,9b-10).
El impulso de Pablo es, ante todo, vertical y permanente. Pablo siempre está arrodillado. Su oración es de acción de gracias, de alabanza, de bendición, de súplica, según las circunstancias de la vida. Todo lo presenta al Padre —a quien Pablo prefiere dirigirse—, en diálogo con él. Para Pablo, la oración es el secreto de todo, igual que lo era para Jesús, que pasaba orando noches enteras en vela y que, cuando se hacía de día, se apartaba en soledad para hablar con Dios sin que le molestaran.
Para Pablo, la oración es, ante todo, individual, personal, de relación directa con Dios por Cristo en el Espíritu. Toda su vida se desarrolla y discurre por el circuito de Dios y de Cristo, hasta convertirse en una liturgia constante. La oración individual activa la liturgia de la vida.
Resulta difícil precisar las formas concretas de una oración que llega a todos los rincones de la vida. Pablo, igual que Jesús, se retirará todas las noches a la oración, recitaría todos los días las maravillosas oraciones cotidianas de los judíos. Entre ellas, destaca «el Escucha, Israel», --práctica esta, que merecería incorporarse hoy en día a la vida cristiana, sobre todo, a la vida consagrada—y que se recitaba tres veces al día: “Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas” (Dt 6,4-5).
Pablo, que madura sus elecciones en la oración personal, también —y, tal vez, sobre todo— se abre a la Iglesia universal, a todas sus comunidades y a todos los hombres. Sus ideales, sus sueños respecto de las mismas, se convierten, entonces, en oración de petición.
Un texto de la carta a los efesios nos permite saborear el horizonte de Pablo en la oración, del mismo modo que, leyendo el capítulo 17 del evangelio de Juan, podemos disfrutar el horizonte y los intereses de la oración de Jesús.
Del mismo modo que Jesús, también Pablo se dirige al Padre, y lo hace de manera insistente; le encanta la paternidad de Dios: “Doblo mis rodillas ante el Padre, del que toma su nombre toda fam1ia en el cielo y en la tierra” (Ef 3,14h-15). Las peticiones que presenta al Padre abarcan todo el espectro de la vida cristiana; pero lo hacen resaltando los grandes puntos de referencia: Cristo, en el centro de todo, es acogido por el cristiano a través de la fe y habitará en el cristiano como en su propia casa.
Y en contacto con Cristo, el cristiano aprende a comprometerse en el amor con los demás. Al hacerlo, descubre que, precisamente en el amor, se encuentra la raíz que da fecundidad a su vida, y el fundamento que la vuelve sólida. Y, justamente, el amor a los demás, puesto en práctica con todo el empeño, ampliará su comprensión de un amor que, en sus diferentes dimensiones, nunca dejará de sorprenderlo: el amor de Cristo.
“...para que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos poderosamente por su Espíritu en orden al progreso de vuestro hombre interior, y que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, para que, arraigados y fundamentados en el amor, podáis comprender con todos los creyentes cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, a fin de que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”(Ef 3,16-19).
Pablo es muy atrevido en su oración; pero se da cuenta de que Dios prácticamente reta a soñar para hacer todavía más: “A aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, en virtud de su poder que actúa en nosotros, a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén” (Ef 3,20-21).
La intensa oración de Pablo por los demás se convierte espontáneamente en oración compartida. Es característica la importancia que Pablo atribuye a la Cena del Señor. Es el primer escritor que nos habla de ella: “Yo he recibido una tradición del Señor, que a mi vez os he transmitido…” Cuando no se celebra dignamente —como sucede entre los corintios, que se presentan a ella divididos en facciones e indiferentes ante las estridentes desigualdades sociales que existen incluso en el seno de la comunidad cristiana—, no se produce el efecto vivificante del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y entonces, como consecuencia inevitable, tenemos un estado de debilitamiento espiritual, que puede rayar en la muerte.
La centralidad de la Eucaristía, tantas veces afirmada por la Iglesia y practicada con diferentes formas por la vida consagrada, es de raíz paulina.
Entre las formas de oración compartida que valora Pablo, destaca, llamando la atención, el uso de los Salmos, que hunde sus raíces en su experiencia de oración como judío. Los Salmos han contribuido de manera especial a transmitirle ese agudo sentido de Dios que lo acompañará durante toda su vida. Pablo lo recuerda en repetidas ocasiones: “En conclusión, hermanos: cuando os reunís, unos pueden cantar salmos («cada uno tiene un salmo»), otros enseñar, otros manifestar una revelación, otros hablar en lenguas extrañas y otros interpretarlas. Pero que sea para aprovechamiento de todos” (1Cor 14,26).
“Que la palabra de Cristo viva entre vosotros con toda su riqueza. Enseñaos y aconsejaos unos a otros con talento. Con profundo agradecimiento cantad a Dios salmos, himnos y canciones religiosas” (Col 3,16).
El impulso vertical de la oración, individual y compartida, se traduce en un impulso horizontal, ese impulso que acompañará constantemente a Pablo en la práctica concreta de su apostolado. El mismo nos da su perfil tipo de apóstol en los Hechos, cuando se dirige a los ancianos de Éfeso: “Vosotros sabéis cómo me he portado con vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas, en medio de las pruebas que me han sobrevenido por las asechanzas de los judíos. Jamás dejé de anunciaros y enseñaros en público y por las casas todo cuanto os pudiera ser útil, instando a judíos y griegos a convertirse a Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Y ahora voy a Jerusalén empujado por el Espíritu, sin saber lo que allí me va a suceder; únicamente sé que el Espíritu Santo me asegura en todas las ciudades que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero a mí no me preocupa mi vida ni la juzgo estimable, con tal de acabar mi carrera y cumplir el ministerio que he recibido de Jesús, el Señor de anunciar la buena nueva, la gracia de Dios (...).
Por lo cual, estad alerta y recordad que durante tres años no he cesado noche y día de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de vosotros. Y ahora os encomiendo a Dios y a su mensaje de amor, que tiene poder para construir el edificio y dar la herencia a todos los consagrados. De nadie he deseado plata, oro o vestidos. Vosotros mismos sabéis que estas manos han provisto a mis necesidades y a las de los que andan conmigo. En todo os he mostrado que se debe trabajar así para socorrer a los necesitados, recordando las palabras de Jesús, el Señor: <Hay más felicidad en dar que en recibir>”(Hch21,18-24).
¡Es realmente impresionante! El cuadro que Pablo nos presenta es una síntesis concreta y práctica de sus opciones fundamentales que hemos visto anteriormente: la búsqueda de la voluntad de Dios en la obediencia; el amor oblativo sin límites, que anima la opción por la virginidad; la gratuidad de la vida, propia de la pobreza; la dimensión coral de la Iglesia. Se trata, realmente, de un impulso que va mucho más allá de lo que cabría imaginar. Pablo está viviendo la “embriaguez en el Espíritu”. El Espíritu es quien lo arrastra, quien lo embelesa, quien lo guía y lo sigue, preparándolo para todo. Es el Espíritu quien le da la fuerza para una entrega que maravilla.
Un último rasgo característico de la “embriaguez en el Espíritu”, donde Pablo se sale de los esquemas habituales, es su constante actitud de un atrevido impulso de alegría. La motivación de esta alegría está en la proximidad del Señor: “Alegraos en el Señor siempre; lo repito: alegraos. Que vuestra bondad sea notoria a todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna, sino más bien en toda oración y plegaria presentad al Señor vuestras necesidades con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Flp 4,4-7).
El Señor está próximo a todos nosotros —como Él mismo prometió: “Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20) y, gracias al impulso del Espíritu, las distintas parcelas de la vida —ocupaciones, preocupaciones, alegrías, dolores— están todas referidas a él.
La oración de ofrenda de la liturgia de nuestra vida, la acción de gracias, las peticiones de ayuda, la confesión que le hacemos de nuestros temores y nuestras angustias, vienen a constituir instancias que, partiendo del nivel atosigante y molesto de nuestra experiencia concreta, se mueven en dirección a él.
Y Cristo, presente y atento, responde. Lo hace, atrayendo a sí, activando y explicitando la reciprocidad del «amor del principio» que nos une a él. Todo permanece —alegrías, dolores, angustias y problemas—, pero nosotros hemos subido de nivel. Nos encontramos más arriba, con Él, por encima de la tenaza de la vida cotidiana, aunque sin olvidarla nunca.
Junto a Él, participamos —en la reciprocidad— de su misericordia y su bondad absolutas, en las que nos implica y con las que nos lleva al absoluto de Dios, e1 «Misericordioso» —como se le llama en la oración de la sinagoga—, e1 único que es bueno.
Y el absoluto de Cristo y de Dios, aunque se alcance parcialmente, siempre es una fuente de alegría. Esto es lo que experimenta Pablo que, con una aparente contradicción, afirma: “Estoy lleno de consuelo y de alegría en medio de todas mis penalidades” (2Cor 7,4).
La tribulación no es precisamente algo gozoso, y deja sentir todo su peso; pero Pablo es capaz de salir a flote, orientándolo todo, incluso la misma tribulación, hacia Cristo, su absoluto, tratando de alcanzarlo. Y el Cristo alcanzado responde siempre en términos de gozo y alegría.
La serenidad de quien sabe captar estas pizquitas de absoluto es una característica irrenunciable de la vida consagrada, que pretende, realmente, vivir y compartir, con el resto de la Iglesia, la “embriaguez y la plenitud en el Espíritu”.
Entonces, todo —alegrías, dolores, angustias, problemas, ideales, éxitos y fracasos de los hombres— les interesará y les afectará personalmente. Ellos, como Pablo, serán capaces de llorar con el que llora y de alegrarse con el que está alegre. Pero tendrán, tanto consigo, como con los demás, la valentía de aceptar el gran mensaje de Pablo: “Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo es vuestro; vosotros, de Cristo, y Cristo, de Dios” (1Cor 3,22-23). Y cuando realmente uno es de Cristo y lo sabe, no puede no ser feliz.
En conclusión, hemos visto, desde el principio, cómo Pablo, antes de presentar el mensaje de Cristo, se compromete personalmente con él. De este modo, el mensaje llegará cargado de una experiencia directa que no lo limita —Pablo insistirá en el hecho de que el Evangelio es de Dios—, sino que lo personaliza. Pablo sabe comunicar lo que vive, es capaz de implicar en la experiencia que comunica y es consciente de ello; puede decir a los corintios: “Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo” (1Cor 11,1).
Guiado por el Espíritu, Pablo realiza, respecto a Cristo, aquel estado de amor radical, de entrega sin límites, en el apasionado deseo de conocerlo y de asimilarlo cada vez más. Su “embriaguez en el Espíritu” es, en última instancia, su entusiasmo por Cristo, de quien, cada día, descubre aspectos nuevos, sin salir de su asombro e inundado de alegría.
En contacto con Pablo, también nosotros compartimos la riqueza de Cristo, de un Cristo que cautiva, que apasiona y, siempre con insólita novedad, impulsa hacia delante, por encima de todo.
Decía Juan Crisóstomo, uno de los mejores conocedores de Pablo, que el corazón de Pablo es el corazón de Cristo: «“Sino que es Cristo quien vive en mí”. Así pues, su corazón (de Cristo) era el corazón de Pablo» (In Epistolam ad Romanos: TLG 155.60.680:
PG 61).
“Imitatores mei stote…”imitando a Pablo en profundidad, también nuestro corazón, nuestra interioridad y nuestra sensibilidad tendrán afinidad con Cristo, nosotros llegaremos a decir con él: “Para mí la vida es Cristo” (Flp 1,21).
15. PABLO, MODELO DE ORACIÓN DE INTERCESIÓN POR LA IGLESIA Y LOS HOMBRES
San Pablo oraba por sus comunidades. Sufría dolores de parto hasta dar a luz a Cristo. El sacerdote no debe olvidar nunca el orar por su pueblo; todo apóstol, antes de predicar y de ir a trabajar en la viña del Señor, debe pedir al dueño de la viña por aquellos a los que ha sido enviado y va a cultivar. Por eso, la oración por el pueblo se expresa especialmente en la oración de intercesión.
El Espíritu Santo “intercede” por nosotros. El modo más seguro para concordar con la oración del Espíritu es, pues, el de interceder también nosotros por los hermanos, por el pueblo. Hacer oración de intercesión significa unirse, en la fe, a Cristo resucitado que vive en perenne estado de intercesión por el mundo a la derecha del Padre (cfr. Rom 8, 34; Hbr 7, 25; 1 Jn 2, 1).
Jesús, en la gran oración con que concluyó su vida terrena, nos ofrece el más sublime ejemplo de intercesión. “Te ruego por ellos --dice-- por los que me has confiado... Protégelos en tu nombre. No te ruego que los saques del mundo, sino que los protejas del Malo. Conságralos en la verdad... No te ruego sólo por éstos, sino también por los que van a creer en mí mediante su mensaje...” (cfr. Jn 17, 9 ss.). Jesús dedica relativamente poco espacio a rogar por sí mismo (“¿Padre, glorifica a tu hijo!”) y mucho más a rogar por los demás, es decir, a interceder.
La eficacia de la oración de intercesión no depende de “multiplicar las palabras” (cfr. Mt 6, 7), sino que depende del grado de unión que se consigue realizar con las disposiciones filiales de Cristo. Jesús, por el Espíritu Santo que vive en nosotros, continúa su oración de intercesión por nosotros; es Él mismo el que sigue orando e intercediendo en nosotros y por nosotros,
Más que las palabras de intercesión, hay que multiplicar, en todo caso, los intercesores, es decir, invocar, además de Cristo, la ayuda de María y de los Santos, como hace la Iglesia, en la letanía y en la fiesta de todos los Santos, cuando pide a Dios que sea escuchada «por la abundancia de intercesores». Todas las oraciones, en la liturgia romana, se dirigen al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, en el mismo Amor del Hijo y del Padre. Siempre «per Christum Dominum Nostrum. Amen»
El Espíritu Santo, Espíritu de Cristo muerto y resucitado por nosotros, no sólo viene en nuestra ayuda para interceder por nosotros, sino que también nos enseña a interceder, por nuestra parte, por los demás. A través de los grandes orantes de la Biblia, el Espíritu Santo nos ha revelado que el verdadero orante es «atrevido» en la oración, sobre todo cuando intercede por los demás. La oración de intercesión es tan aceptable para Dios, porque es la más exenta de egoísmo, refleja más de cerca la gratuidad divina y es concorde con la voluntad del Padre Dios, que quiere “que todos los hombres se salven” (1 Tim 2, 4).
La oración universal, por todos los hombres y sus necesidades, agrada al Padre de todos: “Ante todo te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres... Esto es bueno y grato a Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,1-4).
Orar es el compromiso más profundo, duradero y eficaz, porque es entrar en el corazón de Dios, donde se encuentran todos los hermanos. La oración del apóstol no tiene fronteras; por esto dinamiza y sostiene toda su acción apostólica. Cuando existe esta actitud de caridad pastoral, se encuentra tiempo, sin dicotomías, para estar con Cristo. Los momentos de oración ayudan a descubrir que la acción apostólica no es dejar al Señor, sino seguirle donde quiera que él esté esperando: en su palabra, en su eucaristía y sacramentos, en su acción pastoral.
La oración ensancha el corazón del apóstol. Ya no hay fronteras ni puertas cerradas, sino sólo nuevas posibilidades para amarle y hacerle amar. Esas posibilidades van envueltas frecuentemente en la niebla dolorosa de la fe, por no ver a veces su eficacia. Reaccionando con amor y perseverancia, como Cristo nos enseña, la perspectiva misionera se ensancha para llegar, afectiva y efectivamente, a toda la geografía, a toda la historia, a todos los sectores sociales, a todos los hermanos. Toda persona y todo problema tiene cabida en el corazón del apóstol. Con este espíritu de oración contemplativa, el apóstol se hace «amor en el corazón de la Iglesia» (Santa Teresa de Lisieux).
Se ora por la paz, la justicia, la verdad y el amor entre los hermanos. Y esta oración se transforma en compromiso concreto; a veces son sólo pequeños detalles y gestos de vida, que son más elocuentes que las grandes pantallas y monumentos. La oración se demuestra especialmente en la comunidad en la que vive el apóstol; su pequeño servicio, callado y olvidado, es necesario para que la comunidad ore, ame y se sienta realizada. Es la mejor forma de “dar la vida por las ovejas”. Como Cristo en la Última Cena y en Getsemaní.
Entonces se disciernen y siguen fielmente la voluntad de Dios y los «signos de los tiempos», como signos indicadores del Espíritu Santo para dar la vida como el Buen Pastor. “La hora” del Padre es la hora del don de sí, que pasa por los silencios de Nazaret, el desierto, por los caminos de Palestina, y que culmina en la cruz y en la resurrección. Sin oración no se sabrían discernir los «signos de los tiempos» ni “la hora” del Padre.
16. LA ESPIRITUALIDAD DE SAN PABLO
Cuando se habla de «espiritualidad paulina» ¿Qué queremos decir con esta expresión? Por espiritualidad entendemos “vida en el Espíritu”, en el Espíritu Santo, que nos convierte en hombres «espirituales» y de la que tan abundantemente nos habla San Pablo; es vivir nuestra vida por la potencia de amor del Espíritu, siguiendo en todo sus mociones y sus gracias. Este Espíritu es siempre el Espíritu de Cristo resucitado; la centralidad Cristológica de la espiritualidad paulina constituye su novedad fascinante: “y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí” (Gal 2,20).
La asimilación de la vida de Cristo muerto y resucitado, por su Espíritu, que comenzó con la aceptación incondicional de la fe, acompañará ya a Pablo in crecendo toda su vida, como a todos nosotros, si nos dejamos llevar por el mismo Espíritu, especialmente en la oración y en la Eucaristía.
Por otra parte, la espiritualidad de Pablo no se halla principalmente en definiciones abstractas, sino que se encuentra en su propio epistolario, donde puede leerse, podríamos decir, en filigrana, en cada una de sus páginas. En su base, hay una experiencia personal, agitada, originada por circunstancias y situaciones diversas. Pablo reacciona poniendo en movimiento toda una constelación de valores, de los que se siente depositario en su interior. Es una espiritualidad esencialmente cristológica y eminentemente apostólica, porque su vida es Cristo, pero no sólo amado y vivido, sino desde esa vivencia-espiritualidad-vida en el Espíritu, hecho también amar a tiempo completo por la predicación: “Porque si predico el evangelio, no tengo de qué sentirme orgulloso; es mi obligación hacerlo. Pues ¡ay de mi si no evangelizare!” (1Cor 9, 16). Es la espiritualidad de Pablo.
Y éste es el sentido de su afirmación “el evangelio que yo predico”: el evangelio es Cristo muerto y resucitado, el Padre Dios, el Espíritu que él vive y experimenta y que él, como depositario, se siente obligado a darlo a conocer y vivir: todo el amor de Dios y de Cristo por los hombres ¡Buen ejemplo a imitar por todos nosotros, apóstoles de Cristo!
Todo ello se convierte también, para Pablo, en objeto de una reflexión continua, apasionada, atenta. Una vez reflexionada y comprendida, la propia experiencia –espiritualidad-- tiende a compartirse: se convierte en mensaje y, también, en esas reflexiones más sistemáticas e intelectuales que elabora Pablo al respecto, esto es, se convierte en teología de San Pablo, en sentido propio.
Por consiguiente, toda comprensión de la espiritualidad paulina, entendida en el sentido que acabamos de precisar, pasa necesariamente por dos fases: la experiencia personal de Pablo y el hecho de compartirla con las comunidades, cuando esta experiencia se convierte en mensaje. El mensaje es su espiritualidad vivida en el Espíritu, hecha predicación; su espiritualidad le lleva a realizar a Cristo en su vida y en la predicación de su Evangelio, escrito o hablado, a la comunidad.
Entre las numerosas expresiones relativas al Espíritu que encontramos en el «Corpus paulinum», hay dos que enseguida llaman la atención por su peculiaridad. Insistiendo a los corintios en la unidad orgánica del cuerpo eclesial de Cristo, Pablo afirma: “Y todos hemos bebido del mismo Espíritu” (1Cor 12,13). En la Carta a los efesios, se lleva aún más lejos la imagen del “beber”, relacionada con el Espíritu: “No bebáis vino hasta emborracharos...; al contrario, llenaos del Espíritu Santo” (Ef 5,18).
Por tanto, el Espíritu anima al cristiano, a nivel personal y colectivo, a vivir una nueva vida, que viene por el Espíritu de Cristo resucitado, que le comunica en un Pentecostés lento y progresivo por la oración contemplativa y trasformativa, un impulso nuevo que hace saltar por los aires los esquemas habituales de pensamiento y vida, abre nuevos horizontes y le empuja con entusiasmo a realizarlos. Este es el efecto positivo de la embriaguez y la plenitud.
El papel del Espíritu en la vida del cristiano es la novedad más destacable del mensaje de Pablo. El Espíritu es quien pone al cristiano en esa relación de reciprocidad con Cristo vivo, vivo y resucitado, especialmente por la oración personal y litúrgica, único medio de unión con Dios en esta vida hasta llegar a la contemplación del cielo.
De este modo, La vida del orante, al estilo de Pablo: “Imitatores mei estote sicut et ego Christi: sed mís imitadores como yo lo soy de Cristo”, queda marcada por el Espíritu: “Nadie puede decir Jesús es el Senor , si no es movido por el Espíritu” (1Cor 12,3), reflejo de la enseñanza de Cristo: “Sin mí no podéis hacer nada”.
El Espíritu establece y anima, en el ámbito de la experiencia cristiana, esa relación única con el Padre que Jesús, en su vida terrena, se había reservado para sí. El cristiano podrá dirigirse al Padre con la trepidante intimidad del Jesús de Getsemaní, y decirle: “Abba! ¡Padre” pero sólo podrá hacerlo en sintonía con el Espíritu que actúa en su interior: “Recibisteis el Espíritu de hijos adoptivos que os hace exclamar: “Abba, Padre” (Rom 8, 15).
En una palabra, la existencia del cristiano está guiada por una única ley: la del “Espíritu de vida” (Rom 8,2). El Espíritu toma, hace suyo y anima todo aquello que constituye el mensaje de Cristo. Lo que Dios, como Padre, desea, proyecta y sueña --podríamos decir-- para el cristiano, lo expresa en Cristo.
El Espíritu lo toma de Cristo y lo hace florecer como propuesta operativa en la conciencia del cristiano. Cuando este, después de identificarla por medio de la oración unitiva y permanente, acepta esta propuesta y la hace suya, se comporta como hijo de Dios, dejándose guiar por el Espíritu (cf Rom 8,14). De este modo, cumple el sueño del Padre. La guía del Espíritu es un lanzamiento continuo.
El lanzamiento del Espíritu hace blanco en el hombre en su totalidad, algo que Pablo ha podido constatar en repetidas ocasiones, tanto en su experiencia personal, como en contacto con sus comunidades. Movilizando todos sus recursos, el Espíritu suscita en el cristiano un dinamismo característico: su presencia en el interior del cristiano provoca un impulso operativo que, convenientemente verificado por medio del discernimiento, desemboca en la riqueza de los frutos del Espíritu y, en la fase escatológica, en la plenitud vital. Es el hombre plenamente realizado.
Pero antes y en este camino, sin salir del ámbito del hombre en su totalidad, el dinamismo del Espíritu tiene que enfrentarse al dinamismo de la «carne». Cuando lo emplea en sentido negativo, Pablo se refiere, con este término, al propio egoísmo, el pecado origina, convertido en algo sistemático y tomado como un absoluto que determina todas las decisiones concretas de la vida, porque el yo decide, como Adán y Eva, lo que está bien y mal, lo que quiere hacer.
Desde este momento, es la conversión permanente que ha de llevar al creyente por la fuerza del Espíritu a la muerte del yo personal con todos sus apegos e idolatrías de dinero, placeres y posesiones hasta poder decir con Pablo: “ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí”. En las etapas finales de esta purificación y muerte del yo hasta en sus raíces están las noches de San Juan de la Cruz, etapas necesarias para entrar en la unión plena con Dios por el mismo Espíritu de Amor Personal del Padre y del Hijo. Es la inhabitación gozosa y contemplativa de la Santísima Trinidad en el Alma.
Es un cuadro movido, dinámico, cautivador, con puntos en los que hay densas concentraciones de experiencia, de pensamiento, de mensaje, que constituyen sus cotas más elevadas y relevantes. Es la noche del espíritu. San Pablo profundiza y describe esta lucha entre la carne y la acción del Espíritu. Le es fácil, porque la encuentra en su vida y en la de los cristianos, toma conciencia de ella y, manteniéndose siempre en el ámbito de la experiencia de fe, se esfuerza por comprenderla; es su vida espiritual, su espiritualidad. Esto tiene lugar, especialmente, en las cartas a los gálatas y a los romanos.
En una de sus cartas a los corintios, y dando entrada al tema de la “carne y el Espíritu”, de que hablaré a continuación, “obligado a presumir”, alude Pablo a unas revelaciones particulares que tuvo durante la solitaria experiencia den el desierto de Damasco, después de su conversión. Habla de ellas en términos escuetos y lo hace, precisamente, para demostrar a su oponente que no lo tomó a la ligera, sin consultar al Espíritu, donde Dios le dió a “conocer a su Hijo” en horas de soledad y oración, donde llegó a una vivencia mística del misterio de Dios y de su Hijo por medio del Espíritu.
En relación con la “carne”, se le plantea a Pablo con toda claridad un dilema irrenunciable: o seguimos la “carne”, es decir, el propio egoísmo de manera sistemática, o bien, renunciando al propio interés, nos ponemos a disposición del Espíritu. El dinamismo de la carne tiene sus etapas características. Presenta sus propuestas operativas que, una vez analizadas y asumidas, desembocan en el impresionante contexto de las “obras de la carne” (Gál 5,19-2 1), que es un dinamismo de pecado, que ofende a Dios, precisamente porque Dios ama al hombre. El resultado final es terrible: los vacíos creados por opciones pecaminosas ordenadas por el dinamismo de la carne llevan al hombre al fracaso total, a una muerte «antropológica», a una especie de rigidez cadavérica que bloqueará en él cualquier iniciativa positiva que tome. Pablo llama, a esta muerte, “perdición”.
Pero, ¿qué es lo que sucede en el cristiano cuando realmente se deja conducir por el Espíritu? El Espíritu no es un guardia de circulación que actúe dando indicaciones desde fuera. El camino de acción que sugiere discurre, en su totalidad, desde dentro, por vida de amor, que constituye la base de la experiencia religiosa --de la espiritualidad, podríamos decir--, precisamente porque está toda ella animada por el Espíritu, que Pablo vive intensamente y que tiende a compartir.
Identificado con el Espíritu de Cristo, Pablo pone de manifiesto que tiene en sí el poder de Cristo, sobre todo, el poder de amarle sobre su propio yo, sobre todas las cosas, por vivir de su mismo Espíritu comunicado, que le da el poder vivir para Cristo totalmente y que Pablo llama en sus cartas libertad: “El Señor es Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2Cor 3,17).
Por eso el cristiano, que toma conciencia de que posee la capacidad de amar de Cristo, entiende que también posee el Espíritu y que esto constituye un hecho determinante, precisamente porque tiene que ver con su pertenencia, con su unión permanente con Él por el mismo amor de Espíritu Santo: “Si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo” (Rom 8, 9). El espíritu de Cristo es el espíritu de Dios, del Padre. Al tomar conciencia de Él, el cristiano se siente, pues, amado por Dios, hasta el punto de considerarse portador vivo del amor mismo de Dios: “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5,5).
Sabiéndose amado por el Padre hasta el punto de tener el e1 mismo espíritu del Padre y de Cristo, el cristiano, partiendo de su experiencia espiritual e interior, comprende y valora su situación filial: “El mismo Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios” (Rom 8,16).En cuanto hijo, ve cómo se abre ante sí una nueva dimensión en su relación con Dios. Animado como está por el espíritu de Cristo, puede hacer suya la audaz intimidad para con e1 Padre que Jesús se había reservado para sí durante su vida terrena: “Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para recaer de nuevo en el temor sino que recibisteis el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar: ¡Abba! ¡Padre!” (Rom 8,15).
Pasando de manera espontánea del «vosotros» al «nosotros», Pablo nos muestra la familiaridad con que comparte este aspecto de su espiritualidad con los fieles. Él ha vivido y comprendido, --no se comprende lo que no se vive--, que toda su oración resulta transformada, perfeccionada, incluso corregida por el Espíritu que actúa en él: “Igualmente, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que nos conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inenarrables” (Rom 8,26). También aquí, la experiencia de Pablo revive en los cristianos a los que se dirige. La intervención del Espíritu en la oración es una realidad que no se puede explicar en términos humanos. San Juan de la Cruz lo dice innumerables veces en sus escritos:
El espíritu de Dios y de Cristo, que se le ha dado al hombre y que ha entrado en contacto con el espíritu del hombre, se convierte en su principio operativo. El hombre que vive del Espíritu puede y debe caminar, desarrollar su vida en la misma línea del Espíritu: «¡Oh noche que guiaste… oh noche que juntaste Amado con amada, amada en el Amado transformada».
Esto implica una doble función por parte del Espíritu, siempre en el espíritu, en lo interior del ser humano. En primer lugar, se trata de hacer patentes en perspectiva operativa, como compromiso y como opción por realizar, las verdades y valores de Cristo. El Espíritu no tiene un contenido propio, sinoque siempre está totalmente referido a Cristo. Es el Espíritu de Cristo. En esa “carta de Cristo” —en el sentido de que expresa su trazo característico, su caligrafía— que son los corintios, el Espíritu cumple la función de la tinta: hace visible, legible, focaliza la escritura de Cristo, no inventa nada.
Actuando dentro del ser humano que le ha abierto su espíritu con la aceptación fundamental de Cristo que constituye el bautismo, el Espíritu actúa en él la nueva ley, haciendo que aflore en la conciencia, en cada momento, en cada situación, y proporcionándosela, la «Verdad-Amor» de Cristo.
Esta es la parte característica de la actividad espiritual que Pablo llama “discernir”. Se trata de “probar”, todo, los propios criterios y la propia vida a la luz del Espíritu que focaliza los rasgos de Cristo en perspectiva operativa y en relación las distintas situaciones de la propia existencia: “No apaguéis el Espíritu. No despreciéis las profecías. Examinadlo todo, y quedaos con lo bueno” (1Tes 5,19-2 1).
En este contexto, podemos ver una progresión gradual. Tenemos la clara impresión de que la ley del Espíritu sólo empieza a funcionar en un determinado nivel de profundidad. Los corintios, en su orgulloso engreimiento, están convencidos de que pueden aplicarla de inmediato y en su totalidad. Por eso, Pablo les recuerda de manera incisiva la necesidad de una profundización que, por su propia naturaleza, implica un desarrollo gradual.
Además de esta función iluminativa, el Espíritu desarrolla otra en paralelo: por participar de la vitalidad de Cristo resucitado, ofrece al cristiano su energía, su capacidad de acción. En lo sucesivo, la única ley que regirá toda la vida del cristiano será la “ley de Cristo” (Gál 6,2), administrada en concreto mediante esta doble función de iluminación y de comunicación de energía que deriva del “Espíritu de vida” (Rom 8,2).
El hombre que se halla en esta condición, vive plenamente su vida espiritual. Lo que, en términos paulinos, significa, por un lado, el rechazo —ya realizado en el bautismo y, después, confirmado— a seguir la “carne” y, por otro lado, la gozosa constatación de ese nuevo contexto que el Espíritu, “al dar fruto”, produce en él. Ahora bien, en el nivel del mensaje, esta experiencia personal que vive adquiere una fuerza incisiva: quien sigue la «carne», el propio yo absolutizado, cierra en sí mismo todo espacio para Dios.
En cambio, el cristiano que ha realizado una opción fundamental antitética a la de la carne, se ha abierto a Cristo muerto y resucitado, aceptándolo y, de este modo, ha alcanzado el don del Espíritu. Su dinamismo implica la realización de un nuevo contexto, en el que todo descansa sobre el amor, del mismo modo que las “obras de la carne” constituyen una fiel expresión del propio egoísmo idealizado:
“Por el contrario, los frutos del Espíritu son: amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia; contra estas cosas no hay ley”(Gál 5,22-23). Para estas personas, sólo vale, n sentido afirmativo y exclusivo, la “ley del Espíritu”.
17. DAMASCO:
A) ORIGEN DE LA VIDA MÍSTICA DEL APÓSTOL PABLO
La fe del apóstol Pablo ha nacido de la experiencia de Damasco. Ha sido un don gratuito de Dios nacido de un encuentro imprevisible. El kerigma, la síntesis del evangelio de Pablo es Cristo muerto y resucitado, experimentado en el camino de Damasco. Por eso, para San Pablo, la fe siempre será una paradoja: sabiduría de Dios y necedad para los hombres.
Esto significa que no se fundamenta en los raciocinios humanos, porque no es lógico predicar a un Cristo muerto y resucitado: “...Plugo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos. Porque la sabiduría de Dios es más sabia que los hombres...” (1Cor 1, 20-25).
El mismo Pablo ha experimentado que la fe no se funda en la sabiduría humana, en la solidez de argumentaciones o pensamientos humanos, sino sobre una acción de Dios que toca el corazón del hombre y lo abre a la revelación de Jesucristo su Hijo, su Palabra: “... mi palabra y mi predicación no fue en persuasivos discursos de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” (1Cor 2, 4-5).
Esta fe de unión o transformación en Dios por Cristo, en los místicos, no llega sino después de largas y penosas purificaciones, pero a Pablo, por designio de Dios, se le concedió en el camino de Damasco y luego tuvo que sufrir las purificaciones y la muerte del yo, para vaciarse de todo su yo y llenarse solo de Dios, de la plenitud de Dios por el amor del Espíritu Santo: “Para que según la riqueza de su gloria, os conceda ser poderosamente fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu” (Ef 3,16-17).
Si Pablo pide frecuentemente a los creyentes, sus hermanos, el cultivo y la vigilancia activa de la fe, del amor y la esperanza, virtudes sobrenaturales que nos unen directamente con Dios, lo hace, porque sabe que es una cosa difícil resistir en el tiempo a tantos peligros y pruebas de la vida cotidiana, en la relación con los demás y en las mil tentaciones de la carne y del mundo. Por eso Pablo nos dirá: “... y aún todo lo tengo por pérdida a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo...” (Fil 3, 7-9).
La fe y la esperanza de Abraham, que creyó contra toda lógica humana, permanece como modelo para todos los creyentes: “Abraham, contra toda esperanza, creyó que había de ser padre de muchas naciones...y no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo medio muerto, pues era ya casi centenario y estaba ya amortiguada la matriz de Sara; sino que ante la promesa de Dios no vaciló, dejándose llevar de la incredulidad; antes, fortalecido por la fe, dio gloria a Dios, convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido... Y no sólo por él está escrito que le fue computado, sino también por nosotros...a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, nuestro Señor Jesús, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación” (Rm 4,19ss).
Por eso, todo el hombre que cree que Dios es capaz de lo imposible, como, por ejemplo, hacer fecundo el vientre estéril de la vieja Sara o resucitar a Jesús de entre los muertos, hace un homenaje de alabanza y confianza en el amor y poder de Dios. El hombre que cree en Cristo muerto y resucitado, que cree que Jesús nos ha liberado de la muerte y del pecado, recibe como respuesta a su fe vivir en el gozo y paz permanentes en medio de las pruebas: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo, por quien en virtud de la fe hemos obtenido también el acceso a esta gracia en que nos mantenemos y nos gloriamos, en la esperanza y la gloria de Dios” (Rm 5, 1-2)
Esta fe tan elevada y total nace y se alimenta de la oración con Dios, con Cristo muerto y resucitado por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo, Amor personal del Padre y del Hijo. El Espíritu es la fuente de esta oración, de esta fe y de este gozo, “... mas el mismo Espíritu aboga por nosotros con gemidos inenarrables...” ( Rm 8, 27). Siguiendo al Espíritu, maestro interior que nos habita, el cristiano no imita las actitudes y la vida y los sentimientos de Cristo, como cuando imitamos a los hombres o a un vecino cercano a nosotros, sino que nos dejamos transformar o guiar por Él, mejor, es el mismo Espíritu de Cristo, su misma vida y sentimientos, su mismo amor que nos habita, el que actúa en nosotros, el que nos habita para hacernos vivir en Cristo, que Cristo viva en nosotros: (Cfr Gal 3, 27-8).
El Padre nos ama en el mismo Espíritu de Amor con que ama a su hijo Jesús. Y Cristo, en el Espíritu, nos ama en el mismo amor con que ama a su Padre. Y nosotros amamos a todos los hombres, nuestros hermanos, en el mismo Amor del Espíritu, como el Padre los ama por su Hijo en Jesús.
Y estos sentimientos de Cristo, este vivir de Cristo en él, es lo que Pablo experimenta. Pablo no es un teólogo teórico que enseña verdades que deben creerse, sino un testigo del Cristo que vive y mora en Él y predica lo que vive: “vivo yo, pero no soy yo, es Cristo el que vive en mí”; la oración, en Pablo como en nosotros, es esencialmente actividad del Amor de Dios, esto es, del Espíritu Santo en el alma. San Juan de la Cruz, como Santa Teresa siempre nos dirán que la oración es cuestión de amor más que de inteligencia. Porque entonces sería patrimonio de los sabios e inteligentes y no de los sencillos y humildes de corazón que ponen todo su amor en Dios.En la oración, sobre todo contemplativa y unitiva, es Dios por su Espíritu, Cristo hecho todo Espíritu como en Pentecostés, quien me habla, ilumina, me aconseja; no hago yo la oración, sino que la hace Dios en mí, Dios me habita con sus Palabra en la que me canta y dice todo su Amor de Espíritu Santo, y yo soy mero «agente-pasivo», cuya actividad consiste en acoger y dejarse llenar de Dios en el corazón, que me hable y me llene de su hermosura, belleza, amor, felicidad.
Y todo esto, en oración, no meramente meditativa, sino contemplativa, recibiendo en mi y contemplando su gloria, llegando al Tabor por la montaña de la oración hasta la transformación por la fe iluminada y viva y pentecostal que viene directamente del Espíritu Santo, no de mi esfuerzo o raciocinio, sino de Dios que quiere comunicarse conmigo directamente, sin raciocinios ni esfuerzo mental de mi parte; es una forma de conocer amando, viendo, recibiendo una fe viva que se me regala, que se me da gratuitamente, como participación en la misma luz y esplendor divinos. Es la contemplación del Tabor, de la gloria de Dios. La oración, en esta etapa, es dejar que el Espíritu de Cristo sea en mí un canto “de alabanza de alabanza de la gloria del Padre, in laudem gloriae ejus”, como quiso llamarse Sor Isabel de la Trinidad. Y esta fue la experiencia oracional y vital, el ser y existir de Pablo, del Apóstol, desde su encuentro “en el Espíritu” con el “Señor muerto y resucitado”.
18. LA CRONOLOGÍA DE PABLO
Para esta cronología de San Pablo he tenido muy en cuenta una de las catequesis que el Papa Benedicto XVI ha dedicado a este tema. Las señas biográficas de Pablo las encontramos respectivamente en el carta a Filemón, en la que se declara "anciano" (versículo 9: presbýtes), y en los Hechos de los Apóstoles, pues en el momento de la lapidación de Esteban dice que era "joven" (7, 58: neanías).
Ambas designaciones son evidentemente genéricas, pero según los cálculos antiguos "joven" era el hombre que tenía unos treinta años, mientras que se le llamaba "anciano" cuando llegaba a los sesenta. En términos absolutos, la fecha de Pablo depende en gran parte de la fecha en que fue escrita la carta a Filemón. Tradicionalmente su redacción se enmarca en la prisión de Roma, a mediados de los años 60. Pablo habría nacido el año 8, por tanto, habría vivido más o menos sesenta años, mientras que en el momento de la lapidación de Estaban tenía treinta. Esta debería ser la cronología adecuada. Y el año paulino que estamos celebrando sigue precisamente esta cronología. Ha sido escogido el año 2008 pensando en que nació más o menos en el año 8.
En todo caso, nació en Tarso de Cilicia (Cf. Hch 22,3). La ciudad era capital administrativa de la región y en el año 51 a. C. había tenido como procónsul nada menos que a Marco Tulio Cicerón, mientras que diez años después, en el año 41, Tarso había sido el lugar del primer encuentro entre Marco Antonio y Cleopatra. Judío de la diáspora, hablaba griego a pesar de que tenía un nombre de origen latino, derivado por asonancia del original hebreo Saúl/Saulos, y gozaba de la ciudadanía romana (Cf. Hechos 22,25-28).
Pablo se presenta, de este modo, en la frontera de tres culturas diferentes -romana, griega, judía-- y quizá también por este motivo estaba predispuesto a fecundas aperturas universales, a una mediación entre las culturas, a una verdadera universalidad.
También aprendió un trabajo manual, quizá heredado del padre, que consistía en el oficio de "fabricar tiendas" (Cf. Hch 18,3: skenopoiòs), lo que probablemente significa que trabajaba la lana ruda de cabra o la fibra de lino para hacer esteras o tiendas (Cf. Hch 20,33-35).
Hacia los doce o trece años, la edad en la que un muchacho judío se convierte en bar mitzvà ("hijo del precepto"), Pablo dejó Tarso y se mudó a Jerusalén para ser educado a los pies del rabí Gamaliel el Viejo, nieto del gran rabí Hilel, según las más rígidas normas del fariseísmo, adquiriendo un gran celo por la Torá mosaica (Cf. Gal 1,14; Fil 3,5-6; Hch 22,3; 23,6; 26,5).
En virtud de esta ortodoxia profunda, que había aprendido en la escuela de Hilel, en Jerusalén, vio en el nuevo movimiento que se inspiraba en Jesús de Nazaret un riesgo, una amenaza para la identidad judía, para la auténtica ortodoxia de los padres. Esto explica el hecho de que haya "perseguido a la Iglesia de Dios", como lo admitirá en tres ocasiones en sus cartas (1 Cor 15,9; Gal 1,13; Fil 3,6). Si bien no es fácil imaginar concretamente en qué consistió esta persecución, su actitud fue de todos modos de intolerancia.
Aquí se enmarca el acontecimiento de Damasco, donde su vida cambió totalmente y se convirtió en un apóstol incansable del Evangelio. De hecho, Pablo pasó a la historia por lo que hizo como cristiano, como apóstol, y no como fariseo. Tradicionalmente se divide su actividad apostólica en virtud de los tres viajes misioneros, a los que se añadió el cuarto a Roma como prisionero. Todos son narrados por Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Al hablar de los tres viajes misioneros, hay que distinguir el primero de los otros dos.
Por lo que se refiere al primero, de hecho (Cf. Hch 13-14), Pablo no tuvo responsabilidad directa, pues ésta fue encomendada al chipriota Bernabé. Juntos partieron de Antioquía del Orontes, enviados por esa Iglesia (Cf. Hch 13,1-3), y, después de zarpar del puerto de Seleucia, en la costa siria, atravesaron la isla de Chipre de Salamina a Pafos; de aquí llegaron a las costas del sur de Anatolia, hoy Turquía, pasando por Atalía, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, desde donde regresaron al punto de partida. Había nacido así la Iglesia de los pueblos, la Iglesia de los paganos.
Mientras tanto, sobre todo en Jerusalén, había surgido una dura discusión sobre si estos cristianos procedentes del paganismo estaban obligados a entrar también en la vida y en la ley de Israel (varias prescripciones separaban a Israel del resto del mundo) para participar realmente de las promesas de los profetas y para entrar efectivamente en la herencia de Israel. Para resolver este problema fundamental para el nacimiento de la Iglesia futura se reunió en Jerusalén el así llamado Concilio de los Apóstoles para tomar una decisión sobre este problema del que dependía el nacimiento efectivo de una Iglesia universal. Se decidió que no había que imponer a los paganos convertidos las prescripciones de la ley mosaica (Cf. Hch 15,6-30): es decir, no estaban obligados a respetar las normas del judaísmo; la única necesidad era ser de Cristo, vivir con Cristo y según sus palabras. De este modo, siendo de Cristo, eran también de Abraham, de Dios, y participaban en todas las promesas.
Tras este acontecimiento decisivo, Pablo se separó de Bernabé, escogió a Silas, y comenzó el segundo viaje misionero (Cf. Hch 15,36-18,22). Tras recorrer Siria y Cilicia, volvió a ver la ciudad de Listra, donde tomó consigo a Timoteo (figura muy importante de la Iglesia naciente, hijo de una judía y de un pagano), e hizo que se circuncidara. Atravesó la Anatolia central y llegó a la ciudad de Tróade, en la costa norte del Mar Egeo.
Aquí tuvo lugar un nuevo acontecimiento importante: en sueños vio a un macedonio en la otra parte del mar, es decir en Europa, que le decía: "¡Ven a ayudarnos!". Era la Europa futura que le pedía ayuda y la luz del Evangelio. Movido por esta visión, entró en Europa. Zarpó hacia Macedonia, entrando así en Europa. Tras desembarcar en Neápolis, llegó a Filipos, donde fundó una hermosa comunidad, luego pasó a Tesalónica y, dejando esta ciudad a causa de dificultades que le provocaron los judíos, pasó por Berea hasta llegar a Atenas.
En esta capital de la antigua cultura griega predicó, primero en el Ágora y después en el Areópago, a los paganos y a los griegos. Y el discurso del Areópago, narrado en los Hechos de los Apóstoles, es un modelo sobre cómo traducir el Evangelio en cultura griega, cómo dar a entender a los griegos que este Dios de los cristianos, de los judíos, no era un Dios extranjero a su cultura sino el Dios desconocido que esperaban, la verdadera respuesta a las preguntas más profundas de su cultura.
Luego de Atenas llegó a Corinto, donde permaneció un año y medio. Y aquí tenemos un acontecimiento cronológicamente muy seguro, el más seguro de toda su biografía, pues durante esa primera estancia en Corinto tuvo que comparecer ante el gobernador de la provincia senatorial de Acacia, el procónsul Galión, acusado de un culto ilegítimo. Sobre este Galión y el tiempo que pasó en Corinto existe una antigua inscripción, encontrada en Delfos, donde se dice que era procónsul de Corinto entre los años 51 y 53. Por tanto, aquí tenemos una fecha totalmente segura. La estancia de Pablo en Corinto tuvo lugar en esos años. Por tanto, podemos suponer que llegó más o menos en el año 50 y que permaneció hasta el año 52. De Corintio después, pasando por Cencres, puerto oriental de la ciudad, se dirigió hacia Palestina, llegando a Cesaréa Marítima, desde donde subió a Jerusalén para regresar después a Antioquía del Orontes.
El tercer viaje misionero (Cf. Hch 18,23-21,16) comenzó como siempre en Antioquía, que se había convertido en el punto de origen de la Iglesia de los paganos, de la misión a los paganos, y era el lugar en el que nació el término "cristianos". Aquí, por primera vez, nos dice san Lucas, los seguidores de Jesús fueron llamados "cristianos". De allí Pablo se fue directamente a Éfeso, capital de la provincia de Asia, donde permaneció durante dos años, desempeñando un ministerio que tuvo fecundos resultados en la región. De Éfeso Pablo escribió las Cartas a los Tesalonicenses y a los Corintios. La población de la ciudad fue instigada contra él por los plateros locales, que experimentaron una disminución de sus ingresos a causa de la reducción del culto a Artemisia (el templo que se le había dedicado en Éfeso, el Artemision, era una de las siete maravillas del mundo antiguo); por este motivo tuvo que huir hacia el norte. Después de volver a atravesar Macedonia, descendió de nuevo a Grecia, probablemente a Corinto, permaneciendo allí tres meses y escribiendo la famosa Carta a los Romanos.
De allí volvió sobre sus pasos: volvió a pasar por Macedona, llegó en barco a Tróade y, después, pasando por las islas de Mitilene, Quíos, Samos, llegó a Mileto, donde pronunció un importante discurso a los ancianos de la Iglesia de Éfeso, ofreciendo un retrato del auténtico pastor de la Iglesia (Cf. Hch 20). De aquí volvió a zapar en vela hacia Tiro, y luego llegó a Cesarea Marítima para subir una vez más a Jerusalén. Allí fue arrestado a causa de un malentendido: algunos judíos habían confundido con paganos a otros judíos de origen griego, introducidos por Pablo en el área del templo reservada a los israelitas.
La condena a muerte, prevista en estos casos, fue levantada gracias a la intervención del tribuno romano de guardia en el área del templo (Cf. Hch 21,27-36); esto tuvo lugar mientras en Judea era procurador imperial Antonio Félix. Tras un período en la cárcel, cuya duración es debatida, dado que Pablo, por ser ciudadano romano, había apelado al César, que entonces era Nerón, el procurador sucesivo, Porcio Festo, le envió a Roma custodiado militarmente.
El viaje a Roma pasó por las islas mediterráneas de Creta y de Malta, y después por las ciudades de Siracusa, Regio de Calabria, y Pozzuoli. Los cristianos de Roma salieron a recibirle en la Vía Apia hasta el Foro de Apio (a unos 70 kilómetros al sur de la capital) y otros hasta las Tres Tabernas (a unos 40 kilómetros). En Roma tuvo un encuentro con los delegados de la comunidad judía, a quienes les confío que llevaba sus cadenas por "la esperanza de Israel" (Cf. Hechos 28,20). Pero la narración de Lucas concluye mencionando los dos años pasados en Roma bajo la blanda custodia militar, sin mencionar ni una sentencia de César (Nerón) ni siquiera la muerte del acusado.
Tradiciones sucesivas hablan de una liberación, de que habría emprendido un viaje misionero a España, así como un sucesivo periplo en particular por Creta, Éfeso, Nicópolis en Epiro. Entre las hipótesis, se conjetura un nuevo arresto y un segundo período de encarcelamiento en Roma, donde habría escrito las tres cartas llamadas pastorales, es decir las dos a Timoteo y la de Tito, con un segundo proceso desfavorable. Sin embargo, una serie de motivos lleva a muchos estudiosos de san Pablo a concluir la biografía del apóstol con la narración de Lucas en los Hechos de los Apóstoles.
Sobre su martirio volveremos a hablar más adelante, en el ciclo de nuestras catequesis. Por ahora, en este breve elenco de los viajes de san Pablo, es suficiente tomar acto de cómo se dedicó al anuncio del Evangelio sin ahorrar energías, afrontando una serie de duras pruebas, de las que nos ha dejado la lista en la segunda carta a los Corintios (Cf. 11, 21-28). Por lo demás, él mismo escribe: "Todo esto lo hago por el Evangelio" (1 Cor 9,23), ejerciendo con total generosidad lo que él llama "la preocupación por todas las Iglesias" (2 Cor 11,28). Vemos que su compromiso sólo se explica con un alma verdaderamente fascinada por la luz del Evangelio, enamorada de Cristo, un alma basada en una convicción profunda: es necesario llevar al mundo la luz de Cristo, anunciar el Evangelio a todos.
Me parece que esta es la conclusión de esta breve reseña de los viajes de San Pablo: ver su pasión por el Evangelio, intuir así la grandeza, la hermosura, es más la necesidad profunda del Evangelio para todos nosotros.
Recemos para que el Señor, que hizo ver su luz a Pablo, que le hizo escuchar su Palabra, que tocó su corazón íntimamente, nos haga ver también a nosotros su luz, para que también nuestro corazón quede tocado por su Palabra y también nosotros podamos dar al mundo de hoy, que tiene sed, la luz del Evangelio y la verdad de Cristo.
(Cfr Catequesis de Benedicto XVI, Miércoles 27 de agosto de 2008 :La vida de san Pablo antes y después de Damasco).
SEGUNDA PARTE
LECTURA MEDITADA DE SAN PABLO
ELEGIDO POR CRISTO
1. “Pablo, esclavo de Jesucristo, apóstol por vocación, escogido para (anunciar) el evangelio de Dios” (Rom 1, 1).
“Pero cuando plugo al que me segregó desde el seno de mi madre, y me llamó por su gracia, para revelar en mí a su Hijo, anunciándole a los gentiles, al instante, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, no subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes de mí, sino que partí para la Arabia y de nuevo volví a Damasco. Luego, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a cuyo lado permanecí quince días. A ningún otro de los apóstoles vi, si no fue a Santiago, el hermano del Señor. En esto que os escribo (declaro)ante Dios que no miento” (Gal, 1, 15-20)
Estos dos textos de las cartas de San Pablo nos permiten ver cómo el Apóstol se sentía totalmente elegido y llamado por Cristo para la misión de anunciar el evangelio a todas las gentes. Como luego veremos, Pablo no admite dudas ni otras interpretaciones por parte de algunos miembros de la Iglesia de la Galacia.
San Pablo se denomina a sí mismo “apóstol por vocación” (Rom 1, 1), llamado por Dios. Y se refiere a una llamada personal, a la que alude con cierta frecuencia, por la que Cristo viene en busca nuestra. Si podemos ser apóstoles, es porque Dios nos llama.
Aunque a primera vista pueda parecer sorprendente, el pensar que es Dios quien toma la iniciativa, es fuente de optimismo. Incluso el ser conscientes de nuestra debilidad y miseria puede convertirse en un motivo más de confianza, porque Dios ha escogido lo más débil (1 Cor 1, 27).
Y esta conciencia de nuestra debilidad se hace más viva si miramos en torno a nosotros: amigos, compañeros, personas que con mayor capacidad y mejores cualidades que las nuestras no han sido elegidas. Dios no nos ha elegido porque éramos fuertes, sino por ser débiles. Un artista recibe tanta mayor gloria, dice santo Tomás, cuanto más frágil y miserable es la materia con la que hace su obra de arte. De la misma manera, nuestra miseria engrandece la obra que Dios realiza en nosotros.
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo soy el que os he elegido a vosotros”(Jn 15, 16). En esta realidad de la elección divina encontramos nuestra fuerza. Pero al mismo tiempo que son fuente de ánimo, estas palabras de Cristo entrañan la necesidad de una respuesta. El nos ha elegido y tiene derecho a exigir lo que quiera.
Nuestra situación se asemeja tal vez a la del profeta Jeremías, a quien alude San Pablo en el lugar que hemos citado de su carta a los fieles de Galacia. La alusión es clara y pone en evidencia cómo San Pablo ve su vocación como una continuación de la vocación del pasaje de su carta a los Gálatas, paralelo al citado: “Pablo, apóstol no por parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos” (Gal 1, 1).
Como vemos, esta llamada no proviene de los hombres ni tiene por intermediario hombre alguno. Es Cristo quien me llama directamente, y Dios Padre que, mostrando su poder, le resucitó de entre los muertos.
Es verdad que nosotros ordinariamente no hemos sido llamados tan singularmente como Pablo y por eso, a veces y algunos, no tenemos la misma evidencia que tuvo San Pablo de esta llamada directa de Dios, pero no por ello deja de ser cierto que también nosotros somos llamados por Cristo y por Dios Padre y tenemos nuestras certezas y signos claros de llamada y predilección. Los modos son diversos. Pero Pablo nos da la certeza de que hemos sido llamados.
Dice Jeremías: “Y el Señor me habló diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí; y antes de que tú nacieras te santifiqué y te destiné para profeta entre las naciones. A lo que dije yo: ¡Ah, ah! ¡Señor, Dios! ¡Ah!, bien veis vos que yo no sé hablar, porque soy un jovenzuelo. Y me replicó el Señor: no digas soy un jovenzuelo, porque tú ejecutarás todas las cosas para las cuales te comisione y todo cuanto te encomiende que digas, lo dirás. No temas la presencia de aquellos, porque contigo estoy yo para sacarte de cualquier embarazo, dice el Señor” (Jer 1, 4-8).
Quizá también nosotros sintamos esta duda de Jeremías, viendo nuestra incapacidad. Pero Dios afirma que Él sabe lo que se hace. Él nos ha llamado y está con nosotros. Nuestra actitud fundamental puede ser ésta: ser conscientes de nuestra incapacidad y nuestra miseria, para que así podamos recibir la llamada como una gracia y no como un derecho adquirido.
Alude después el apóstol a su elección en el camino de Damasco: “...desde el vientre de mi madre me separó y me llamó con su gracia” (Gal 1, 15). Estas palabras valen para todo apóstol, para todo sacerdote. Dios nos ha elegido antes de nacer, porque su amor es eterno y la llamada divina no depende de nuestros méritos o cualidades, sino exclusivamente de su amor. Es una llamada enteramente gratuita ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios que Él no tenga? Si existo es que Dios me ama y me ha llamado a compartir su misma felicidad. Mi vida es más que esta vida. Y sobre esta llamada de amor para existir, por pura benevolencia, porque me ha querido y preferido a otros seres que no existirán, por Cristo, me ha llamado a comunicar a los hermanos y al mundo este misterio de salvación realizado en el Hijo Amado, por su cruz y resurrección.
“Para esto en todo momento rogamos por vosotros, para que Dios os haga dignos de la vocación, y con toda eficacia cumpla su bondadoso beneplácito, y la obra de vuestra fe, y el nombre de nuestro Señor Jesús sea g1orificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo”(2Tel 1, 11-12). Éste es el motivo y el objeto principal siempre de Pablo en su oración por los elegidos por vocación, por llamada especial del Señor para que Dios sea glorificado.
El evangelio según san Marcos pone de relieve esta idea de la gratuidad cuando narra la vocación de los apóstoles: Jesucristo llamó “a los que quiso” (Mc 3, 13-15). Esta primera idea nos exige, dada su importancia, una reflexión atenta: no somos nosotros quienes avanzamos hacia el sacerdocio, sino que somos “llamados”. Saber esto, creerlo de verdad, y Dios quiera que por experiencia viva de oración unitiva y contemplativa, como Pablo, hace privilegiados y felices a los que lo sienten y viven.
“Al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El contestó: ¿Quién eres, Señor?...Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer”(Hch 9,4-6).
“Pero cuando plugo al que me segregó desde el seno de mi madre, y me llamó por su gracia, para revelar en mí a su Hijo, anunciándole a los gentiles, al instante, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes de mí, sino que partí para la Arabia y de nuevo volví a Damasco” (Gal 1, 15-17).
San Lucas, en su evangelio, observa que antes de elegir a los doce, Cristo “se retiró a orar en un monte y pasó toda la noche haciendo oración a Dios” (Lc 6, 12). Comentando este pasaje, San Ambrosio explica que «el Señor hace oración no para rogar por sí mismo, sino para interceder en favor mío».
También nosotros nos retiramos en esta ocasión, buscamos el silencio y oramos a Dios Padre. Y consuela pensar que Cristo no sólo rezó entonces en favor nuestro, sino que sigue orando continuamente, “siempre viviente para interceder por ellos” (Hbr 7, 25) Nuestra oración consiste, pues, en unirnos estrechamente a la de Cristo, que intercede siempre por nosotros. En el responsorio breve de las Vísperas de Pastores rezamos y confesamos esta verdad: «Éste es el que ama a sus hermanos, * El que ora mucho por su pueblo. Este es el que ora mucho por sus hermanos: El que entregó su vida por sus hermanos.
Esta oración intercesora de Cristo, de la Virgen y de los santos en favor nuestro debe dar luz y consolar nuestra posible aridez interior. Él es nuestra certeza y garantía: “Como mi Padre me ha enviado, así os envío yo a vosotros” (Jn 20, 21). Nuestra misión es una prolongación de la obra y de la misión salvífica de Cristo. Somos humanidad supletoria de Cristo, prestada por amor y por el sacramento del Orden, para que siga salvando, predicando, actuando.
A lo largo de toda esta reflexión, surge imperiosa una pregunta: ¿para qué nos llama Cristo? La respuesta la encontramos en el evangelio según San Marcos. Cristo llamó a los apóstoles “para tenerlos consigo y enviarlos a predicar” (Mc 3, 14). Lo primero es estar con el Señor, hablar con Él, la amistad, luego vendrá el salir a predicar; primero amar a Cristo; luego hacer que otros le conozcan y le amen, y eso es apostolado verdadero, pero siempre con Cristo.
Hemos sido elegidos “para (predicar) el evangelio de Dios” (Rom 1, 1). Este es nuestro cometido primordial: anunciar la buena nueva, la noticia esperada. Cuando el Concilio Vaticano II habla de las funciones de los presbíteros, nos dice: «Los presbíteros, como cooperadores que son de los obispos, tienen por deber primero el de anunciar a todos el evangelio de Dios, de forma que, cumpliendo el mandato del Señor: marchad por el mundo entero y llevad la buena nueva a toda criatura, formen y acrecienten el pueblo de Dios» (PO 4).
Los hombres esperan esta buena nueva y se desilusionan cuando no les anunciamos la auténtica noticia. Pero hay que llevarla dentro, vivirla, para poder propagarla, para que incluso la vida del predicador sea un anuncio auténtico de esta buena nueva. Para esto se requiere que el predicador sea antes testigo de lo que predica, por el encuentro con Cristo en la oración,.
También San Marcos nos expone claramente esta idea. Dice que Jesucristo escogió a los apóstoles para que estuvieran con Él y para “enviarlos a predicar” (Mc 3, 14). Y volviendo a San Pablo, vemos que dice abiertamente: “Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio” (1 Cor 1, 17).
El sacerdote no es un simple administrador de sacramentos, sino que, en primer lugar, es un mensajero que anuncia la palabra divina: “Los Apóstoles anunciaban el evangelio de Cristo, y los que creían, se bautizaban y entraban a formar parte de la Iglesia”. La Iglesia actual, ante el desconocimiento de Cristo y su gracia en los que piden los sacramentos, a veces ignorantes y no practicantes, debe guardar este orden en la administración de los mismos, sobre todo, de la iniciación cristiana. Para ello, debe conocer profundamente a Cristo, estudiar y, sobre todo, amar personalmente a Cristo para poder dar un testimonio evangélico de Él.
No basta conocer a Cristo externamente, teóricamente, y lo mismo su evangelio; para conocer verdaderamente a Cristo y su evangelio, primero hay que vivirlos. Es necesario que contemplemos sus obras, penetremos su sentido y tratemos de vivirlo. Los llama para que sean sus testigos, y ser testigos supone «haber visto, conocer por experiencia». Por este motivo, San Pablo, profundizando en la misma idea, pone como fin primero de la llamada de Dios “revelarme a su Hijo” (Gal 1, 16).
Este aspecto es esencial para la vocación; es la misma vocación esencialmente. Se es apóstol en cuanto que se ha recibido una revelación. Por consiguiente, todo apóstol, todo sacerdote, en tanto será verdadero apóstol, en cuanto haya recibido una revelación personal, no sólo por la ciencia, sino ante todo por el contacto directo y vital con Dios. De lo contrario, el sacerdote será una especie de profesor mediocre que aprende una lección y la repite de memoria, pero no un testigo.
Para poder hablar de Cristo hay que vivir con Él, asimilar su bondad, su humildad, su paciencia; es más, hay que vivir como Él, porque el testimonio no consiste únicamente en la palabra, sino que exige también obras. Es esta revelación la que debemos buscar todas las mañanas al empezar el día.
Nos interesa, en tercer lugar, examinar la naturaleza de esta misión. Siguiendo el pensamiento de San Pablo, vemos que nos dice: “para que yo predicase a las naciones” (Gal 1, 16). Esta es, pues, la misión del sacerdote: anunciar. San Marcos termina su narración enumerando a los doce que eligió Jesucristo: “Simón, a quien puso el nombre de Pedro...” Este cambio de nombre tiene una gran importancia. En el pensamiento semita, el nombre designa toda la persona. Y cambiar de nombre significa, de algún modo, un cambio en la persona. Y cuando quiso llamar a Pedro para presidir a su Iglesia: “Pedro, me amas más que estos…”, “apacienta mis ovejas”: el amor a Cristo es condición indispensable para el apostolado, es la garantía para hacer en nombre de Cristo su ministerio. La Iglesia debiera imitar más a Cristo en este aspecto. Cuando envía o elige, mirar más el amor a Cristo que otras realidades a veces puramente humanas. Así no puede marchar como Cristo quiere y la instituyó.
Por medio de la ordenación, Cristo opera este cambio en la persona del sacerdote. Él tiene la potestad de operar tal cambio, de cambiar nuestra humanidad por la suya, por una nueva encarnación sacramental, que nos convierte en otros Cristos.
San Marcos añade: “Dándoles potestad de curar enfermedades y de expeler demonios”. También nosotros, los sacerdotes de hoy, tenemos la potestad de expulsar a los demonios. Todo hombre que comete un pecado lleva el demonio dentro. Y uno de los momentos más emocionantes en la vida del sacerdote es cuando da la absolución a un penitente.
“Luego, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, a cuyo lado permanecí quince días. A ningún otro de los apóstoles vi, si no fue a Santiago, el hermano del Señor. En esto que os escribo, (os declaro) ante Dios que no miento. En seguida vine a las regiones de Siria y de Cilicia, y era, por tanto, personalmente desconocido para las iglesias de Cristo en Judea. Sólo oían decir: «El que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes pretendía destruir». Y glorificaban a Dios en mí”.
Con los textos paulinos podríamos hacer una biografía de muchos apóstoles de hoy que son, a pesar de sus limitaciones, un signo personal de Cristo. El celo del Buen Pastor, vivido al estilo de Pablo, será siempre una pauta posible y actual, especialmente para la evangelización del mundo. Un modelo de evangelizador, como el apóstol San Pablo, que escribía a los cristianos de Tesalónica estas palabras, que son todo un programa para nosotros: “Así llevados de nuestro amor por vosotros, queremos no sólo daros el evangelio de Dios, sino aún nuestras propias vidas; tan amados vinisteis a sernos’ (1 Tes 2,8)”
Como podemos ver, los textos de Pablo hablan por sí mismos. En realidad, es el mismo Cristo quien habla en ellos, como habla a través de cualquier texto inspirado de la Sagrada Escritura. Pero en los textos paulinos es como si Jesús, que vive en el corazón de cada apóstol, suscitara unas notas y resonancias más personales, indecibles, que sólo las puede captar o principalmente, quien sintió la llamada apostólica como declaración de amor.
Y «entonces el corazón de todo apóstol revive, reestrena su “sí”, profundiza en su “experiencia existencial” del amor de Cristo» (Juan Pablo II, Bula Abrid las puertas al Redentor 3). La vida del apóstol tiene sentido porque se orienta solamente a amar a Cristo y hacerle amar. En su donación a los hermanos deja transparentar que “Jesús vive” (Hch 25,19). Esa transparencia es posible cuando intenta seriamente hacer realidad todos los días la divisa paulina: “Mi vida es Cristo” (Flp 1,21).
OTROS TEXTOS DE MEDITACIÓN
«Mi palabra y mi predicación no se fundaron en persuasión de sabiduría, sino en demostración de espíritu y de fuerza, para que vuestra fe no se enraizase en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, tratamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que están en camino de destrucción, sino que tratamos de una misteriosa sabiduría de Dios, oculta hasta ahora, la cual Dios había predestinado antes de los siglos para gloria nuestra...»(1Cor 2,4-7).
“…partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual he sido constituido ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido concedida según la eficacia de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia; Evangelizar a los gentiles la insondable riqueza que es Cristo”(Ef 3,6-9).
2
EL AMOR DE CRISTO
2. “Caritas Christi urget nos”: "nos apremia el amor de Cristo” (2Cor 5,14).
“¡Hijos míos, por los que sufro otra vez dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros! (Gal 19, 4).
“Quiero, en efecto, que sepáis cuán grandes angustias sufro por vosotros y por los de Laodicea y por cuantos no me han visto personalmente, a fin de que sean consolados sus corazones unidos en el amor y enriquecidos con plena inteligencia para conocer el misterio de Dios, que es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia”(Col 2,1-3).
El primer texto citado, tomado del final del capítulo quinto, es el argumento principal de toda la carta y de la defensa que él hace de su apostolado, tratando de convencer a los corintios de la sinceridad de sus intenciones apostólicas, poniendo por testigos a Dios y a ellos mismos. Con esta verdad afirmada llega a la fuente y fundamento de todo apostolado, a la vez que revela el secreto de su vida apostólica: “El amor de Cristo nos urge”.
Esta afirmación parece a primera vista que expone una verdad elemental y corriente. Sin embargo, meditada y reflexionada en cada una de sus palabras, encierra una altísima doctrina y experiencia apostólica.
Toda la carta expone la genuina naturaleza del apostolado cristiano, que se basa fundamentalmente en el amor de Cristo, válida para todos los tiempos, pero más necesaria en los actuales por la falta de amor verdadero, en razón del consumismo, relativismo y materialismo reinante.
Aunque San Pablo dirige estas palabras a su propia persona, sin embargo, por el motivo que lo hace, ser apóstol de Cristo, también pueden y deben ser interpretadas en relación con todos los apóstoles y todo cristiano de todos los tiempos. Porque el cristianismo es fundamentalmente amar y hacer amar a una persona: Jesucristo. El apóstol debe ser impulsado siempre por el amor a Cristo.
Esta caridad, este amor no es otro que el mismo Amor del Padre con el que nos ama a todos los hombres, por el que envía su Hijo al mundo, por el que Cristo se encarna y da “su vida en rescate por todos”. San Pablo nos enseña concretamente en qué condiciones debemos ejercer nuestro apostolado y tener plena confianza en Cristo en razón del amor que nos tiene.
Para investigar todo el contenido de esta frase, es conveniente que, antes de hacerlo, nos preguntemos dos cosas: primero: qué pretende decirnos el Apóstol cuando nos habla de la caridad de Cristo; segundo: qué significa para él “urget nos”: nos apremia, nos urge, nos aprieta.
Establecidas estas aclaraciones podremos llegar más fácilmente a conclusiones de orden práctico y espiritual. Y pido disculpas por si me salen espontáneamente estas citas en latín, pero es que así las oí y aprendí en mi juventud y así las medité y las prediqué, incluso en sermones al pueblo, porque en mi tiempo era todavía costumbre, que luego desapareció, decir el texto en latín, y luego explicarlo en la homilía o sermón.
Por lo que respecta al término “caritas” todos saben que se emplea ordinariamente cuando se refiere al amor de Dios o de Cristo, y corresponde al griego “ágape”. Qué bella y ampliamente lo ha expresado Benedicto XVI en su primera encíclica Dios es Amor (o Theòs ágape estín). Y en la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo la Persona Amor, el Amor Personal de Dios.
San Pablo en todas sus cartas pone de relieve la necesidad de tener el Espíritu de Cristo para poder amar, orar, santificar a los hermanos. En la carta a los Gálatas, es el Espíritu el que ora en los cristianos. En los Romanos, se atribuye al Espíritu la capacidad para poder decir “Abba, Padre” (Rom 5, 15). El Espíritu nos comunica el poder invocar el nombre del Señor y de expresar nuestra fe en Él: “Nadie puede decir <Jesús es el Señor> sino en el Espíritu Santo” (1Cor 1,23).
Y este es el sentido de “ágape-caritas”, no porque el Apóstol ignore o no hable de nuestro amor a Dios y a Cristo, sino porque el término “ágape”, lo emplea para designar el mismo amor de Dios o de Cristo directamente a nosotros, como aparece claramente en la carta a los Romanos que tomamos como ejemplo: “Cáritas Dei (óti e ágape tou Theou) diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis”: “El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5,5). Y el sentido del texto se aclara en el momento sin ninguna ambigüedad: “commendat autem suam caritatem Deus in nos… “Dios nos demuestra su caridad hacia nosotros en que, siendo nosotros pecadores… siendo enemigos (v.10), Cristo ha dado su vida por nosotros” (v 8).
Este amor de Dios y de Cristo es sumamente gratuito, o como decimos vulgarmente, es totalmente desinteresado; en él se funda la esperanza cristiana y por eso “no seremos confundidos”.
Esta es la caridad de Cristo que celebra el Apóstol en el capítulo octavo de la misma carta, únicos sitios en los que nos habla del amor de Cristo: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? (Rom 8, 35). Con ello el Apóstol nos quiere demostrar que no hay ningún obstáculo en el mundo que no podamos superar con el amor de Cristo; a todos los superaremos “supervincimus” (ipernikomen) (v37), no con las fuerzas justas, sino sobreabundantemente sobradas,:
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Porque persuadido estoy que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios(manifestado) en Cristo Jesús, nuestro Señor” (v. 35.36.38).
Y esta caridad de Cristo es la que Él nos tiene, no la que nosotros le tenemos. Porque la nuestra es distinta a la suya, no es segura ni fuerte, somos humanos, no tenemos confianza en nosotros mismos; somos simples criaturas. Pero el amor de Dios, la caridad de Cristo no tiene límites ni barreras y viene a nosotros y ya amamos con su mismo amor, con Amor de Espíritu Santo.
El Padre nos vio y “amó primero” en su Verbo y nos predestina y llama a la existencia y al sacerdocio en Cristo porque nos ama en Cristo, a quien nos contempla unidos como miembros a su cabeza, como hermanos menores al primogénito. Así que el amor eterno del Padre y el amor de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza.
Por eso debemos estar totalmente seguros, porque no dependemos de nosotros. Nuestra salvación está en las manos de Dios, de nuestro Cristo. Qué seguridad, qué confianza nos debe dar. Fiémonos totalmente de Dios, de nuestro Cristo. Dejémonos atrapar por su amor, que es infinito, el mismo Amor de Dios, que es Espíritu Santo: “pero Dios probó su amor nosotros en que, siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. Con más razón, pues, justificados ahora por sangre, seremos por Él salvos de la ira; porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, reconciliados ya, seremos salvos en su vida. Y no sólo reconciliados, sino que nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora 1a reconciliación” (Rom 5, 9-11).
“Cáritas Dei urget nos”, este amor a Dios nos impulsa al amor de los hermanos hasta dar la vida por ellos como Cristo. Así lo sentía San Pablo, así debemos vivirlo también nosotros en todos nuestros feligreses, aún en los que nos persiguen y son ingratos, a ejemplo de Pablo, que sentía dolores de parto hasta formar en ellos a Cristo: “¡Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros!” (Gal 5, 19).
Esta caridad apostólica debe extenderse en todo el ministerio pastoral y sacerdotal, como participación en nosotros del mismo amor apostólico de Cristo, como manifestación de su amor agapetónico.
El concilio Vaticano II lo ha expresado muy bien: «en sus comienzos, la santa Iglesia, uniendo el “ágape” a la cena eucarística, se manifestaba toda entera unida en torno a Cristo por el vínculo de la caridad; así en todo tiempo se hace reconocer por este distintivo del amor» (AS. 8)
«Así, desempeñando el oficio de buen pastor, en el mismo ejercicio de la caridad pastoral hallarán el vínculo de la perfección sacerdotal, que reduzca a unida su vida y acción. Esta caridad pastoral fluye ciertamente, sobre todo, del sacrificio eucarístico, que es, por ello, centro y raíz de toda la vida del presbítero» (PO.14).
Pablo entendía la caridad apostólica como verdadero amor a Cristo porque su ministerio lo entendía como ministerio de Cristo, a quien prestaba su persona, y así él actuaba en “lugar de Cristo”, “a favor de Cristo”. Pablo actuaba siempre en el Espíritu de Cristo que es Espíritu Santo, porque el apóstol obra siempre en virtud de Cristo, que es el que salva y ha muerto por todos; él hacia su apostolado siempre con el Espíritu de Cristo: “La caridad de Cristo nos constriñe, persuadidos como estamos de que si uno murió por todos, luego todos son muertos; y murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. De manera que desde ahora a nadie conocemos según la carne; y aún a Cristo, si le conocimos según la carne, ahora no lo conocemos así. De suerte que el que es de Cristo se ha hecho criatura nueva, y lo viejo pasó, se ha hecho nuevo. Mas todo esto viene de Dios, que por Cristo nos ha reconciliado consigo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Porque, a la verdad, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos, y puso en nuestras manos la palabra de reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Por Cristo os rogamos: Reconciliaos con Dios. A quien no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros para que en El fuéramos justicia de Dios” (2Cor 14-21).
Y este es el mismo concepto de apostolado que Pablo nos expone en su carta a los Colosenses , donde Pablo declara: “Me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la que soy ministro en virtud de la dispensación divina a mí confiada en beneficio vuestro, para llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, el misterio escondido desde los siglos y desde las generaciones y ahora manifestado a sus santos, a quienes de entre los gentiles quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio. Este, que es el mismo Cristo en medio de vosotros, es la esperanza de la gloria, a quien anunciamos, amonestando a todos los hombres e instruyéndolos en toda sabiduría a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo, por lo cual me fatigo luchando con su eficacia, que obra poderosamente en mí” ( Col 1, 24-29).
Vemos claro en San Pablo, lo que todos nosotros tenemos también que vivir y realizar, a saber, que la actualización de la gracia de Cristo en las almas exige muchos trabajos y penalidades de parte del Apóstol y de los demás ministros del Evangelio.
Aquí nos indica Pablo el gran misterio de nuestra unión sacramental y sacerdotal con Cristo Salvador a su obra redentora. Unidos por la fe y la caridad con el Salvador, colaboramos con Él en la actualización de su gracia capital, o sea en la aplicación de la gracia a las almas, meditante la caridad apostólica, la oración y el sacrificio con Cristo.
Esta debe ser la tensión continua del sacerdote en su vida apostólica. Debemos unirnos a Cristo en su oración sacerdotal: “Padre, yo te he glorificado sobre la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar” (Jn 17,4).
“Porque sé que esto me servirá para conseguir la salvación, gracias a vuestra oración y a la donación del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi anhelante esperanza, en nada seré defraudado, sino que con toda seguridad, ahora como siempre, Cristo será ensalzado en mi cuerpo, sea para mi vida, sea para mi muerte. Pues para mí la vida es Cristo, y el morir es una ganancia. Pero como el continuar viviendo significa para mí una labor fecunda, no sé qué elegir. Me hallo presionado por ambos lados: por uno, deseo partir para estar con Cristo, lo que es preferible con mucho para mí; mas, por otro, permanecer en esta vida es necesario para vosotros”(Fil 1,1 8-24).
3
CRISTO CRUCIFICADO
3. “Estoy crucificado con Cristo, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y mientas vivo en esta carne vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entrego por mí” (Gal 2, 19-20)
“...como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra”(Ef 5, 25).
“dilexit me y tradidit semetipsum pro me… (Cristo)me amó y se entregó por mí”(Gal 2, 20).
San Pablo está impresionado por la muerte de Cristo en la cruz por “amor-caritas-ágape”. San Pablo se sintió fascinado por el misterio de la cruz de Jesús. Antes de su conversión, la consideraba un escándalo intolerable, pero después de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco, comprendió que era un misterio de amor: “El Hijo de Dios... me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20). Y ahora “por él he sacrificado todas las cosas... De esta manera conoceré a Cristo y experimentaré el poder de su resurrección y compartiré sus padecimientos y moriré su muerte, para alcanzar así la resurrección de entre los muertos” (Flp 3,10).
Cristo crucificado, enviado por el Padre como redención de nuestros pecados, es un misterio que le habla a Pablo muy claramente de esta predilección de Dios por el hombre, de este misterio escondido por los siglos en el corazón de Dios y revelado en la plenitud de los tiempos por la Palabra hecha carne, especialmente por la pasión, muerte y resurrección del Señor. “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mi; y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe del Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí" (Gal 2, 19-20).
San Juan, que estuvo junto a Cristo en la cruz, resumió todo este misterio de dolor y de entrega en estas palabras: “Tanto amó Dios al hombre, que entregó a su propio Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en él” (Jn 3,16). No le entra en la cabeza que Dios ame así al hombre hasta este extremo, porque para él “entregó” tiene sabor de “traicionó”.
Y realmente, en el momento cumbre de la vida de Cristo, que es su pasión y muerte, esta realidad de crudeza impresionante es percibida por San Pablo como plenitud de amor y totalidad de entrega dolorosa y extrema. Al contemplar a Cristo doliente y torturado, no puede menos de exclamar: “Me amó y se entregó por mí”. Por eso, S. Pablo, que lo considera “todo basura y estiércol, comparado con el conocimiento de mi Señor Jesucristo”, llegará a decir: “No quiero saber más que de mi Cristo y éste crucificado...”
A los corintios, precisamente para poner remedio a las divisiones que empezaban a insinuarse en Corinto, Pablo les habla del poder paradójico de la cruz de Cristo. Les dice:«Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Mas para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, se trata de un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios” (1 Cor 1, 22-24): Cristo crucificado es fuerza y sabiduría de Dios. Más adelante, al comienzo del segundo capítulo les dice:“Cuando vine a vuestra ciudad para anunciaros el designio de Dios, no lo hice con alardes de elocuencia o de sabiduría. Pues nunca entre vosotros me he preciado de conocer otra cosa sino a Jesucristo, y a éste crucificado» (1 Cor 2,1-2). Pablo no pretendía conocer otra cosa que a Cristo crucificado.
¿Para qué serviría predicar otro mensaje que no fuera el de Cristo crucificado? No valdría la pena.La vida se arriesga sólo por el evangelio, que se concreta en las bienaventuranzas y en el mandamiento del amor. Se predica el amor de un Dios que nos da todo lo que tiene e incluso a sí mismo, y que precisamente por ello nos quiere hacer imagen viviente de su amor. No se predica, pues, una teoría de moda ni la propia opinión; hacerlo así sería predicar un mesianismo ilusorio, porque sería predicarse a sí mismo.
Pablo predicaba la “locura” de la cruz. Es la misma experiencia de Dios Amor en Cristo: “Por el gran amor con que nos amó... nos dio vida por Cristo” (Ef 2,4-5). Un cristianismo sin cruz sería un absurdo, una cisterna vacía. Es Cristo crucificado, y no otro, quien ha conquistado el corazón del apóstol. Aquella mirada de enamorado “redentor”, que muere dando la vida, ya no se podrá olvidar jamás. Sus últimas palabras y su corazón abierto para comunicar el Espíritu Santo son su testamento, dejado ahora bajo signos eclesiales.
Aunque, en un primer momento, el mundo rechace la cruz, en realidad no puede prescindir del crucificado, puesto que no puede prescindir del amor de donación total, del amor “ágape”, en que ha sido salvado y redimido. La cruz es el camino para transformar toda dificultad y toda tribulación en una nueva posibilidad de servir y de amar. La esperanza de una plena restauración de todas las cosas en Cristo pasa por la cruz.Toda la vida del apóstol, por ser vida de caridad pastoral, es una proclamación de la muerte del Señor, en una espera activa y responsable de la restauración de todas las cosas en Él.
Esta proclamación tiene lugar principalmente en la celebración eucarística. Después de haber anunciado el mensaje de Jesús en el kerigma, el sacerdote lo hace presente en el misterio y sacrificio de su muerte y resurrección, en la Eucaristía, en la que el sacerdote se hace víctima agradable al Padre, en obediencia total, como Cristo, cumpliendo su voluntad, con amor extremo, hasta dar la vida. Es la sabiduría de la cruz: Dios Amor, que nos ha amado hasta darnos a su Hijo y hacernos participar por su resurrección, de su filiación divina, por una vida nueva en el Espíritu.
Cristo crucificado es, para el apóstol, sabiduría, luz, fuerza y razón de ser. Es la máxima expresión del amor: “me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20); “amó a la Iglesia y se entregó por ella” (Ef 5,25). En Cristo crucificado, amigo íntimo, el apóstol encuentra siempre el modo de rehacerse y comenzar de nuevo: ¿Qué ha hecho Cristo por mí? ¿Qué he hecho yo por él? ¿Qué debo hacer por él? (Ejercicios de San Ignacio).
En Cristo crucificado, la vida se hace coherente, porque se aprende a amar a todos. Es la libertad de amar como Cristo y de vivir crucificado con Él. Esa es la identidad del apóstol, que no admite dudas teóricas y estériles. Es la ciencia del corazón, que se aprende en la intimidad con Cristo. La propia debilidad no es un estorbo cuando se deja que Cristo sea el protagonista y consorte de nuestra vida. De esta debilidad se aprende humildad, comprensión, confianza, generosidad, celo apostólico. Es decir, el Buen Pastor, que muere en la cruz, contagia a su apóstol de la actitud de misericordia y de amor de totalidad y de fortaleza en la debilidad: “Virtus in infirmitate perficitur”.
De ahí, que para Pablo: “cáritas Dei urget nos”; yeste amor de Cristo le quema, le urge, le empuja, le impele a amar y trabajar por Cristo; y a nosotros también, esta manifestación del amor de Dios por Cristo su Hijo crucificado, nos impresiona y nos mueve a amarle de la misma forma, hasta dar la vida, si es necesario, como canta el poeta: «No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte… Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido…».
Este amor impresionante de Cristo que le llevó a Cristo a dar su vida por nosotros en la cruz, como hemos visto en la carta a los Romanos, es totalmente gratuito, no tenemos ningún derecho a exigirlo; Dios por su Hijo nos la ha donado sin méritos por nuestra parte, más, estando en pecado y habiéndole ofendido.
Y ¿por qué hace Dios estos misterios? ¿Por qué obra así en relación con el hombre?: “Porque Dios es Amor… en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él no amó primero y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados” (1Jn 4, 8.10).
Qué impresionantes son estos dos Apóstoles, qué unidos están en el misterio de Dios. Cómo lo vivieron y que bien lo expresaron. Para Juan y para Pablo esto del amor de Dios está clarísimo: Dios nos amó primero, y nosotros tenemos que amar con ese mismo amor. Yo también porque amo, me tengo que entregar a Dios con ese mismo amor que es Espíritu Santo, la persona y el Dios Amor. Yo no puedo amar a Dios si Él no me ama primero y me capacita para amarle con su mismo amor; yo no tengo fuerza y poder, yo no le puedo amar con otro amor que no sea con el que Él me regala y me da para que le pueda amar. Yo no puedo fabricar ese amor, el amor puramente humano no puede llegar al Dios infinito y alegrarle y rozarle El primero no me lo da, me hace partícipe de él por gracia.
La mayor prueba del amor del Padre y del Cristo a los hombres está en que “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él” (Jn 3,16). No tiene nada de particular que San Pablo luego añadiera o lo explicara así: “No quiero saber más que de mi Cristo y éste, crucificado”. Y San Juan: “Como amase a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo”, hasta el extremo del tiempo, de sus fuerzas y de su amor, siempre nos amó así: hasta la consumación del amor, porque Él mismo había dicho por medio de Juan: “nadie ama más que el que da la vida por sus amigos”, por los que ama. Ya no es posible que nos ame más, ya que nos ha amado hasta el final de la vida y del amor.
Por eso, San Juan parece insinuar lo mismo que Pablo cuando pone en los labios del Señor en la cruz su última palabra: “consumatum est”, se tradujo en griego con la misma raíz del mismo término empleado por Pablo al decir “hasta el fin”: «telos, teleïn».
Queridos hermanos, qué será el hombre, qué encerrará en su realidad para el mismo Dios que lo crea... qué seré yo, qué serás tú, y todos los hombres, pero qué será el hombre para Dios, que no le abandona ni caído y no le deja postrado en su muerte pecadora. Yo creo que Dios se ha pasado con nosotros. “Tanto amó Dios al hombre que entregó a su propio Hijo”.
Porque no hay justicia. No me digáis que Dios fue justo. Los ángeles se pueden quejar, si pudieran, de injusticia ante Dios. Bueno, no sabemos todo lo que Dios ha hecho por levantarlos. Cayó el ángel, cayó el hombre. Para el hombre hubo redentor, su propio Hijo, para el ángel no hubo redentor. Por qué para nosotros sí y para ellos no. Dónde está la igualdad, qué ocurre aquí.... es el misterio de predilección de amor de Dios por el hombre. “Tanto amó Dios al hombre, que entregó…” (traicionó…). Por esto, Cristo crucificado es la máxima expresión del amor del Padre y del Hijo: “nadie ama más que aquel que da la vida por los amigos” y Cristo la dio por todos nosotros.
Este Dios infinito, lleno de compasión y ternura por el hombre, viéndole caído y alejado para siempre de su proyecto de felicidad, entra dentro de sí mismo, y mirando todo su ser, que es amor también misericordioso, y toda su sabiduría y todo su poder, descubre un nuevo proyecto de salvación, que a nosotros nos escandaliza, porque en él abandona a su propio Hijo, prefirió en ese momento el amor a los hombres al de su Hijo.
No tiene nada de particular que la Iglesia, al celebrar este misterio en su liturgia, lo exprese admirativamente casi con una blasfemia:«Oh felix culpa... oh feliz culpa, que nos ha merecido un tal Salvador». Esto es blasfemo, la liturgia ha perdido la cabeza, oh feliz pecado, pero cómo puede decir esto, dónde está la prudencia y la moderación de las palabras sagradas, llamar cosa buena al pecado, oh feliz culpa, que nos ha merecido un tal salvador, un proyecto de amor todavía más lleno de amor y condescendencia divina y plenitud que el primero.
Cuando S. Pablo lo describe, parece que estuviera en esos momentos dentro del consejo Trinitario. En la plenitud de los tiempos, dice S. Pablo, no pudiendo Dios contener ya más tiempo este misterio de amor en su corazón, explota y lo pronuncia y nos lo revela a nosotros. Y este pensamiento y este proyecto de salvación es su propio Hijo, pronunciado en Palabra y Revelación llena de Amor de su mismo Espíritu, es Palabra ungida de Espíritu Santo, es Jesucristo, la explosión del amor de Dios a los hombres. En Él nos dice: os amo, os amo hasta la locura, hasta el extremo, hasta perder la cabeza.
Y esto es lo que descubre San Pablo en Cristo Crucificado: “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley” ( Gal 4,4). “Y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza del esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre...” (Ef 1,3-7).
Para S. Juan de la Cruz, Cristo crucificado tiene el pecho lastimado por el amor, cuyos tesoros nos abrió desde el árbol de la cruz: «Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado/ sobre un árbol do abrió sus brazos bellos/ y muerto se ha quedado, asido de ellos,/ el pecho del amor muy lastimado».
Cuando en los días de la Semana Santa, leo la Pasión o la contemplo en las procesiones, que son una catequesis puesta en acción, me conmueve ver pasar a Cristo junto a mí, escupido, abofeteado, triturado... Y siempre pregunto lo mismo: por qué, Señor, por qué fue necesario tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto escarnio... Fue necesario para que el hombre nunca pueda dudar de la verdad del amor de Dios. No los ha dicho antes S. Juan: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo”.
Este amor de Cristo nos debe mover, como a San Pablo, a entregarnos totalmente a Dios y a los hermanos. Por eso, cuando miro al Sagrario y el Señor me explica todo lo que me amó y sufrió por mí y por todos, desde la Encarnación hasta su Resurrección, yo sólo veo una cosa: amor, amor loco de Dios al hombre. Jesucristo, la Eucaristía, Jesucristo Eucaristía es Dios personalmente amando locamente a los hombres.
Este es el único sentido de su vida, desde la Encarnación hasta la muerte y la resurrección. Y en su nacimiento y en su cuna no veo ni mula ni buey ni pastores... sólo amor, infinito amor que se hace tiempo y espacio y criatura por nosotros...“ Siendo Dios... se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado...”; en el Cristo polvoriento y jadeante de los caminos de Palestina, que no tiene tiempo a veces ni para comer ni descansar, en el Cristo de la Samaritana, a la que va a buscar y se sienta agotado junto al pozo porque tiene sed de su alma, en el Cristo de la adúltera, de Zaqueo... sólo veo amor; y como aquel es el mismo Cristo del sagrario, en el sagrario sólo veo amor, amor extremo, apasionado, ofreciéndose sin imponerse, hasta dar la vida en silencio y olvidos, sólo amor.
Y todavía este corazón mío, tan sensible para otros amores y otros afectos y otras personas, tan sentido en las penas propias y ajenas, no se va a conmover ante el amor tan «lastimado» de Dios, de mi Cristo... tan duro va a ser para su Dios Señor y tan sensible para los amores humanos. Dios mío, pero quién y qué soy yo, qué es el hombre, para que le busques de esta manera; qué puede darte el hombre que Tú no tengas, qué buscas en mí, qué ves en nosotros para buscarnos así... no lo comprendo, no me entra en la cabeza. Cristo, quiero amarte, amarte de verdad, ser todo y sólo tuyo, porque nadie me ha amado como Tú. Ayúdame. Aumenta mi fe, mi amor, mi deseo de Tí. Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo.
4
LA EUCARISTÍA
4. “Yo he recibido una tradición que procede del Señor… que el Señor Jesús en la noche en que iban a entregarlo…”
“Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia”(Col 1, 20).
“Lo que es para mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo” (Gal 6,14).
Este debe ser para nosotros el sentido pleno de los sufrimientos de Cristo; aquí radica el amor y la espiritualidad de San Pablo: “Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús”, así vivía él este amor a Cristo, la unión con Cristo en su vida y apostolado; así vivía y comulgaba con el amor, la pasión y los sentimientos de Cristo Jesús en la Eucaristía, donde se hacen presentes para que comulguemos con ellos, y así, nosotros, desde la Eucaristía, tenemos que vivir nuestro amor a Cristo y a los hermanos en la oración litúrgica y personal y en la caridad apostólica del apostolado en Cristo y por Cristo: “Porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se da por vosotros; haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: Este es el cáliz de la Nueva Alianza en mi sangre; cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que El venga. Así, pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz; pues el que come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propia condenación” (1Cor 10, 23-29).
La santa Eucaristía hace presente todo el misterio de Cristo, especialmente su pasión, muerte y resurrección. Celebrar la Eucaristía “en Espíritu y Verdad” es identificarse con los mismos sentimientos de Cristo, con Él que es la Verdad del Padre y con el Espíritu Santo, que es el Amor Personal del Padre y del Hijo, porque en la Eucaristía están manifiestos y presentes. Por eso, en la santa misa, comunión y presencia eucarística debemos renovar diariamente nuestro amor de caridad y unirnos con Cristo, único y sumo sacerdote, en su oblación al Padre, adorándole, con amor extremo como Cristo, en obediencia total hasta entregar la vida por la gloria de Dios y la salvación de los hermanos.
El sacerdote, siguiendo las huellas de Cristo y sus palabras, no debe olvidar “que no ha venido a ser servido sino a servir, a dar su vida en rescate de muchos”. El sacrificio de Cristo en la cruz, anticipado en la Última Cena y presencializado como memorial en cada Eucaristía, por la invocación y potencia del Espíritu Santo, es un sacrificio perfecto de alabanza, adoración, satisfacción, impetración y obediencia al Padre, que no necesita ningún otro complemento y ayuda. Es la vida y la muerte de Cristo, es todo su misterio salvador, es Cristo entero y completo.
Por eso, según la carta a los Hebreos, se ofreció “de una vez para siempre” (Hbr 7,8), porque es completo en su eficacia, y no como los del Antiguo Testamento, que necesitaban ser continuamente repetidos. Sin embargo, nosotros vamos a hablar ahora de celebrar la Eucaristía como sacrificio completo, no por parte de Cristo, que siempre lo es, como acabamos de decir, sino por parte nuestra, que podemos participar más o menos plenamente en sus gracias y beneficios, identificarnos más o menos plenamente con los sentimientos y actitudes de Cristo.
Hay muchas formas de participar en la santa Eucaristía, en el sacrificio de Cristo, por parte de la Iglesia, del sacerdote y de los fieles. Nosotros debemos buscar una participación espiritual que nos identifique con Cristo haciéndonos víctima y ofrenda agradable con Él al Padre: “Haced esto en memoria mía... el que me come vivirá por mí... las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida...”; Jesús quiere una participación “en espíritu y verdad”, Pneumatológica, en Espíritu Santo, tal como Él la celebró, con sus mismos sentimientos y actitudes, que supere la celebración meramente ritual o externa.
La participación ritual, como su mismo nombre indica, consiste en cumplir los ritos de la Eucaristía, especialmente los de la consagración y así la Eucaristía se realiza plenamente en sí misma, presencializando todo el misterio de Cristo por el ministerio del sacerdote.
La participación espiritual, hecha con fuego y amor de Espíritu Santo, es la asimilación y participación personal y pneumatológica del misterio, que trata de conseguir la mayor unión con los sentimientos de Cristo, y de esta forma la mayor asimilación y participación personal en el misterio por parte del sacerdote y de los participantes conscientes y activos. Es una apropiación más personal y objetiva del espíritu de la santa Eucaristía.
La participación ritual se consigue por la sola ejecución de los gestos y de las palabras requeridas para el signo sacramental, haciendo presente sobre el altar lo que significan estos gestos y palabras, esto es, de convertir el pan y el vino consagrados en una ofrenda del sacrificio de Cristo por parte de toda la Iglesia, independientemente de los sentimientos personales del sacerdote oferente y de la comunidad. Aunque el sacerdote celebre distraído y los fieles no tuviesen atención o devoción alguna Cristo no fallaría en su ofrenda, que sería eficaz para el Padre y la Iglesia, conservando todo su valor teológico y fundamental para Cristo y el Padre, que llevaría consigo la aplicación de los méritos del calvario por medio de la ofrenda del altar, prescindiendo de la santidad del sacerdote o de los oferentes.
Sin embargo, la Iglesia no se conforma con esta participación ritual y nos pide a todos una participación «consciente y activa», por medio de gestos y palabras, que deben llevarnos a todos los presentes a una participación más profunda, “en espíritu y verdad”, con identificación total con los sentimientos del amor extremo, adoración, actitudes y entrega de Cristo al Padre y a los hombres. La participación espiritual nos llevará a una experiencia más personal del sacrificio de Cristo, asimilando por la gracia los sentimientos del Señor en su vida y en su sacrificio.
Y ésta es la participación plena, que nos piden Cristo y la Iglesia: «Los fieles, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella» (LG 11); «...por el ministerio de los presbíteros se consuma el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo» (PO 2).
El Vaticano II lo expresa así: «La santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma, y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano»,“linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido” (1Ptr, 2,9; cfr 2,4-5) (SC 14). «Los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no sólo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente» (SC 11). «...la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe (Eucaristía) como extraños y mudos espectadores, sino que participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada» (SC 48).
Con estos términos, la liturgia de la Iglesia pretende llévanos a participar en plenitud de los fines y frutos abundantes del misterio eucarístico mediante una participación plenamente espiritual, en el mismo Espíritu de Cristo, no sólo en sus gestos y palabras.
Los fieles también son llamados a compartir con el sacerdote la actitud de ofrenda personal. Hay una ofrenda que sólo cada uno de ellos puede y debe realizar, porque cada hombre dispone de sí mismo y nadie puede sustituir a los otros en esta ofrenda de sí mismo. Cada uno desempaña por tanto un papel esencial, cuando asiste y participa en la Eucaristía: presentar en unión con Cristo la ofrenda de su propia persona al Padre.
Esta ofrenda puede realizarse de diversas maneras, y formularse de distintas formas, por ser precisamente personal, pero está claro que no consistirá nunca en los meros ritos o gestos o palabras sino que a través de lo que dicen y significan han de entrar en el espíritu y verdad de la Eucaristía con su cuerpo y su alma, su espíritu y su carne, su ser interior y exterior, con todo su ser y existir.
Esto es lo que lleva consigo la celebración litúrgica, esta es su esencia y finalidad, así es cómo la liturgia de la Eucaristía alcanza su objetivo, no cuando simplemente asegura una participación exterior correcta, digna y piadosa a las oraciones y ceremonias sino cuando suscita en el corazón de los cristianos una auténtica entrega de sí mismos.
En cada Eucaristía los cristianos son invitados por Cristo a <acordarse> de Él y de sus sentimientos para ofrecerse con Él.Por eso, cada Eucaristía debe ser un estímulo para renovarse en el amor a Dios y al prójimo, en medio de las pruebas y dificultades de la vida, de las cruces y sufrimientos y humillaciones, de los fallos y pecados permanentes contra esta obediencia a la voluntad del Padre y entrega a los hermanos. La santa Eucaristía nos hace aceptar estas pruebas y sufrimiento aunque sean injustos, maliciosos y de verdadera agonía como en Cristo hasta el punto de tener que decir muchas veces:“Padre, si es posible pase de mí este cáliz…”, o lleguemos a pensar que Dios no se preocupa de nosotros y nos tiene abandonados, porque no sentimos su presencia: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado...?”
La santa Eucaristía nos ayuda a superar las pruebas de todo tipo, uniéndonos al sacrificio de Cristo y se convierte así en la mejor y más abundante fuente de gracia, perdón, amor y generosidad, aunque a veces es a oscuras y sin arrimo alguno de consuelo aparente divino.
El Espíritu Santo, espíritu y alma de la Eucaristía, nos ayuda como a Cristo a soportarlo y ofrecerlo todo, a ser pacientes y obedientes y pasar por la pasión y la cruz para llegar a la resurrección y la nueva vida. En la santa Eucaristía los cristianos encuentran un estímulo y ocasión de ofrecer su pasión y muerte al Padre que nos la acepta siempre en la del Hijo Amado. Haciéndolo así, los sufrimientos se soportan mejor con su ayuda y suben como homenaje a Dios y llegan hasta Él como ofrenda por la salvación de nuestros hermanos.
Así es cómo la vida cristiana tiene que convertirse en una Eucaristía; hay que «eucaristizar la vida». El cristianismo es una Eucaristía, es un esfuerzo de la mañana a la noche de vivir como Cristo, de hacer de la propia vida una ofrenda agradable a Dios y a los hombres, nuestros hermanos, quitando y matando en nosotros toda soberbia, avaricia, lujuria, todo pecado contra el amor a Dios y a los hermanos, comulgando con el corazón y el alma, con los sentimientos y actitudes de Cristo; es la Eucaristía que continuamos celebrando permanentemente en nuestra vida, después de haberla celebrado con Cristo sobre el altar.
Ésta es la espiritualidad de San Pablo, así vivía él la Eucaristía: “Estoy crucificado con Cristo, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí y mientras vivo en esta carne vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20). “Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 20). “Lo que es para mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo” (Gal 6,14).“No quiero saber más que de Cristo y éste, crucificado...”; “Para mí la vida es Cristo”.
La Eucaristía es el centro y culmen de toda la vida cristiana. De la Eucaristía como misa y sacrificio deriva toda la espiritualidad eucarística como comunión y presencia. En la comunión eucarística, Jesús quiere comunicarnos su vida, su mismo amor al Padre y a los hombres, sus mismos sentimientos y actitudes.
Lo importante es que cada comunión eucarística aumente mi hambre de Él, de la pureza de su alma, del fuego de su corazón, del amor abrasado a los hombres, del deseo infinito del Padre, que Él tenía. Qué adelantamos con que se acerquen personas en ayuno corporal si sus almas están sin hambre de Eucaristía, tan repletas de cosas y deseos materiales que no cabe Jesús en su corazón. Cristo quiere ser comido por almas hambrientas de unión de vida con Él, de santidad, de pureza, de generosidad, de entrega a los demás, con hambre de Dios y sed de lo Infinito. Pero si el corazón no ama, no quiere amar, para qué queremos los ayunos...
Comulgar con una persona es querer vivir su misma vida, tener sus mismos sentimientos y deseos, querer tener sus mismas maneras de ser y de existir. Comulgar no es abrir la boca y recibir la sagrada forma y rezar dos oraciones de memoria, sin hablarle, sin entrar en diálogo y revisión de vida con Él, sin decirle si estamos tristes o alegres y por qué... Esto es una comunión rutinaria, puro rito, con la que nunca llegamos a entrar en amistad con el que viene a nosotros en la hostia santa para amarnos y llenarnos de sus sentimientos de certeza y paz y gozo, para darnos su misma vida. Y luego algunas personas se quejan de que no sienten, no gustan a Jesús.
TEXTOS PARA MEDITAR
“Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal”(2Cor 4, 11-12).
“Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y la vida mortal que llevo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20).
“Pues para mí la vida es Cristo, y el morir una ganancia” (Fil 1,21).
“Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Si el espíritu de quien resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en vosotros”(Rom 8,10-12).
“…de que en mí habla Cristo, el cual no se muestra débil con vosotros, sino fuerte. Y aunque fue crucificado en razón de su flaqueza, vive en virtud del poder de Dios. También nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos para ver si permanecéis en la fe, someteos a prueba vosotros mismos. ¿O es que no conocéis que Jesucristo está en vosotros?, a no ser que seáis descalificados”(2Cor 13,2-5).
“No os acomodéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que sepáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo grato, lo perfecto”(Rom 12,2).
“Todos nosotros, a cara descubierta, reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor, y nos vamos transformando en esta imagen cada vez más radiante, por la acción del Señor, que es Espíritu”((2Cor 3,18).
“De suerte que quien está en Cristo es una nueva creación: lo viejo ha pasado, todo es nuevo”(2Cor 5,17).
“Mas revestíos de Jesucristo, el Señor, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias”(Rom 13,14).
5
CONTEMPLACIÓN DE LA CRUZ
5. “Nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado” (1 Cor 2, 2; Gal 3, 1).
“Todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él, no con una justicia mía -la de la Ley-, sino con la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe” (Fil 3, 8-10)
“Porque la palabra de la cruz es locura para los que están en vías de perdición, mas para nosotros, que estamos en el camino de la salvación, es el poder de Dios”(1Cor 1,18).
“Pues Dios no nos ha destinado a la ira sino a la posesión de la salvación por Jesucristo, nuestro Señor, que murió por nosotros para que, ya vivos ya muertos, vivamos juntamente con él. Por esto, consolaos mutuamente y edificaos unos a otros, como ya lo hacéis”(l Tes 5,9-11).
Esta insistencia de Pablo en mirar a Cristo crucificado, podíamos formularla con estas palabras de San Juan de la Cruz: «Estarse amando al Amado». San Juan Evangelista, que tanto se parece a Pablo en la experiencia mística del misterio de Cristo, nos dice que en la Última Cena la pasó reclinado en el regazo de Cristo. Así hay que contemplar al Crucificado. Así hay que dejarse mirar por el Crucificado.
¿Por qué este entusiasmo de Pablo por el Crucificado hasta considerarlo todo basura y superficialidad de amor comparado con Él? Porque, cuando tiene uno esta imagen del amor total y extremo de Cristo y se pone delante de Él, y le mira y le mira y ve a Cristo que te mira… es muy hermoso mirar que me mira.
Si eso lo hacemos sin prisas ¡nos dice tantas cosas mirándonos!: “me amó y se entregó por mí” Uno está así, ve que le mira, y ¡le dice tantas cosas!; se establece un verdadero dialogo de miradas, de amor, de gratitudes, de adoración. Un coloquio puede ser con palabras (yo le digo y Él me dice) o con los ojos... ¡mirando me dice tanto! O con amor… Dice Santa Teresa: «Representar ese paso de la Pasión de Jesús y mirar que me mira».
San Agustín habla en cierta ocasión del ladrón clavado junto a Cristo y que se convirtió al amor y por el amor de Cristo en el Calvario, y se admira leyendo el texto evangélico de aquel cambio que se realiza en el corazón de aquel malhechor. Era malhechor y asesino. Había reconocido que era justo que le mataran por los crímenes que había cometido. Y de repente cambia y se refugia en el Señor que estaba crucificado con él, y le dice: “Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino”.
Ante esta fe, el gran Agustín le aplica al ladrón estas palabras de amor y le pregunta al ladrón: «Pero ¿quién te ha mostrado tanta fe, para que creas que Éste va a llegar a su reino, a vivir en un reino más allá de la muerte? ¿Quién te ha enseñado tanta confianza, tanto amor como para abandonarte en Él?» Y pone en boca del ladrón esta respuesta preciosa: «No, no he leído las Escrituras, ni escuchado a los maestros, pero Jesús me ha mirado y en esa mirada me lo ha dicho todo». Como a Pablo: “No quiero saber más que de mi Cristo, y éste, crucificado”. No debemos extrañarnos, pues, de este entusiasmo y fervor de Pablo por su Señor crucificado y resucitado, que le ha salido al encuentro, como amigo, para hacerle totalmente suyo, siendo enemigo.
Es así siempre cuando uno se siente mirado por Jesús. Y nos suele mirar a todos en esa imagen del Crucificado. Porque no es simplemente una imagen, es que hay ahí una acción de la gracia que nos toca el corazón. Solemos decir tantas veces: «Esa imagen ¡me dice tanto!». Cuando yo miro, ese Cristo Crucificado me conmueve, no puedo aguantar la mirada de ese Cristo Crucificado. Es mirar que me mira: para que Él me mire, yo le tengo que mirar, y, cuando yo le miro, Él me mira y en esa mirada me dice tanto...
Cuando yo miro, ese Cristo crucificado me conmueve, me dice tantas cosas, me sugiere tanto amor, tanta entrega, tanto amor gratuito y sin egoísmos: “me amó y se entregó por mí”: «mira cómo te he amado, cómo te sigo amando, cómo quise decirte en gestos mi amor: “Nadie ama más que aquel que da la vida por el amado”.
Porque el crucifijo no es un mero recuerdo de lo que pasó hace tres mil años, sino que el crucifijo es algo que pasa ahora. ¿En qué sentido? ¿Es que ahora a Cristo le crucifican? No en ese sentido, claro. Pero fijaos bien: nosotros, en el crucifijo, no veneramos el dolor o el sufrimiento. La Iglesia no es dolorista, no quiere que nosotros veneremos el sufrimiento por el sufrimiento. Por tanto lo que veneramos en Cristo Crucificado no es el dolor, lo que veneramos es el amor que da la vida; eso es lo que nos impresiona. Y el amor con que muere, como decía Lope de Vega: «Que no es el Amor el muerto, Vos sois el muerto de amor, Que si la lanza, mi Dios, El corazón pudo herir, No pudo el amor morir, Que es tan vida como Vos».
Hay un momento de la pasión de Cristo, que me impresiona fuertemente, porque es donde yo veo reflejada también esta predilección del Padre por el hombre y que San Juan expresa maravillosamente en las palabras:"Tanto amó Dios al mundo que entregó (traicionó) a su propio Hijo". Porque no hay que olvidar este texto, esta contemplación de San Juan, donde él ve en la muerte de Cristo, no sólo su amor, sino el amor del Padre. La redención por la muerte en cruz del hijo es un misterio de amor del Padre y del Hijo.
Lo vemos en Getsemaní. Cristo está solo, en la soledad más terrible que haya podido experimentar persona alguna, solo de Dios y solo de los hombres. La Divinidad le ha abandonado, siente solo su humanidad en “la hora” elegida por el proyecto del Padre según S. Juan, no siente ni barrunta su ser divino... es un misterio. Y en aquella hora de angustia, el Hijo clama al Padre: “Padre, si es posible, pase de mí este cáliz...” Y allí nadie le escucha ni le atiende, nadie le da una palabra por respuesta, no hay ni una palabra de ayuda, de consuelo, una explicación para Él. Cristo, qué pasa aquí. Cristo, dónde está tu Padre, no era tu Padre Dios, un Dios bueno y misericordioso que se compadece de todos, no decías Tú que te quería, no dijo Él que Tú eras su Hijo amado... dónde está su amor al Hijo… No te fiabas totalmente de Él... ¿qué ha ocurrido… Es que ya no eres su Hijo, es que se avergüenza de Ti...Padre Dios, eres injusto con tu Hijo, es que ya no le quieres como a Hijo, no ha sido un hijo fiel, no ha defendido tu gloria, no era el hijo bueno cuya comida era hacer la voluntad de su Padre, no era tu Hijo amado en el que tenías todas tus complacencias... qué pasa, hermanos, cómo explicar este misterio...?
El Padre Dios, en ese momento, tan esperado por Él desde toda la eternidad, está tan pendiente de la salvación de los nuevos hijos, que por la muerte tan dolorosa del Hijo va a conseguir, que no oye ni atiende a sus gemidos de dolor, sino que tiene ya los brazos abiertos para abrazar a los nuevos hijos que van a ser salvados y redimidos por el Hijo y por ellos se ha olvidado hasta del Hijo de sus complacencias, del Hijo Amado: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo”. Por eso, mirando a este mismo Cristo, esta tarde en el sagrario, quiero decir con S. Pablo desde lo más profundo de mi corazón: "Me amó y se entregó por mi"; "No quiero saber más que de mi Cristo y éste, crucificado”.
Y nuevamente vuelven a mi mente los interrogantes: pero qué es el hombre, qué será el hombre para Dios, qué seremos tú y yo para el Dios infinito, que proyecta este camino de Salvación tan duro y cruel para su propio Hijo, tan cómodo y espléndido para el hombre; qué grande debe ser el hombre, cuando Dios se rebaja y le busca y le pide su amor... Qué será el hombre para este Dios, cuando este Dios tan grande se rebaja tanto, se humilla tanto y busca tan extremadamente el amor de este hombre. Qué será el hombre para Cristo, que se rebajó hasta este extremo para buscar el amor del hombre.
¡Dios mío! no te comprendo, no te abarco y sólo me queda una respuesta, es una revelación de tu amor que contradice toda la teología que estudié, pero que el conocimiento de tu amor me lleva a insinuarla, a exponerla con duda para que no me condenen como hereje. Te pregunto, Señor, ¿es que me pides de esta forma tan extrema mi amor porque lo necesitas? ¿Es que sin él no serias infinitamente feliz? “Es que necesitas sentir mi amor, meterme en tu misma esencia divina, en tu amor trinitario y esencial, para ser totalmente feliz de haber realizado tu proyecto infinito? “Es que me quieres de tal forma que sin mí no quieres ser totalmente feliz? Padre bueno, que Tú hayas decidido en consejo con los Tres no querer ser feliz sin el hombre, ya me cuesta trabajo comprenderlo, porque el hombre no puede darte nada que Tú no tengas, que no lo haya recibido y lo siga recibiendo de Tí; comprendo también que te llene tan infinitamente tu Hijo en reciprocidad de amor que hayas querido hacernos a todos semejantes a Él, tener y hacer de todos los hombres tu Hijo, lo veo pero bueno... no me entra en la cabeza, pero es que viendo lo que has hecho por el hombre es como decirnos que mis Tres, el Dios infinito Trino y Uno no puede ser feliz sin el hombre, es como cambiar toda la teología donde Dios no necesita del hombre para nada, al menos así me lo enseñaron a mi, pero ahora veo por amor, que Dios también necesita del hombre, al menos lo parece por su forma de amar y buscarlo... y esto es herejía teológica, aunque no mística, tal y como yo la siento y la gozo y me extasía. Bueno, debe ser que me pase como a San Pablo, cuando se metió en la profundidad de Dios que le subió a los cielos de su gloria y empezó a “desvariar”.
Señor, dime qué soy yo para Tí, qué es el hombre para tu Padre, para Dios Trino y Uno, que os llevó hasta esos extremos: “Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús, quien, existiendo en forma de Dios... se anonadó, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres; y en la condición de hombre se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doble la rodilla todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en las regiones subterráneas, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre” (Fil 2,5-11).
Dios mío, quiero amarte. Quiero corresponder a tanto amor y quiero que me vayas explicando desde tu presencia en el sagrario, por qué tanto amor del Padre, porque Tú eres el único que puedes explicármelo, el único que lo comprendes, porque ese amor te ha herido y llagado, lo has sentido, Tú eres ese amor hecho carne y hecho pan, Tú eres el único que lo sabes, porque te entregaste totalmente a Él y lo abrazaste y te empujó hasta dar la vida y yo necesito saberlo, para corresponder y no decepcionar a un Dios tan generoso y tan bueno, al Dios más grande, al Dios revelado por Jesucristo, en su persona, palabras y obras, un Dios que me quiere de esta forma tan extremada.
Señor, si tú me predicas y me pides tan dramáticamente, con tu vida y tu muerte y tu palabra, mi amor para el Padre, si el Padre lo necesita y lo quiere tanto, como me lo ha demostrado, no quiero fallarle, no quiero faltar a un Dios tan bueno, tan generoso y si para eso tengo que mortificar mi cuerpo, mi inteligencia, mi voluntad, para adecuarlas a su verdad y su amor, purifica cuanto quieras y como quieras, que venga abajo mi vida, mis ideales egoístas, mi salud, mi cargos y honores... solo quiero ser de un Dios que ama así. Toma mi corazón, purifícalo de tanto egoísmo, de tanta suciedad, de tanto yo, de tanta carne pecadora, de tanto afecto desordenado.... pero de verdad, límpialo y no me hagas caso. Y cuando llegue mi Getsemaní personal y me encuentre solo y sin testigos de mi entrega, de mi sufrimiento, de mi postración y hundimiento a solas... ahora te lo digo por si entonces fuera cobarde, no me hagas caso... hágase tu voluntad y adquiera yo esa unión con los Tres que más me quieren y que yo tanto deseo amar. Sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios en el sí de mi ser y amar y existir.
Hermano, cuánto vale un hombre, cuanto vales tú. Qué tremenda y casi infinita se ve desde aquí la responsabilidad de los sacerdotes, cultivadores de eternidades, qué terror cuando uno ve a Cristo cumplir tan dolorosamente la voluntad cruel y tremenda del Padre, que le hace pasar por la muerte, por tanto sufrimiento para llevar por gracia la misma vida divina y trinitaria a los nuevos hijos, y si hijos, también herederos. Podemos decir y exigir: Dios me pertenece, porque Él lo ha querido así. Bendito y Alabado y Adorado sea por los siglos infinitos amén.
Qué ignorancia sobrenatural y falta de ardor apostólico a veces en nosotros, sacerdotes, que no sabemos de qué va este negocio, porque no sabemos lo que vale un alma, que no trabajamos hasta la extenuación como Cristo hizo y nos dio ejemplo, no sudamos ni nos esforzamos todo lo que debiéramos o nos dedicamos al apostolado, pero olvidando lo fundamental y primero del envío divino, que son las eternidades de los hombres, el sentido y orientación trascendente de toda acción apostólica, quedándonos a veces en ritos y ceremonias pasajeras que no llevan a lo esencial: Dios y la salvación eterna, no meramente terrena y humana. Un sacerdote no puede perder jamás el sentido de eternidad y debe dirigirse siempre hacia los bienes últimos y escatológicos, mediante la virtud de la esperanza, que es el cenit y la meta de la fe y el amor, porque la esperanza nos dice si son verdaderas y sinceras la fe y el amor que decimos tener a Dios, ya que una fe y un amor que no desean y buscan el encuentro con Dios, aunque sea pasando por la misma muerte, poca fe y poco amor y deseo de Dios son, si me da miedo o no quiero encontrarme con el Dios creído por la fe y amado por la virtud de la caridad. La virtud de la esperanza sobrenatural criba y me dice la verdad de la fe y del amor.
Para esto, esencialmente para esto, vino Cristo, y si multiplicó panes y solucionó problemas humanos, lo hizo, pero no fue esto para lo que vino y se encarnó ni es lo primero de su misión por parte del Padre. A los sacerdotes nos tienen que doler más las eternidades de los hombres, creados por Dios para Dios, y vivimos más ocupados y preocupados por otros asuntos pastorales que son transitorios; qué pena que duela tan poco y apenas salga en nuestras conversaciones la salvación última, la eternidad de nuestros hermanos, porque precisamente olvidamos su precio, que es toda la sangre de Cristo, por no vivirlo, como Él, en nuestra propia carne: un alma vale infinito, vale toda la sangre de Cristo, vale tanto como Dios, porque tuvo que venir a buscarte Dios a la tierra y se hizo pequeño y niño y hasta un trozo de pan para encontrarnos y salvarnos. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? “O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta” (Mt 16 26-7).
Cuando un sacerdote sabe lo que vale un alma para Dios, siente pavor y sudor de sangre, no se despista jamás de lo esencial, del verdadero apostolado, son profetas dispuestos a hablar claro a los poderes políticos y religiosos y están dispuestos a ser corredentores con Cristo, jugándose la vida a esta baza de Dios, aunque sin nimbos de gloria ni de cargos ni poder, ni reflejos de perfección ni santidad, muriendo como Cristo, a veces incomprendido por los suyos.
Pero a estos sacerdotes, como a Cristo, como al Padre, le duelen las almas de los hombres, es lo único que les duele y que buscan y que cultivan, sin perderse en otras cosas, las añadiduras del mundo y de sus complacencias puramente humanas, porque las sienten en sus entrañas, sobre todo, cuando comprenden que han de pasar por incomprensiones de los mismos hermanos, para llevarlas hasta lo único que importa y por lo cual vino Cristo y para lo cual nos ordenó ir por el mundo y ser su prolongación sacramental: la salvación eterna, sin quedarnos en los medios y en otros pasos, que ciertamente hay que dar, como apoyos humanos, como ley de encarnación, pero que no son la finalidad última y permanente del envío y de la misión del verdadero apostolado de Cristo. “Vosotros me buscáis porque habéis comido los panes y os habéis saciado; procuraros no el alimento que perece, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna”(Jn 6,26). Todo hay que orientarlo hacia Dios, hacia la vida eterna con Dios, para la cual hemos sido creados.
Y esto no son invenciones nuestras. Ha sido Dios Trino y Uno, quien lo ha pensado; ha sido el Hijo, quien lo ha ejecutado; ha sido el Espíritu Santo, quien lo ha movido todo por amor, así consta en la Sagrada Escritura, que es Historia de Salvación: ha sido Dios quien ha puesto el precio del hombre y quien lo ha pagado. Y todo por tí y por mí y por todos los hombres. Y esta es la tarea esencial de la Iglesia, de la evangelización, la esencia irrenunciable del mensaje cristiano, lo que hay que predicar siempre y en toda ocasión, frente al materialismo reinante, que destruye la identidad cristiana, para que no se olvide, para que no perdamos el sentido y la razón esencial de la Iglesia, del evangelio, de los sacramentos, que son principalmente para conservar y alimentar ya desde ahora la vida nueva, para ser eternidades de Dios, encarnadas en el mundo, que esperan su manifestación gloriosa.«Oh Dios misericordioso y eterno... concédenos pasar a través de los bienes pasajeros de este mundo sin perder los eternos y definitivos del cielo”, rezamos en la liturgia.
Por eso, hay que estar muy atentos y en continua revisión del fín último de todo: «llevar las almas a Dios», como decían los antiguos, para no quedarse o pararse en otras tareas intermedias, que si hay que hacerlas, porque otros no las hagan, las haremos, pero no constituyen la razón de nuestra misión sacerdotal, como prolongación sacramental de Cristo y su apostolado.
La Iglesia es y tiene también dimensión caritativa, enseñar al que no sabe, dar de comer a los hambrientos, desde el amor del Padre que nos ama como hijos y quiere que nos ocupemos de todo y de todos, pero con cierto orden y preferencias en cuanto a la intención, causa final, aunque lo inmediato tengan que ser otros servicios... como Cristo, que curó y dio de comer, pero fue enviado por el Padre para predicar la buena noticia, esta fue la razón de su envío y misión. Y así el sacerdote, si hay que curar y dar de comer, se hace orientándolo todo a la predicación y vivencia del evangelio, por lo tanto no es su misión primera y menos exclusiva:“Id al mundo entero y predicad el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado... les acompañarán estos signos... impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Ellos se fueron y proclamaron el evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba la Palabra con los signos que los acompañaban” (Mc16, 15-20).
Los sacerdotes tenemos que atender a las necesidades inmediatas materiales de los hermanos, pero no es nuestra misión primera y menos exclusiva, ni lo son los derechos humanos ni la reforma de las estructuras... sino predicar el evangelio, el mandato nuevo y la salvación a todos los hombres, santificarlos y desde aquí, cambiar las estructuras y defender los derechos humanos, y hacer hospitales y dar de comer a los hambrientos, si es necesario y otros no lo hacen. Nosotros debiéramos formar a nuestros cristianos seglares para que lo hagan. Pero insisto que lo fundamental es «La gloria de Dios es que el hombre viva. Y la vida de los hombres es la visión de Dios» (San Ireneo). Gloria y alabanza sean dadas por ello a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos han llamado a esta intimidad con ellos y a vivir su misma vida.
Dios me ama, me ama, me ama... y qué me importan entonces todos los demás amores, riquezas, tesoros..., qué importa incluso que yo no sea importante para nadie, si lo soy para Dios; qué importa la misma muerte, si no existe. Voy por todo esto a amarle y a dedicarme más a Él, a entregarme totalmente a Él, máxime cuando quedándome en nada de nada, me encuentro con el TODO de todo, que es Él.
Me gustaría terminar con unas palabras de San Juan de la Cruz, extasiado ante el misterio del amor divino: «Y cómo esto sea no hay más saber ni poder para decirlo, sino dar a entender cómo el Hijo de Dios nos alcanzó este alto estado y nos mereció este subido puesto de poder ser hijos de Dios, como dice San Juan diciendo: Padre, quiero que los que me has dado, que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean la claridad que me diste, es a saber que tengan por participación en nosotros la misma obra que yo por naturaleza, que es aspirar el Espíritu Santo. Y dice más: no ruego, Padre, solamente por estos presentes, sino también por aquellos que han de creer por su doctrina en Mí. Que todos ellos sean una misma cosa de la manera que Tú, Padre, estás en Mí, y yo en ti; así ellos en nosotros sean una misma cosa. Y yo la claridad que me has dado he dado a ellos, para que sean una misma cosa, como nosotros somos una misma cosa, yo en ellos y Tú en mí porque sean perfectos en uno; porque conozca el mundo que Tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí, que es comunicándoles el mismo amor que al Hijo, aunque no naturalmente como al Hijo...» (Can B 39,5).
«¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas! ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis?. Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. ¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables, y bajos, de tantos bienes hechos ignorantes e indignos!» (Can B, 39.7).
Concluyo con S. Juan: “Dios es amor”. Todavía más simple, con palabras de Jesús:“el Padre os ama”. Repetidlas muchas veces. Creed y confiad plenamente en ellas. El Padre me ama. Dios me ama y nadie podrá quitarme esta verdad de mi vida.
«Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio: ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio, que ya sólo en amar es mi ejercicio» (C B 28)
Y comenta así esta canción San Juan de la Cruz: «Adviertan , pues, aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración, y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ellas; porque de otra manera todo es martillar y hace poco más que nada, y a veces nada, y aún a veces daño. Porque Dios os libre que se comience a perder la sal (Mt 5,13), que, aunque más parezca hace algo por fuera, en sustancia no será nada, cuando está cierto que las buenas obras no se pueden hacer sino en virtud de Dios» (C b 28, 3).
Perdámonos ahora unos momentos en el amor de Dios. Aquí, en ese trozo de pan, por fuera pan, por dentro Cristo, está encerrado todo este misterio del amor de Dios Uno y Trino. Que Él nos lo explique. El sagrario es Jesucristo vivo y resucitado, en amistad y salvación permanentemente ofrecidas a los hombres. Está aquí la Revelación del Amor del Padre, el Enviado, vivo y resucitado, confidente y amigo. Para Ti, Señor, mi abrazo y mi beso más fuerte; y desde aquí, a todos los hombres, mis hermanos, sobre todo a los más necesitados de tu salvación.
TEXTOS PARA LA MEDITACIÓN
“Porque si afirmas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se manifiesta para la salvación. Pues dice la Escritura: <Quien pone su confianza en él no será defraudado>. No hay, pues, distinción entre judío y griego. Porque uno mismo es el Señor de todos, magnánimo con todos cuantos le invocan. En efecto, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo”(Rom 10,9-13).
“Por eso lo soporto todo por amor a los elegidos, para que consigan la salvación que nos trae Cristo Jesús y la gloria eterna. Es verdadera esta afirmación: Si hemos muerto con él, viviremos con él; si nos mantenemos firmes, reinaremos con él; si le negamos, también él nos negará: si le somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo”(2Tim 2,10-13).
“Pero cuando apareció la misericordia de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, no nos salvó en virtud de nuestras buenas obras, sino por pura misericordia suya, mediante el baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con profusión por Jesucristo nuestro Salvador para que purificados por su gracia, obtengamos la esperanza de poseer en herencia la vida eterna”(Tit 3, 4-7).
“Si somos hijos, también herederos: Herederos de Dios y coherederos de Cristo, con tal que padezcamos con él para ser glorificados con él”(Rom 8,14-17).
6
COMUNIÓN
6. “Tened vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús: El cual, siendo de condición divina, no consideró como botín codiciado el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y apareciendo externamente como un hombre normal, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz (Fil 2,5-11).
“Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos (que «os» ofrezcáis)como hostia viva, santa, agradable a Dios. En esto consiste vuestro culto espiritual. No os acomodéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que sepáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo grato y lo perfecto” (Rom 12,1-2).
“Por consiguiente, cualquiera que come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor”(1Cor 11,27)
La máxima prueba del amor de Cristo es toda su vida por amor, desde la Encarnación hasta su resurrección. Pero este amor hasta el extremo, hasta dar la vida: “Nadie ama más que aquel que da la vida por los amigos”, se manifestó especialmente en su pasión, muerte y resurrección. Y este misterio de amor se perpetúa “de una vez para siempre”, en la Eucaristía. La Eucaristía hace presente toda su vida, especialmente el sacrificio de la Nueva Alianza. Nosotros participamos de su amor y de todas sus gracias y dones y sentimientos, mediante la Comunión Eucarística, que luego se prolonga con su presencia dinámica y sacrificial en el Sagrario.
El primer texto que nos sirve de título a esta meditación refleja perfectamente los sentimientos de Cristo en su vida, pasión y muerte, que se hacen presente en cada misa y de los que participamos nosotros por la comunión de su Cuerpo y Sangre: “El que me coma, vivirá por mí”.
La celebración de la Eucaristía es el aspecto fundante y principal de este misterio, «centro y culmen de toda la vida de la Iglesia»; veremos que para que haya pascua, es decir, pasión, muerte y resurrección de Cristo presencializadas, tiene que estar lógicamente presente el Señor, y que, si el Señor se hace presente, es para ofrecer su vida al Padre y a los hombres como salvación, que conseguimos especialmente por la comunión eucarística.
Después de la Eucaristía, el cuerpo, ofrecido en sacrificio y en comunión, se guarda para que puedan comulgarlo los que no pueden venir a la iglesia; también para que todos los creyentes, mediante la adoración y las visitas al sagrario, podamos seguir participando en su pascua, comulgando con los mismos sentimientos y actitudes de Cristo, presente en la Hostia santa.
Es a San Pablo a quien debemos el relato más antiguo de este acontecimiento; Pablo habla de ello en 1 Corintios 11,23-2. Ya en el capítulo anterior, había aludido a este sacramento, expresando su realidad de comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo (10,16-17).
El episodio que empujó al apóstol a recordar la última cena, como sabemos, era algo que no honraba precisamente a los corintios, antes bien, se trataba de un comportamiento censurable por su parte. Pablo empieza diciendo: “No puedo alabar el que vuestras reuniones os perjudiquen en lugar de aprovecharos” (11,17). Después declara: “cuando os reunís en asamblea, ya no es para comer la cena del Señor” (11,20).
Hay un refrán que dice: «No hay mal que por bien no venga»; es lo que se ha producido en este caso: gracias al mal que había en la comunidad de Corinto, tenemos la ventaja de poseer el relato históricamente más antiguo de este acontecimiento capital, tan importante para nuestra fe y para nuestra vida.
Los relatos de los evangelios sinópticos son, por supuesto, más antiguos que la primera carta a los Corintios, pero la redacción final de los evangelios es muy posterior; se supone que se remonta aproximadamente a los años 70. En cambio, la primera carta a los Corintios fue escrita hacia el año 55. En ella, Pablo afirma que había transmitido ya este relato a los corintios con anterioridad, es decir, tres o cuatro años antes, cuando fue a evangelizarlos. Precisa que se trata de una tradición que él ha recibido a su vez. Es una situación excepcionalmente buena para demostrar la historicidad del acontecimiento.
Gracias a Pablo, por tanto, sabemos que “Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, después de dar gracias lo partió y dijo: <Esto es mi cuerpo entregado por vosotros; haced esto en memoria mía>. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: <Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre; cuantas veces bebáis de él, hacedlo en memoria mía>”. “Este cáliz es la nueva alianza”... La nueva alianza fundada por Jesús en la última cena es el centro de nuestra fe y de nuestra vida.
Es impresionante observar que todos los relatos de la última cena relacionan esta institución con la traición. “La noche en que iba a ser entregado”, escribe San Pablo, “tomó pan”. Los evangelistas añaden que Jesús estaba al corriente de esta traición, y la anunció antes de instituir la eucaristía: “Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar” (Mt 26,21 y paralelos). Por tanto, ya había comenzado la cadena de acontecimientos que llevarían a Jesús a una condena y una muerte infames.
Todo eso empezaba a ponerse en marcha, y Jesús lo sabía, pero aún podía moverse libremente. Unas horas más tarde, sería detenido y atado, y ya no podría moverse con libertad, hasta llegar a morir clavado en la cruz. ¿Cómo utilizó Jesús los últimos momentos de su libertad, sabiendo que su ministerio de entrega generosísima a Dios y a los hermanos estaba a punto de ser brutalmente interrumpido por una traición, la culpa más odiosa, la más contraria a la alianza, la que hiere más cruelmente el corazón? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál sería la reacción humana en una circunstancia tan terrible?
Sabemos cuál fue la reacción de Jeremías ante el complot de sus enemigos contra él. Se dirige a Dios diciendo: “¿Oh Señor todopoderoso, que pruebas al justo... haz que yo vea cómo te vengas de ellos...!” (Jr 11,20). Es su grito espontáneo, que se encuentra también en otro pasaje (Jr 20,12). Es difícil superar una reacción de este tipo que surge en el corazón en circunstancias de gran injusticia. Jesús, en cambio, supera su tristeza, y en lugar de renunciar a su actitud generosa, la lleva hasta el extremo, anticipa todo el acontecimiento, incluso su propia muerte, la hace presente en el pan partido, en el vino derramado, y la transforma en sacrificio de alianza, en beneficio de todos.
San Pablo no duda en decir que Jesús se ha hecho “por nosotros maldición” (Gal 3,13), porque ha sido condenado y colgado de un madero. Ahora bien, es este acontecimiento terrible el que Jesús ha anticipado, aprovechándolo para instituir la nueva alianza. Es una revolución increíble, tomar precisamente este acontecimiento de ruptura para fundar la nueva alianza, para poner en marcha una extraordinaria comunión con Dios y con los hermanos.
Cuando comulgamos, recibimos en nosotros esta fuerza de amor, que debería hacernos capaces de superar todas las dificultades, convirtiéndolas en otras tantas ocasiones de progresar en el amor; es el amor que debería hacernos capaces de amar incluso a nuestros enemigos, como pide Jesús, y no digamos nada a las personas que nos han hecho una pequeña injusticia o alguna ofensa insignificante... Gracias a la fuerza y ejemplo y vitalidad de la Eucaristía, deberíamos siempre sobreabundar en el amor, y encontrar nuestra alegría en esta victoria constante del amor en nuestra vida.
La dimensión horizontal de la eucaristía no se limita a una relación recíproca entre Jesús y cada uno de los discípulos en privado, sino que comprende también necesariamente la unión fraterna entre todos los discípulos. San Pablo lo dice claramente: “Pues si el pan es uno solo y todos participamos de ese único pan, todos formamos un solo cuerpo” (1 Cor 10,17). A los corintios el apóstol les recuerda que la eucaristía es completamente incompatible con el individualismo y el egoísmo: “Cuando os reunís en asamblea, ya no es para comer la cena del Señor, pues cada cual empieza comiendo su propia cena, y así resulta que, mientras uno pasa hambre, otro se emborracha” (1 Cor 11,20 21).
El egoísmo y la eucaristía no pueden de ninguna manera ir juntos. Las divisiones y los contrastes son directamente contrarios a la comunión, ya que la comunión eucarística es a la vez comunión con el cuerpo de Cristo y comunión con los miembros del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Así es como hay que entender la dimensión horizontal de la eucaristía.
La dimensión vertical es menos evidente y sin embargo, es fundamental, ya que condiciona la horizontal. No hay verdadera comunión fraterna, si no hay unión con Cristo: “Tened vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús…”, y con el Padre celestial: “No fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo”. Para Jesús, el primer aspecto de la Eucaristía no es el de ser un don suyo a los discípulos sino un don del Padre celestial: “Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo”.
Jesús es consciente de ello, porque al empezar la Última Cena “dio gracias al Padre”; no pretende tener Él la iniciativa de este don maravilloso, lo que hace es dar gracias: “Te doy gracias, Padre, porque por medio de este pan, que tengo en mis manos, yo mismo me convertiré en pan para la vida del mundo. Te doy gracias por haberme dado un cuerpo, que puedo transformar en alimento espiritual, por haberme dado mi sangre, que puedo transformar en bebida espiritual; por haberme dado un corazón lleno de amor, que desea ardientemente hacer esta donación completa de mí mismo para establecer la nueva alianza”.
Este es el sentido del agradecimiento de Jesús al Padre. Por eso se llama Eucaristía, acción de gracias al Padre por todos los beneficios que nos iba a conceder en la nueva alianza sellada con la sangre del Hijo: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo para que no perezca ninguno de los que creen en él”.
Él dijo: “El pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo” (Jn 6,51); la Eucaristía es un don para la vida del mundo. Jesús no limita su mirada al pequeño grupo que está a su alrededor, sino que dice a los apóstoles: “Haced esto en memoria mía”, pensando en todos los hombres.
La espiritualidad y vivencia de la Eucaristía
No olvidemos que la Eucaristía se comprende en la medida en que se vive. Para comulgar verdaderamente con Cristo, para que Cristo viva en nosotros y viva su misma vida tenemos que quitar el yo personal y los propios ídolos, que nuestro yo ha entronizado en el corazón, tenemos que dejar de vivir nuestra vida; esto es lo que nos exige la celebración de la santísima Eucaristía por un Cristo, que obedeciendo y adorando la voluntad del Padre, se sometió a la muerte en cruz, sacrificando y entregando su vida por nosotros; los hizo con dolor, porque desde su humanidad abandonada del Padre en Getsemaní, no lo comprendía: “Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”.
En cada Eucaristía, Cristo, con su testimonio, nos grita: “Amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser...” y realiza su sacrificio, en el que prefiere la obediencia al Padre sobre su propia vida: “Padre si es posible...”. Y ese mismo Cristo, con esas mismas actitudes y sentimientos de amor al Padre y a los hombres, es el que permanece y está continuamente en la Presencia Eucarística, en el Sagrario, ofreciendo su vida por la salvación de todos y por amor al Padre.
Por lo tanto, la meta de la presencia real eucarística y de la consiguiente adoración y oración eucarística debe ser siempre la participación en sus actitudes de obediencia y adoración al Padre, movidos por su Espíritu de Amor, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros también; sólo el Espíritu Santo, sólo la epíclesis, su invocación, puede convertir el pan y el vino en Cristo, y a nosotros trasformarnos en el Cristo que celebramos y comulgamos, dándonos su amor y sus mismos sentimientos y actitudes de adoración al Padre y entrega a los hermanos.
Por esto, la oración y la adoración y todo culto eucarístico fuera de la Eucaristía hay que vivirlos como prolongación de la santa Eucaristía y de este modo nunca son actos distintos y separados sino siempre en conexión con lo que se ha celebrado. Y éste ha sido más o menos siempre el espíritu de las visitas al Señor, en los años de nuestra infancia y juventud, donde sólo había una Eucaristía por la mañana en latín y el resto del día, las iglesias permanecían abiertas todo el día para la oración y la visita. Siempre había gente a todas horas. ¡Qué maravilla! Niños, jóvenes, mayores, novios, nuestras madres... que no sabían mucho de teología o liturgia, pero lo aprendieron todo de Jesús Eucaristía, a ser íntegras, servidoras, humildes, ilusionadas con que un hijo suyo se consagrara al Señor.
Ahora las iglesias están cerradas y no sólo por los robos. Aquel pueblo tenía fe, hoy estamos en la oscuridad y en la noche de la fe. Hay que rezar mucho para que pase pronto. Cristo vencerá e iluminará la historia. Su presencia eucarística no es estática sino dinámica en dos sentidos: que Cristo sigue ofreciéndose y que Cristo nos pide nuestra identificación con su ofrenda.
La adoración eucarística debe convertirse en mistagogia del misterio pascual. Aquí radica lo específico de la Adoración Eucarística, sea Nocturna o Diurna, de la Visita al Santísimo o de cualquier otro tipo de oración eucarística, buscada y querida ante el Santísimo, como expresión de amor y unión total con Él. La adoración eucarística nos une a los sentimientos litúrgicos y sacramentales de la Eucaristía celebrada por Cristo para renovar su entrega, su sacrificio y su presencia, ofrecida totalmente a Dios y a los hombres, que continuamos visitando y adorando para que el Señor nos ayude a ofrecernos y a adorar al Padre como Él.
Es claramente ésta la finalidad por la que la Iglesia, “apelando a sus derechos de esposa” ha decidido conservar el cuerpo de su Señor junto a ella, incluso fuera de la Eucaristía, para prolongar la comunión de vida y amor con Él. Nosotros le buscamos, como María Magdalena la mañana de Pascua, no para embalsamarle, sino para honrarle y agradecerle toda la pascua realizada por nosotros y para nosotros. Por esta causa, una vez celebrada la Eucaristía, nosotros seguimos orando con estas actitudes ofrecidas por Cristo en el santo sacrificio. Brevemente voy a exponer aquí algunas rampas de lanzamiento para la oración personal eucarística; lo hago, para ayudaros un poco a los adoradores nocturnos en vuestro diálogo personal con Jesucristo presente en la Custodia Santa:
1) La presencia eucarística de Jesucristo en la Hostia ofrecida e inmolada, nos recuerda, como prolongación del sacrificio eucarístico, que Cristo se ha hecho presente y obediente hasta la muerte y muerte en cruz, adorando al Padre con toda su humanidad, como dice San Pablo: “Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús: El cual, siendo de condición divina, no consideró como botín codiciado el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y apareciendo externamente como un hombre normal, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo ensalzó y le dio el nombre, que está sobre todo nombre, a fin de que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre” (Fil 2,5-11).
Nuestro diálogo podría ir por esta línea: Cristo, también yo quiero obedecer al Padre, aunque eso me lleve a la muerte de mi yo, quiero renunciar cada día a mi voluntad, a mis proyectos y preferencias, a mis deseos de poder, de seguridades, dinero, placer... Tengo que morir más a mí mismo, a mi yo, que me lleva al egoísmo, a mi amor propio, a mis planes, quiero tener más presente siempre el proyecto de Dios sobre mi vida y esto lleva consigo morir a mis gustos, ambiciones, sacrificando todo por Él, obedeciendo hasta la muerte como Tú lo hiciste, para que disponga de mi vida, según su voluntad.
Señor, esta obediencia te hizo pasar por la pasión y la muerte para llegar a la resurrección. También yo quiero estar dispuesto a poner la cruz en mi cuerpo, en mis sentidos y hacer actual en mi vida tu pasión y muerte para pasar a la vida nueva, de hijo de Dios; pero Tú sabes que yo solo no puedo, lo intento cada día y vuelvo a caer; hoy lo intentaré de nuevo y me entrego a Ti; Señor, ayúdame, lo espero confiadamente de Ti, para eso he venido, yo no sé adorar con todo mi ser, si Tú no me enseñas y me das fuerzas...
Adorándole en la oración eucarística, nos identificamos con los sentimientos de Cristo Eucaristía, que sigue ofreciéndose al Padre y dándose en comida y en amistad a los hombres. Si alguien nos pregunta qué hacemos allí parados mirando la Hostia Santa, diremos solamente: ¡ES EL SEÑOR! He aquí en síntesis la espiritualidad de la Presencia Eucarística, de la que debe vivir todo cristiano, pero especialmente todo Adorador Nocturno. Esta espiritualidad, orada y vivida en oración personal, podría expresarse así: Señor, te adoro aquí presente en el pan consagrado, creo que estás ahí amándome, ofreciéndote e intercediendo por todos ante el Padre.
Qué maravilla que me quieras hasta este extremo, te amo, te amo y quiero inmolarme contigo al Padre y por los hermanos; quiero comulgar con tus sentimientos de caridad, humildad, servicio y entrega en este sacramento... quiero contemplarte para imitarte y recordarte, para aprender y recibir de Ti las fuerzas necesarias para vivir como Tú quieres, como un discípulo fiel e identificado con su maestro.
2) Un segundo sentimiento lo expresa así la LG.5 : «Los fieles... participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida de la Iglesia, ofrecen la Víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella».
La presencia eucarística es la prolongación de esa ofrenda. El diálogo podía escoger esta vereda: Señor, quiero hacer de mi vida una ofrenda agradable al Padre, quiero vivir sólo para agradarle, darle gloria, quiero ser alabanza de gloria de la Santísima Trinidad.
Quiero hacerme contigo una ofrenda: mira en el ofertorio del pan y del vino me ofreceré, ofreceré mi cuerpo y mi alma como materia del sacrificio contigo, luego en la consagración quedaré consagrado, ya no me pertenezco, soy una cosa contigo, y cuando salga a la calle, como ya no me pertenezco sino que he quedado consagrado contigo, quiero vivir sólo para Ti, con tu mismo amor, con tu mismo fuego, con tu mismo Espíritu, que he comulgado en la Eucaristía.
Quiero prestarte mi humanidad, mi cuerpo, mi espíritu, mi persona entera, quiero ser como una humanidad supletoria tuya. Tú destrozaste tu humanidad por cumplir la voluntad del Padre, aquí tienes ahora la mía... trátame con cuidado, Señor, que soy muy débil, tú lo sabes, me echo enseguida para atrás, me da horror sufrir, ser humillado. Tu humanidad ya no es temporal; conservas ahora ciertamente el fuego del amor al Padre y a los hombres y tienes los mismos deseos y sentimientos, pero ya no tienes un cuerpo capaz de sufrir, aquí tienes el mío... pero ya sabes que soy débil... necesito una y otra vez tu presencia, tu amor, tu Eucaristía, que me enseñe, me fortalezca, por eso estoy aquí, por eso he venido a orar ante su presencia, y vendré muchas veces, enséñame y ayúdame adorar como Tú al Padre, cumpliendo su voluntad, con amor extremo, hasta dar la vida.
Quisiera, Señor, rezarte con el salmista: “Por ti he aguantado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. He venido a ser extraño para mis hermanos, y extranjero para los hijos de mi madre. Porque me consume el celo de tu casa; los denuestos de los que te vituperan caen sobre mí. Cuando lloro y ayuno, toman pretexto contra mí... Pero mi oración se dirige a tí... Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude... Miradlo los humildes y alegraos; buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Porque el Señor escucha a sus pobres” (Sal 69).
3) Otro sentimiento que no puede faltar está motivado por las palabras de Cristo: “Cuando hagáis esto, acordaos de mí...” Señor, de cuántas cosas me tenía que acordar ahora, que estoy ante tu presencia eucarística, pero quiero acordarme especialmente de tu amor por mí, de tu cariño a todos, de tu entrega. Señor, yo no quiero olvidarte nunca, y menos de aquellos momentos en que te entregaste por mí, por todos... cuánto me amas, cuánto me entregas, me regalas...“Éste es mi cuerpo… Ésta mi sangre derramada por vosotros...”
Con qué fervor quiero celebrar la Eucaristía, comulgar con tus sentimientos, imitarlos y vivirlos ahora por la oración ante tu presencia; Señor, por qué me amas tanto, por qué el Padre me ama hasta ese extremo de preferirme y traicionar a su propio Hijo, por qué te entregas hasta el extremo de tus fuerzas, de tu vida, por qué una muerte tan dolorosa... cómo me amas... cuánto me quieres; es que yo valgo mucho para Cristo, yo valgo mucho para el Padre, ellos me valoran más que todos los hombres, valgo infinito, Padre Dios, cómo me amas así, pero qué buscas en mí... Cristo mío, confidente y amigo, Tú tan emocionado, tan delicado, tan entregado, yo, tan rutinario, tan limitado, siempre tan egoísta, soy pura criatura, y Tú eres Dios, no comprendo cómo puedes quererme tanto y tener tanto interés por mí, siendo Tú el Todo y yo la nada. Si es mi amor y cariño, lo que te falta y me pides, yo quiero dártelo todo, Señor, tómalo, quiero ser tuyo, totalmente tuyo, te quiero.
4) En el “Acordaos de mí...”, debe entrar también el amor a los hermanos, -no olvidar jamás en la vida que el amor a Dios siempre pasa por el amor a los hermanos-, porque así lo dijo, lo quiso y lo hizo Jesús: en cada Eucaristía Cristo me enseña y me invita a amar hasta el extremo a Dios y a los hijos de Dios, que son todos los hombres: Sí, Cristo, quiero acordarme ahora de tus sentimientos, de tu entrega total sin reservas, sin límites al Padre y a los hombres, quiero acordarme de tu emoción en darte en comida y bebida; estoy tan lejos de este amor, cómo necesito que me enseñes, que me ayudes, que me perdones, sí, quiero amarte, necesito amar a los hermanos, sin límites, sin muros ni separaciones de ningún tipo, como pan que se reparte, que se da para ser comido por todos. “Acordaos de mí”: Contemplándote ahora en el pan consagrado me acuerdo de Ti y de lo que hiciste por mí y por todos y puedo decir: he ahí a mi Cristo amando hasta el extremo, redimiendo, perdonando a todos, entregándose por salvar al hermano. Tengo que amar también yo así.
Señor, no puedo sentarme a tu mesa, adorarte, si no hay en mí esos sentimientos de acogida, de amor, de perdón a los hermanos, a todos los hombres. Si no lo practico, no será porque no lo sepa, ya que me acuerdo de Ti y de tu entrega en cada Eucaristía, en cada sagrario, en cada comunión; desde el seminario, comprendí que el amor a Ti pasa por el amor a los hermanos y cuánto me ha costado toda la vida. Cuánto me exiges, qué duro a veces perdonar, olvidar las ofensas, las palabras envidiosas, las mentiras, la malicia de lo otros... pero dándome Tú tan buen ejemplo, quiero acordarme de Ti, ayúdame, que yo no puedo, yo soy pobre de amor e indigente de tu gracia, necesitado siempre de tu amor, cómo me cuesta olvidar las ofensas, reaccionar amando ante las envidias, las críticas injustas, ver que te excluyen y Tú... siempre olvidar y perdonar, olvidar y amar, yo solo no puedo, Señor, porque sé muy bien por tu Eucaristía y comunión, que no puede haber jamás entre los miembros de tu cuerpo, separaciones, olvidos, rencores, pero me cuesta reaccionar, como Tú, amando, perdonando, olvidando... “Esto no es comer la cena del Señor..”, por eso estoy aquí, comulgando contigo, porque Tú has dicho: “el que me coma vivirá por mí” y yo quiero vivir como Tú, quiero vivir tu misma vida, tus mismos sentimientos y entrega.
“Acordaos de mí...” El Espíritu Santo, invocado en la epíclesis de la santa Eucaristía, es el que realiza la presencia sacramental de Cristo en el pan y en el vino consagrados, como una continuación de la Encarnación del Verbo en el seno de María. Y ese mismo Espíritu, Memoria de la Iglesia, cuando estamos en la presencia del Pan que ha consagrado y sabe que el Padre soñó para morada y amistad con los hombres, como tienda de su presencia, ese mismo Espíritu que es la Intimidad del Consejo y del Amor de los Tres cuando decidieron esta presencia tan total y real en consejo trinitario, es el mismo que nos lo recuerda ahora y abre nuestro entendimiento y, sobre todo, nuestro corazón, para que comprendamos las Escrituras y sus misterios, a Dios Padre y su proyecto de amor y salvación, al Fuego y Pasión y Potencia de Amor Personal con que lo ideó y lo llevó y sigue llevando a efecto en un hombre divino, Jesús de Nazaret: “Tanto amó Dios al mundo que entregó (traicionó) a su propio Hijo”.
¡Jesús, qué grande eres, qué tesoros encierras dentro de la Hostia Santa, cómo te quiero! Ahora comprendo un poco por qué dijiste, después de realizar el misterio eucarístico: “Acordaos de mí...”, ¡Cristo bendito! no sé cómo puede uno correr en la celebración de la Eucaristía o aburrirse cuando hay tanto que recordar y pensar y vivir y amar y quemarse y adorar y descubrir tantas y tantas cosas, tantos y tantos misterios y misterios... galerías y galerías de minas y cavernas de la infinita esencia de Dios, como dice S. Juan de la Cruz del alma que ha llegado a la oración de contemplación, en la que todo es contemplar y amar más que reflexionar o decir palabras.
Todos sabéis, porque así lo hemos practicado muchas veces, que en la oración se empieza por rezar oraciones, reflexionar, meditar verdades y luego, avanzando, pasamos de la oración discursiva a la afectiva, en la que uno empieza más a dialogar de amor y con amor que a dialogar con razones, empieza a sentir y a vivir más del amor que de ideas y reflexiones para finalizar en las últimas etapas, sólo amando: oración de quietud, de silencio de las potencias, de transformación en Dios: «Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el Amado, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado».
Yo también, como Juan, quiero aprenderlo todo en la Eucaristía, en la Eucaristía reclinando mi cabeza en el corazón del Amado, de mi Cristo, sintiendo los latidos de su corazón, escuchando directamente de Él palabras de amor, las mismas de entonces y de ahora, que sigue hablándome en cada Eucaristía. Para mí liturgia y vida y oración, todo es lo mismo en el fondo, la liturgia es oración y vida, y la oración es liturgia. En definitiva, ¿no es la Eucaristía también oración y plegaria eucarística? ¿No es la plegaria eucarística lo más importante de la Eucaristía, la que realiza el misterio?
Para comprender un poco todo lo que encierra el “acordaos de mí” necesitamos una eternidad, y sólo para empezar a comprenderlo, porque el amor de Dios no tiene fín. Por eso, y lo tengo bien estudiado, en la oración sanjuanista, cuanto más elevada es, menos se habla y más se ama, y al final, sólo se ama y se siente uno amado por el mismo Dios infinito y trinitario. Por eso el alma enamorada dirá: “Ya no guardo ganado ni ya tengo otro oficio, que sólo en amar es mi ejercicio...”
Se acabaron los signos y los trabajos de ritos y las apariencias del pan porque hemos llegado al corazón de la liturgia que es Cristo, que viene a nosotros, hemos llegado al corazón mismo de lo celebrado y significado, todo lo demás fueron medios para el encuentro de salvación; ¡qué infinita, qué hermosa, qué rica, qué profunda es la liturgia católica, siempre que trascendamos el rito, siempre que se rasgue el velo del templo, el velo de los signos! ¡Cuántas cavernas, descubrimientos y sorpresas infinitas y continuas nos reserva! Parece que las ceremonias son normas, ritos, gestos externos, pero la verdad es que todo va preñado de presencia, amor y vida de Cristo y de Trinidad.
Hasta aquí quiere mi madre la Iglesia que llegue cuando celebro los sacramentos, su liturgia, esta es la meta. Yo quisiera ayudarme de las mediaciones y amar la liturgia, como Teresa de Jesús, porque en ellas me va la vida, pero no quedar atrapado por los signos y las mediaciones o convertirlas en fin. Yo las necesito y las quiero para encontrar al Amado, su vida y salvación, la gloria de mi Dios, sin que ellas sean lo único que descubra o lo más importante, sino que las estudio y las ejecuto sin que me esclavicen, para que me lleven a lo celebrado, al misterio: «y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo».
En cada Eucaristía, en cada comunión, en cada sagrario Cristo sigue diciéndonos:“Acordaos de mí...”, de las ilusiones que el Padre puso en mí, soy su Hijo amado, el predilecto, no sabéis lo que me ama y las cosas y palabras que me dice con amor, en canción de Amor Personal y Eterno, me lo ha dicho todo y totalmente lo que es y me ama con una Palabra llena de Amor Personal al darme su paternidad y aceptar yo con el mismo Amor Personal ser su Hijo: la Filiación que con potencia infinita de amor de Espíritu Santo me comunica y engendra; con qué pasión de Padre me la entrega y con qué pasión de amor de Hijo yo la recibo, no sabéis todo lo que me dice en canciones y éxtasis de amores eternos, lo que esto significa para mí y que yo quiero comunicároslo y compartirlo como amigo con vosotros; acordaos del Fuego de mi Dios, que ha depositado en mi corazón para vosotros, su mismo Fuego y Gozo y Espíritu; “acordaos de mí”, de mi emoción, de mi ternura personal por vosotros, de mi amor vivo, vivo y real y verdadero que ahora siento por vosotros en este pan, por fuera pan, por dentro mi persona amándoos hasta el extremo, en espera silenciosa, humilde, pero quemante por vosotros, deseándoos a todos para el abrazo de amistad, para el beso personal para el que fuisteis creados y el Padre me ha dado para vosotros, tantas y tantas cosas que uno va aprendiendo luego en la Eucaristía y ante el sagrario, porque si el Espíritu Santo es la memoria del Padre y de la Iglesia, el sagrario es la memoria de Jesucristo entero y completo, desde el seno del Padre hasta Pentecostés.
Digo yo que si esta memoria del Espíritu Santo, este recuerdo, “acordaos de mí”, no será la causa de que todos los santos de todos los tiempos y tantas y tantas personas, verdaderamente celebrantes de ahora mismo, hayan celebrado y sigan haciéndolo despacio, recogidos, contemplando, como si ya estuvieran en la eternidad, “recordando” por el Espíritu de Cristo lo que hay dentro del pan y de la Eucaristía y de la Eucaristía y de las acciones litúrgicas tan preñadas como están de recuerdos y realidades presentes y tan hermosas del Señor, viviendo más de lo que hay dentro que de su exterioridad, cosa que nunca debe preocupar a algunos más que el contenido, que es, en definitiva, el fín y la razón de ser de las mismas.
“Acordaos de mí”; recordando a Jesucristo, lo que dijo, lo que hace presente, lo que Él deseó ardientemente, lo que soñó de amistad con nosotros y ahora ya gozoso y consumado y resucitado, puede realizarlo con cada uno de los participantes... el abrazo y el pacto de alianza nueva y eterna de amistad que firma en cada Eucaristía, aunque le haya ofendido y olvidado hasta lo indecible, lo que te sientes amado, querido, perdonado por Él en cada Eucaristía, en cada comunión, digo yo... pregunto si esto no necesita otro ritmo o deba tenerse más en cuenta... digo yo... que si no aprovecharía más a la Iglesia y a los hombres algunos despistes de estos... Para Teresa de Jesús la liturgia era Cristo, amarla era amar a Cristo, por eso valoraba tanto los canales de su amor, que son los signos externos, que siempre, bien hechos y entendidos, ayudan, pero sin quedarnos en ellos, sino llegando hasta el «centro y culmen», la fuente que mana y corre, que es Cristo.
5) No tengo espacio ni tiempo para indicar todos los posibles caminos de diálogo, de oración, de santidad que nacen de la Eucaristía porque son innumerables: adoración, alabanza, glorificación del Padre, acción de gracias, pero no puede faltar el sentimiento de intercesión que Jesús continúa con su presencia eucarística. Jesús se ofreció por todos y por todas nuestras necesidades y problemas y yo tengo que aprender a interceder por los hermanos en mi vida, debo pedir y ofrecer el sacrificio de Cristo y el de mi vida por todos, vivos y difuntos, por la Iglesia santa, por el Papa, los Obispos y por todas las cosas necesarias para la fe y el amor cristianos... por las necesidades de los hermanos: hambre, justicia, explotación... Ya he repetido que la Eucaristía es inagotable en su riqueza, porque es sencillamente Cristo entero y completo, viviendo y ofreciéndose por todos; por eso mismo, es la mejor ocasión que tenemos nosotros para pedir e interceder por todos y para todos, vivos y difuntos ante el Padre, que ha aceptado la entrega del Hijo Amado en el sacrificio eucarístico.
El adorador no se encierra en su intimismo individualista sino que, identificándose con Cristo, se abre a toda la Iglesia y al mundo entero: adora y da gracias como Él, intercede y repara como Él. La adoración nocturna es más que la simple devoción eucarística o simple visita u oración hecha ante el sagrario. Es un apostolado que os ha sido confiado para que oréis por toda la iglesia y por todos los hombres, con Cristo y en Cristo, ofreciendo adoración y acción de gracias, reparando y suplicando por todos los hermanos, prolongáis las actitudes de Cristo en la Eucaristía y en el sagrario.
Un adorador eucarístico, por tanto, tiene que tener muy presentes su parroquia, los niños de primera comunión, todos los jóvenes, los matrimonios, las familias, los que sufren, los pobres de todo tipo, los deprimidos, las misiones, los enfermos, la escuela, la televisión y la prensa que tanto daño están haciendo en el pueblo cristiano, todos los medios de comunicación. Sobre todo, debemos pedir por la santidad de la Iglesia, especialmente de los sacerdotes y seminaristas, los seminarios, las vocaciones, los religiosos y religiosas, los monjes y monjas. Mientras un adorador está orando, los frutos de su oración tienen que extenderse al mundo entero. Y así a la vez que evita todo individualismo y egoísmo, evita también toda dicotomía entre oración y vida, porque vivirá la oración con las actitudes de Cristo, con las finalidades de su pasión y muerte, de su Encarnación: glorificación del Padre y salvación de los hombres. Y así, adoración e intercesión y vida se complementan.
TEXTOS PARA LA MEDITACIÓN
“Os hablo como a hombres inteligentes. Juzgad vosotros mismos lo que os digo. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Puesto que hay un solo pan, todos formamos un solo cuerpo, pues todos participarnos del pan único. Observad al Israel de la historia: ¿No es verdad que los que comen las víctimas están en comunión con el altar?
¿Qué quiero decir, pues? ¿Que la carne inmolada es algo?, ¿o que el ídolo es algo? No, sino que los sacrificios que ofrecen los gentiles, los ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber del cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonio”(1Cor 10,16-21)
“Y cuando os reunís, no es para comer la cena del Señor. Porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro ya está cargado de vino. ¿Acaso no tenéis casa para comer y beber? O es que despreciáis la asamblea de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Que voy a deciros? ¿Os alabará? En eso no puedo alabaros.
Porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido a vosotros: Que Jesús, el Señor, la noche en que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo, el que se entrega por vosotros; haced esto en memoria mía. Igualmente, después de haber cenado, tomando el cáliz, dijo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto en memoria mía siempre que lo bebáis. Porque cuantas veces coméis este pan y bebéis el cáliz anunciáis la muerte del Señor, hasta que él venga. Por consiguiente, cualquiera que come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo y luego coma del pan y beba del cáliz. Porque quien come y bebe sin distinguir el Cuerpo, se come y bebe su propia condenación”(1Cor 11,20-29).
7
FUERZA Y DEBILIDAD
7.“Sufficit tibi gratia mea: nam virtus in infirmitate perficitur…te basta mi gracia, pues mi (de Cristo) poder triunfa en la flaqueza” (2 Cor 12, 9)
“Si es necesario gloriarse, me gloriaré de mi debilidad…” (2Cor 11,30-31).
“Por lo cual, para que yo no me engría, fuéme dado un aguijón de carne, un ángel de Satanás, que me abofeteo para que no me engría. Por esto rogué tres veces al Señor que se retirase de mí, y El me dijo: Te basta mi gracia, que en la flaqueza llega al colmo el poder. Muy gustosamente, pues, continuaré gloriándome en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por lo cual me complazco en las enfermedades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en los aprietos, por Cristo; pues cuando parezco débil, entonces es cuando soy fuerte”.
(2 Cor 12, 7-9)
He preferido citar de esta manera el texto de la perícopa, primero, en la frase más impactante, luego, el texto completo, porque en esta frase final “virtus in infirmitate perficitur,” pero colocada en primer lugar, contiene la suma y la síntesis de todas las verdades y el cúlmen de toda la doctrina manifestada por San Pablo en la perícopa.
Este texto tomado de la segunda carta a los Corintios nos permite entrar en la misma intimidad de Pablo, de su amistad personal con Cristo, y simultáneamente descubrir la naturaleza del apostolado cristiano.
La fuerza de Dios alcanza su punto culminante precisamente en la debilidad del hombre, en la pequeñez del instrumento apostólico. Esta es una de las paradojas del ministerio apostólico, que nos descubre el papel de la fe, necesaria para comprender y aceptar esta verdad y vivirla.
Por esta razón, dice después San Pablo: “Muy gustosamente, pues, me gloriaré en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo”. Es decir, pone toda su confianza en la fe, que consiste, como hemos visto, en apoyarse totalmente en Cristo Jesús, reconociendo, al mismo tiempo, la propia insuficiencia. Para el hombre es una paradoja apoyarse en la debilidad, pero la lógica de la fe no es siempre la nuestra, la humana.
Esta afirmación “virtus in infirmitate perficitur, mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza” nos descubre la lucha interna de Pablo y arroja nueva luz de claridad y fortaleza sobre la naturaleza y las pruebas de su y nuestra vida apostólica, que, por la caridad pastoral, no se distingue de la vida misma de amistad personal de todo apóstol con Cristo, en cuyos labios el Apóstol pone la respuesta a sus dudas de vida y apostolado.
Es también digno de señalarse el fin que se propone San Pablo: “Para que habite en mí la fuerza de Cristo”. La conclusión evidente es ésta: en la medida en que el apóstol y el cristiano se siente débil y limitado en las diversas dificultades de la vida, ahí mismo debe apoyarse totalmente en Dios para encontrar su fortaleza y saber bien quién es el artífice principal de todo apostolado, que no es la fuerza del hombre, sino la de Dios, la que realiza la salvación.
Ahora bien, para comprender mejor y más profundamente el sentido pleno de la perícopa, primero haremos una breve exégesis de la misma, para captar toda la luz sobrenatural que proyecta sobre la vida y el apostolado de Pablo, que es el nuestro, el de Cristo, porque no hay otro, si es verdaderamente cristiano.
No puedo olvidar, lo recordaré toda mi vida, porque me impactó muchísimo, era yo joven sacerdote, cuando escuché por vez primera este tema al jesuita de la Gregoriana, que luego escuché muchas veces en Roma, S. LYONNET. Y el motivo fue la celebración del primer centenario de la fundación de la Diócesis de Vitoria, año 1962. Recuerdo que el padre LYONNET pidió excusa por no saber castellano y la conferencia, con preguntas y respuestas, fue toda en latín. Todos lo comprendíamos y lo hablábamos. Desde Salamanca fuimos D. Eutimio y yo en la parte trasera de una furgoneta de los Operarios Diocesanos.
Pero volvamos a San Pablo y al tema que estamos tratando. San Pablo trata de convencer de su honradez apostólica a sus queridísimos corintios, titubeantes e ingratos, que dudan de la sinceridad del Apóstol por las insinuaciones malévolas de judaizantes venidos a la comunidad. Por eso les certifica de su doctrina recibida en su oración ciertamente mística y contemplativa: “Si es menester gloriarse, aunque no conviene, vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace catorce años --si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, tampoco lo sé, Dios lo sabe-- fue arrebatado hasta el tercer cielo; y sé que este hombre -- si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe-- fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede decir”.
Pablo, siguiendo la perícopa, nos enseña otra verdad recibida en esa comunicación mística del Señor: “Por lo cual, para que yo no me engría, fuéme dado un aguijón de carne, un ángel de Satanás, que me abofetea para que no me engría”.
Este “aguijón” o “espina” muchos pensaron que se trataba de la lucha contra la castidad; otros autores, aludiendo al texto de Gálatas 4, 13: “Bien sabéis que estaba enfermo de dolencia corporal cuando por vez primera os anuncié el evangelio…” piensan que podía tratarse de algo infeccioso que dificultase el apostolado.
Sin embargo por el desarrollo de la misma perícopa y como dando luz a la afirmación “ángel de Satanás”, repetida en otras cartas, por ejemplo, “quisimos ir hasta vosotros (Tesalonicentes), pero Satanás lo impidió” (1 Tel 2, 18), toda esta enumeración de enfermedades y peligros parece indicar que tienen esta denominación del enemigo del reino de Dios, el “ángel de Santanás”: “en las enfermedades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en los aprietos, por Cristo”(v10), así como en los siguientes: “en trabajos, en prisiones, en azotes, en peligros de muerte… Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas, una vez fui apedreado, tres veces padecí naufragio, un día y una noche pasé en los abismos…”.
Ante estas dificultades, San Pablo reza y pide, como Cristo en Getsemaní: “Por esto rogué tres veces al Señor que se retirase de mí” (esta espina) (v8), con lo que se demuestra el dolor tan grande que sentía y la dificultad tan grave para el apostolado que todo esto suponía.
Y en la siguiente línea escuchamos la respuesta del Señor: “Te basta mi gracia, porque en la flaqueza llega al colmo el poder”. Con lo cual el Señor nos demuestra a todos los apóstoles que, en las dificultades, aumenta la gracia del Señor para la eficacia apostólica, la virtud personal para creer y aceptar la debilidad, y que Él nunca nos abandona ni nos olvida sino que en las dificultades está más cerca de nosotros.
Y San Pablo llegará a decir que Dios “eligió la necedad del mundo para confundir a los sabios” (1Cor 1,27). Decidme un solo santo que no lo haya dicho y practicado. Por ejemplo, en el caso del santo cura de Ars, quien ni siquiera pudo pasar los exámenes de licencias para confesar. Si fue recibido finalmente al sacerdocio, se debe a la benignidad de los profesores. Y, sin embargo, ha sido el confesor más grande de siglo pasado. Debemos aprender a no poner la confianza en nosotros mismos.
San Pablo era un hombre muy capaz y preparado, pero precisamente por ello Dios le hace sentir su debilidad, permitiendo toda clase de dificultades y peligros y hasta la misma muerte, para que nunca se fíe de sí mismo y de sus fuerzas y de sus planes, sino que haga todo lo que pueda, pero esperándolo todo de la gracia y el poder del Señor.
Esta debe ser la actitud fundamental de todo apóstol: trabajar como si todo dependiera de él, pero sabiendo que Cristo es la «fuente que mana y corre, aunque es de noche”, aunque no se vea con los ojos y la lógica del mundo, sino por la fe y la esperanza y el amor de Dios».
Y aprendida esta lección primera y fundamental de vida apostólica, concluye maravillosamente San Pablo, con la confianza puesta totalmente en el Señor: “Libenter gaudebo in infirmitatibus meis..., ut inhabitet in me virtus Christi…muy gustosamente, pues, continuaré gloriándome en mis debilidades para que habite en mi la fuerza de Cristo”. Por lo cual me complazco en las enfermedades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en los aprietos, por Cristo; pues cuando parezco débil, entonces es cuando soy fuerte” (v 9- 10).
Queda claro con todo esto que Pablo no es un teórico de la vida apostólica, sino que ha experimentado en sí mismo estas luchas, estas caídas y estas victorias en Cristo. Porque el verdadero apostolado cristiano no se puede hacer sin el Espíritu de Cristo, sin el amor de Cristo, sin la compañía y la presencia de Cristo.
En la fiesta del Apóstol San Bartolomé, 24 de agosto, vienen unas palabras de San Juan Crisóstomo en la Liturgia de las Horas que me parecen muy oportunas para terminar esta meditación: «Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El mensaje de la cruz, anunciado por unos hombres sin cultura, tuvo una virtud persuasiva que alcanzó a todo el orbe de la tierra. Ello nos demuestra que lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
¿En qué sentido es más fuerte? En cuanto que invadió el orbe entero y sometió a todos los hombres, produciendo un efecto contrario al que pretendían todos aquellos que se esforzaban en extinguir el nombre del Crucificado, ya que hizo, en efecto, que este nombre obtuviera un mayor lustre y difusión. Ellos, por el contrario, desaparecieron y, aún durante el tiempo en que estuvieron viviendo nada pudieron contra un muerto. Porque ni los filósofos, ni los maestros, ni mente humana alguna hubiera podido siquiera imaginar todo 1o que eran capaces de hacer unos simples pescadores.
Pensando en esto, decía Pablo: Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta fuerza de la predicación divina la demuestran los hechos siguientes. ¿De dónde les vino a aquellos doce hombres, ignorantes, que vivían junto a lagos, ríos y desiertos, el acometer una obra de tan grandes proporciones y el enfrentarse con todo el mundo, ellos, que seguramente no habían ido nunca a la ciudad ni se habían presentado en público? Y más, si tenemos en cuenta que eran miedosos y apocados, como sabemos por la descripción que de ellos nos hace el evangelista, que no quiso disimular sus defectos, lo cual constituye la mayor garantía de su veracidad. ¿Qué nos dice de ellos” Que, cuando Cristo fue apresado, unos huyeron y otro, el primero entre ellos, lo negó, a pesar de todos los milagros que habían presenciado.
¿Cómo se explica, pues, que aquellos que, mientras Cristo vivía, sucumbieron al ataque de los judíos, después, una vez muerto y sepultado, se enfrentaran contra el mundo entero, si no es por el hecho de su resurrección, que algunos niegan, y porque les habló y les infundió ánimos? De lo contrario, se hubieran dicho: ¿Qué es esto? No pudo salvarse a sí mismo, y ¿nos va a proteger a nosotros? Cuando estaba vivo, no se ayudó a sí mismo, y ¿ahora, que está muerto, nos tenderá una mano? Él, mientras vivía, no convenció a nadie, y ¿nosotros, con sólo pronunciar su nombre, persuadiremos a todo el mundo? No sólo hacer, sino pensar algo semejante sería una cosa irracional. »
Todo lo cual es prueba evidente de que, si no lo hubieran visto resucitado y no hubieran tenido pruebas bien claras de su poder, no se hubieran lanzado a una aventura tan arriesgada» (De las homilías de an Juan Crisóstomo, obispo, sobre la primera carta a los Corintios. Homilía 4, 3. 4: PG 61, 34-36).
TEXTOS PARA LA MEDITACIÓN
“Así tengo vital experiencia de él, de la eficacia de su resurrección y de la participación en sus padecimientos, asemejándome a él en la muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos. No digo que haya conseguido ya el premio o que haya llegado a la meta, sigo corriendo para alcanzarlos por cuanto que yo he sido alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo no creo haberlo conseguido, pero digo sólo una cosa: Olvidando el camino andado y lanzándome hacia lo que está delante, corro hacia la meta para conseguir el premio de la llamada celeste de Dios en Cristo Jesús”(Fil 3,10-14).
8
PABLO Y LA IGLESIA
8. Pablo y la Iglesia: Unidos por el Espíritu de Amor de Cristo, Espíritu Santo
"Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?"(Hch 9, 4)
"He perseguido a la Iglesia de Dios"(1 Co 15, 9;
“… mi preocupación por todas las Iglesias"(2 Co 11, 28),
"Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros"(Ga 4, 19)
Uno de los elementos decisivos de la actividad de San Pablo y de los temas más importantes que trató en sus cartas fue la realidad de la Iglesia. Tenemos que constatar, ante todo, que su primer contacto con la persona de Jesús tuvo lugar a través del testimonio de la comunidad cristiana de Jerusalén. Fue un contacto turbulento. Al conocer al nuevo grupo de creyentes, se transformó inmediatamente en su feroz perseguidor. Lo reconoce él mismo tres veces en diferentes cartas:"He perseguido a la Iglesia de Dios", escribe (1 Co 15, 9; Gal 1, 13; Flp 3, 6), presentando su comportamiento casi como el peor crimen.
La historia nos demuestra que normalmente se llega a Jesús pasando por la Iglesia. En cierto sentido, como decíamos, es lo que le sucedió también a San Pablo, el cual encontró a la Iglesia antes de encontrar a Jesús. Ahora bien, en su caso, este contacto fue contraproducente: no provocó la adhesión, sino más bien un rechazo violento.
La adhesión de Pablo a la Iglesia se realizó por una intervención directa de Cristo, quien al revelársele en el camino de Damasco, se identificó con la Iglesia y le hizo comprender que perseguir a la Iglesia era perseguirlo a Él, al Señor. En efecto, el Resucitado dijo a Pablo, el perseguidor de la Iglesia: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" (Hch 9, 4). Entonces, Pablo, al convertirse, se convirtió, al mismo tiempo a Cristo y a la Iglesia. Así se comprende por qué la Iglesia estuvo tan presente en el pensamiento, en el corazón y en la actividad de Pablo.
En primer lugar estuvo presente en cuanto que fundó literalmente varias Iglesias en las diversas ciudades a las que llegó como evangelizador. Cuando habla de su "preocupación por todas las Iglesias" (2 Co 11, 28), piensa en las diferentes comunidades cristianas constituidas sucesivamente en Galacia, Jonia, Macedonia y Acaya. Algunas de esas Iglesias también le dieron preocupaciones y disgustos, como sucedió por ejemplo con las Iglesias de Galacia, que se pasaron "a otro evangelio" (Gal 1, 6), a lo que él se opuso con firmeza. Sin embargo, no se sentía unido de manera fría o burocrática, sino intensa y apasionada, a las comunidades que fundó.
Por ejemplo, define a los filipenses "hermanos míos queridos y añorados, mi gozo y mi corona" (Flp 4,1).Otras veces compara a las diferentes comunidades con una carta de recomendación única en su género: "Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres" (2 Cor 3, 2). En otras ocasiones les demuestra un verdadero sentimiento no sólo de paternidad, sino también de maternidad, como cuando se dirige a sus destinatarios llamándolos "hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros" (Gal 4, 19; cf. 1 Cor 4, 14-15; 1 Ts 2, 7-8).
En sus cartas, San Pablo nos comunica también su doctrina sobre la Iglesia en cuanto tal. Es muy conocida su original definición de la Iglesia como "cuerpo de Cristo", que no encontramos en otros autores cristianos del siglo I (cf. 1 Cor 12, 27; Ef 4, 12; 5, 30; Col 1, 24). La raíz más profunda de esta sorprendente definición de la Iglesia la encontramos en el sacramento del Cuerpo de Cristo. Dice San Pablo: "Dado que hay un solo pan, nosotros, aún siendo muchos, somos un solo cuerpo" (1 Cor 10, 17). En la misma Eucaristía Cristo nos da su Cuerpo y nos convierte en su Cuerpo. En este sentido, San Pablo dice a los Gálatas: "Todos vosotros sois uno en Cristo" (Gal 3, 28).
Con todo esto, San Pablo nos da a entender que no sólo existe una pertenencia de la Iglesia a Cristo, sino también una cierta forma de equiparación e identificación de la Iglesia con Cristo mismo. Por tanto, la grandeza y la nobleza de la Iglesia, es decir, de todos los que formamos parte de ella, deriva del hecho de que somos miembros de Cristo, como una extensión de su presencia personal en el mundo.
Y de aquí deriva, naturalmente, nuestro deber de vivir realmente en conformidad con Cristo. De aquí derivan también las exhortaciones de San Pablo a propósito de los diferentes carismas que animan y estructuran a la comunidad cristiana. Todos se remontan a un único manantial, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, sabiendo que en la Iglesia nadie carece de un carisma, pues, como escribe el Apóstol, "a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común" (1 Cor 12, 7).
Ahora bien, lo importante es que todos los carismas contribuyan juntos a la edificación de la comunidad y no se conviertan, por el contrario, en motivo de discordia. A este respecto, San Pablo se pregunta retóricamente: "¿Está dividido Cristo?" (1 Co 1, 13). Sabe bien y nos enseña que es necesario "conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz: un solo Cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados" (Ef 4, 3-4).
Obviamente, subrayar la exigencia de la unidad no significa decir que se debe uniformar o aplanar la vida eclesial según una manera única de actuar. En otro lugar, San Pablo invita a "no extinguir el Espíritu" (1 Ts 5, 19), es decir, a dejar generosamente espacio al dinamismo imprevisible de las manifestaciones carismáticas del Espíritu, el cual es una fuente de energía y de vitalidad siempre nueva. Pero para San Pablo la edificación mutua es un criterio especialmente importante: "Que todo sea para edificación" (1 Cor 14, 26). Todo debe ayudar a construir ordenadamente el tejido eclesial, no sólo sin estancamientos, sino también sin fugas ni desgarramientos.
En una de sus cartas San Pablo presenta a la Iglesia como esposa de Cristo (cf. Ef 5, 21-33), utilizando una antigua metáfora profética, que consideraba al pueblo de Israel como la esposa del Dios de la alianza (cf. Os 2, 4. 21; Is 54, 5-8): así se pone de relieve la gran intimidad de las relaciones entre Cristo y su Iglesia, ya sea porque es objeto del más tierno amor por parte de su Señor, ya sea porque el amor debe ser recíproco, y por consiguiente, también nosotros, en cuanto miembros de la Iglesia, debemos demostrarle una fidelidad apasionada.
Así pues, en definitiva, está en juego una relación de comunión: la relación –por decirlo así—vertical, entre Jesucristo y todos nosotros, pero también la horizontal, entre todos los que se distinguen en el mundo por "invocar el nombre de Jesucristo, Señor nuestro" (1 Cor 1, 2). Esta es nuestra definición: formamos parte de los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. De este modo se entiende cuán deseable es que se realice lo que el mismo San Pablo dice en su carta a los Corintios: "Por el contrario, si todos profetizan y entra un infiel o un no iniciado, será convencido por todos, juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y, postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros" (1 Co 14, 24-25). (Cfr BENEDICTO XVI, Catequesis 22-11-2006)
TEXTOS PARA LA MEDITACIÓN
“Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Quien no posee el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Si el Espíritu de quien resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en vosotros. Así, pues, hermanos, no tenemos deuda alguna con la carne para vivir según la carne. Si vivís según la carne moriréis; si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis”(Rom 8,9-13).
“Porque cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para caer de nuevo en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de adopción filial que nos hace exclamar: ¡Abba!, ¡Padre! El mismo Espíritu testifica, unido a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también herederos: Herederos de Dios y coherederos de Cristo, con tal que padezcamos con él para ser glorificados con él”(Rom 8,14-17).
“Cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que recibiésemos la filiación adoptiva. Y porque sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama “Abba”, ¡Padre! Y por lo mismo, ya no eres siervo, sino hijo...”(Gal 4,4-7).
9
AMOR DE PADRE
9. “Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace exclamar: ¡Abba!, ¡Padre! (Rom 8, 15).
“Abba”quiere decir «papá», «papito». Es el término familiar que usa un niño para dirigirse a su padre. Isaías completa el pensamiento de Pablo, diciendo que Dios es un padre con corazón de madre. Hace falta una santa audacia para dirigirse a Dios con tanta intimidad. Con frecuencia, nos da miedo esta familiaridad tan extrema, tan intensa, pero que nunca puede hacernos olvidar nuestra condición de criaturas.
Por otro lado, el mismo Dios es quien ha suprimido esta distancia y quien quiere que seamos hijos vivos, alegres, creativos, capaces de dirigirnos a él sin temblar, sin sentir miedo. El Espíritu nos conduce en esta línea.La doctrina de Pablo profundiza otros detalles interesantes para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, en el capítulo 8, afirma que el Espíritu interviene incluso en nuestra oración (cf Rom 8,26), intercediendo por nosotros y viniendo en ayuda de nuestra flaqueza.
Lo que aquí se acentúa es, sobre todo, la oración de súplica. Con frecuencia, cuando presentamos nuestras peticiones a Dios, no sabemos qué pedir ni cómo hacerlo. Desconociendo e1 proyecto que Dios tiene para nosotros —o mejor, el proyecto de Dios que somos nosotros—, no sabemos pedir lo que nos conviene, lo mejor para nosotros. El Espíritu, en cambio, que ve con la mirada de Dios, interviene siempre en nuestra oración. Cuando esta se ajusta al proyecto de Dios, le da impulso; en caso contrario, la corrige y la perfecciona.
Pero el Espíritu la perfecciona y la corrige —dice Pablo— “con gemidos inenarrables”, es decir, actúa sin que nos demos cuenta. La intervención del Espíritu se funde con nuestra oración y, de este modo, llega mejor a Dios. Todo esto es, para nosotros, una fuente de inmensa confianza: no se pierde ni un ápice de nuestra oración. De aquí deriva su insistencia en la oración. Inspirándose en las palabras de Jesús, que invita a no dejar de orar nunca, Pablo nos exhorta a orar sin interrupción.
La insistencia en la oración nos permite ofrecerle al Espíritu abundante material para que lo elabore, para nosotros y para los demás, solicitando continuamente la respuesta de Dios, quien, aún sin necesitar nuestras oraciones, quiere nuestra súplica como ejercicio de confianza y de amor.Pablo subraya con fuerza la importancia de la oración y da testimonio con su vida (cf 1Tes 5,17).
Él, un hombre de acción, con una voluntad arrolladora, viajero incansable a pesar de su débil salud, hiperactivo, también es, sorprendentemente, un hombre de oración. La oración es el alimento de toda su vida personal y apostólica. Él insiste en la oración, a solas y en compañía de sus colaboradores. Su testimonio es ejemplar, quiero decir, buen ejemplo para todos los seguidores y apóstoles de Cristo de todos los tiempos. Todo radica en la unión con Cristo por la oración personal y litúrgica: “Todo lo puedo en aquel que me conforta”. Y la fuerza de Cristo, del Espíritu de Cristo, es por la unión de amor en la oración.
Por tanto, la oración ha de ocupar el primer puesto en la vida cristiana y, de manera especial, en la vida religiosa. No podemos ceder al desánimo, cuando nos sentimos cansados, cuando vivimos la oración como un camino cuesta arriba, cuando nos parece que, al rezar, estamos perdiendo el tiempo. En cambio, tenemos que estar convencidos de que el Espíritu siempre perfecciona nuestra oración y la vuelve digna de un contacto más vivo y real con Dios.
Pablo prosigue con otras afirmaciones tan hermosas como fundamentales: “Sabemos que Dios ordena todas las cosas para bien de los que le aman, de los que han sido elegidos según su designio. Porque aquellos que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo” (Rom 8,28-29).
Ese “de antemano” no tiene un significado temporal, sino que se sitúa en el nivel de la trascendencia de Dios. Aquí vendría muy bien el testimonio del otro discípulo de Cristo que tanto se parece a Pablo o Pablo a él: “Dios es amor… en esto consiste el amor, no que en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados” (1Jn 3, 4-7). Él nos ha creado para que nos convirtiéramos en imagen y semejanza suya. Somos su imagen originariamente, pero nos convertimos en semejanza, en sentido concreto, cuando hacemos nuestros los rasgos de Cristo.
Esta carta de Pablo enfoca en primer plano los rasgos de Cristo que tenemos que hacer nuestros: la práctica de la oración, el amor y la disponibilidad ante la voluntad del Padre. Todo lo que es Cristo y que constituye un valor, ha de ser trasplantado a nosotros. Entonces, y sólo entonces, nuestra imagen tosca, en bruto, se convierte en semejanza a través de Cristo.
Este es nuestro destino, la finalidad por la que Dios nos ha creado: para que cada uno de nosotros se convierta en imagen de Cristo. Un Cristo interpretado, revivido, una “carta” que exprese los rasgos de Cristo bajo el influjo del Espíritu.
En este momento de la Carta a los romanos, Pablo, maravillado ante los inmensos dones de Dios, estalla en un auténtico himno de celebración y de gozo de esta experiencia de Dios por la oración contemplativa, unitiva, trasformativa:“¿Qué más podremos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?”(Rom 8,31).
¡No hemos de tener miedo! Cualquier fuerza adversa se vuelve insignificante, porque Dios pone su empeño en nosotros, porque está con nosotros. Pero insisto que todo esto hay que vivirlo como los Apóstoles en Pentecostés. Y Pablo sigue avanzando aún más: “El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente con él todas las cosas?” (Rom 8,32).
Esto se puede ver en la escena de Getsemaní, cuando el Padre no atiende a las súplicas de su Hijo porque está pendiente únicamente de los nuevos hijos que va a recibir por la redención de Cristo. San Juan dirá: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan la vida eterna”.
Esta consideración del amor de Dios embelesa a Pablo, lo cautiva totalmente. Si Dios Padre nos ha dado lo mejor que tenía, a su propio Hijo, e incluso le ha pedido que muriera por nosotros, no podía mostrarnos ni realizar un amor más grande. ¡Aceptemos este admirable e incomprensible amor del Padre!
Si el cristiano no se siente amado, si no nos sentimos realmente amados por Dios, prácticamente ensalzados continuamente por su amor inextinguible tal como somos y no como tendríamos que ser o querríamos ser, no podemos realizarnos como proyecto suyo.
Pablo subraya que, en el aprecio de tanta bondad, nunca se exagera: Dios nos ama, crea en nosotros la necesidad de ser amados, Él mismo nos da el amor, para el cual ha preparado dentro de nosotros un espacio grandioso.
Se trata, entonces, de aceptar este fortísimo amor y de creer que somos amados. No olvidemos nunca que, en cualquier circunstancia, nos sigue y acompaña el eterno y gratuito amor de Dios.El papel del Espíritu de Cristo resucitado: “En todas estas cosas (en las dificultades) salimos triunfadores por medio de aquel que nos amó” (Rom 8,37). Pablo parece estar desafiando todas las dificultades posibles. No basta decir “salimos triunfadores”. Esta traducción es correcta, pero Pablo emplea un sólo término: la forma verbal hypernikómen, literalmente «supervencemos en todas estas cosas». Esto es posible por medio de aquel que nos ha amado: Cristo.
La escucha de Pablo puede convertirse hoy, para nosotros, por el Espíritu, con la oración, con la acción de gracias a Dios, en camino para que la Palabra entre en nuestra vida. La docilidad al Espíritu es deseo de entrega al amor a Dios y a los hermanos.
Entonces, tenemos que preguntarnos en qué medida estamos en sintonía con el Espíritu, de qué manera sentimos que llama a nuestra vida y en qué circunstancias percibimos su exigencia de confianza, de abandono, de amor concreto. Y esto, lo repetiré una y mil veces, tiene que ser por la oración, por el encuentro en el Espíritu, por el encuentro de amor, más que de ideas y teologías.
Lo importante es que cada uno de nosotros permanezca firme, pero --como dice Pablo en la Carta a los filipenses-- “de cualquier modo, en la meta que hubiéramos alcanzado perseveremos firmes avanzando en la misma línea” (Flp 3,16). Es la línea por la que nos conduce el Espíritu, para hacer que nos parezcamos plenamente a esa imagen de Dios que es Cristo y que estamos destinados a reproducir en nosotros.
El secreto de Pablo, cuando nos habla del amor de Dios, es la presencia, en nosotros, del don del Espíritu; con San Juan de la Cruz podemos decir: «¡Oh llama de amor viva, qué tiernamente hieres, de mi alma en su más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro», pero siempre percibido especialmente por la oración.
De esta forma, el amor de Dios se entiende por connaturalizad, de transformación de Espíritu de Dios al espíritu humano por el mismo Espíritu divino, que es Espíritu de Amor Personal, de relación personal, pero fijaos bien, de Dios a criatura.. Esta comprensión no es fruto ni de un sentimiento ni de un razonamiento. Es la presencia del «Espíritu-amor», entendido como don del Amor Personal de Dios a nosotros, lo que nos permite percibir en su mismo amor, lo que Dios nos ama.
Cuánto y qué maravillas dice el Doctor Místico a este respecto: «La propiedad del amor es igualar al que ama con la cosa amada. De donde, porque el alma aquí tiene perfecto amor, por eso se llama Esposa del Hijo de Dios, lo cual significa igualdad con él, en la cual igualdad de amistad todas las cosas de los dos son comunes a entrambos, como el mismo Esposo lo dijo a sus discípulos (Jn 15, 15), diciendo: Ya os he dicho mis amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he manifestado» (CB 28,1).
«Y como ve el alma la verdad de la inmensidad del amor con que Dios la ama, no quiere ella amarle menos altamente y perfectamente, y para esto desea la actual transformación, porque no puede el alma venir a esta igualdad y entereza de amor si no es en transformación total de su voluntad con la de Dios, en que de tal manera se unen las voluntades, que se hace de dos una y, así, hay igualdad de amor.
Porque la voluntad del alma, convertida en voluntad de Dios, toda es ya voluntad de Dios, y no está perdida la voluntad del alma, sino hecha voluntad de Dios; y así, el alma ama a Dios con voluntad de Dios, que también es voluntad suya; y así, le amará tanto como es amada de Dios, pues le ama con voluntad del mismo Dios, en el mismo amor con que él a ella la ama, que es el Espíritu Santo, que es dado al alma, según lo dice el Apóstol (Rm 5, 5), diciendo: Gratia Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis, que quiere decir: La gracia de Dios está infusa en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y así ama en el Espíritu Santo a Dios junto con el Espíritu Santo, no como con instrumento, sino juntamente con él, por razón de la transformación... supliendo lo que falta en ella por haberse transformado en amor ella con él.
Y porque en esta transformación muestra Dios al alma, comunicándosele, un total amor generoso y puro con que amorosísimamente se comunica él todo a ella, transformándola en sí (en lo cual la da su mismo amor, como decíamos, con que ella le ame), es propiamente mostrarla a amar, que es como ponerla el instrumento en las manos, y decille él cómo lo ha de hacer, e irlo haciendo con ella; y así aquí ama el alma a Dios cuanto de él es amada. Y no quiero decir que amará a Dios cuanto él se ama, que esto no puede ser, sino cuanto de él es amada; porque así como ha de conocer a Dios como de él es conocida, como dice San Pablo (1 Cor 13, 12), así entonces le amará también como es amada de él, pues un amor es el de entrambos.
De donde no sólo queda el alma enseñada a amar, mas aún hecha maestro de amar, con el mismo maestro unida, y, por el consiguiente, satisfecha; porque hasta venir a este amor no lo está; lo cual es amar a Dios cumplidamente con el mismo amor que él se ama. Pero esto no se puede perfectamente en esta vida, aunque en estado de perfección, que es del matrimonio espiritual, de que vamos hablando, en alguna manera se puede.
Y de esta manera de amor perfecto se sigue luego en el alma íntima y sustancial jubilación a Dios; porque parece, y así es, que toda la sustancia del alma bañada en gloria engrandece a Dios, y siente, a manera de fruición, íntima suavidad que la hace reverter en alabar, reverenciar, estimar y engrandecer a Dios con gozo grande, todo envuelto en amor. Y esto no acaece así sin haber Dios dado al alma en el dicho estado de transformación gran pureza, tal cual fue la del estado de la inocencia o limpieza bautismal» (CA 37, 1-4; CB 24, 5).
«Y si a las obras mías no esperas, ¿qué esperas, clementísimo Señor mío?; ¿por qué tardas? Porque si, en fin, ha de ser gracia y misericordia la que en tu Hijo te pido, toma mi cornadillo, pues le quieres, y dame este bien, pues que tú también lo quieres.
¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío?
¿Cómo se levantará a ti el hombre, engendrado y criado en bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste?
No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré que no te tardarás si yo espero.
¿Con qué dilaciones esperas, pues desde luego puedes amar a Dios en tu corazón?Míos son los cielos y mía la tierra; mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores; los ángeles son míos, y la Madre de Dios y todas las cosas son mías; y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto, y todo es para ti. No te pongas en menos ni repares en meajas que se caen de la mesa de tu Padre.Sal fuera y gloríate en tu gloria, escóndete en ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón» (Dichos 1, 26-27).
10
EL ESPÍRITU SANTO
10. “Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios... El mismo Espíritu testifica, unido a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también herederos: Herederos de Dios y coherederos de Cristo” (Rom 8, 14-17).
“Nadie que hable impulsado por el Espíritu de Dios, dice: «Sea anatema Jesús»; y nadie puede exclamar: «Jesús es el Señor» sino bajo la acción del Espíritu Santo” (1Cor 123).
“Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Quien no posee el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia” (Rom 8, 9-10).
El Espíritu que ha hecho de la humanidad de Jesús, nacido de María según la carne (Rom 1,3; Gal 4,4), una humanidad consumada de Hijo de Dios, por su resurrección y glorificación, nos hace a nosotros, hijos de Dios, hijos en el Hijo, llamados a heredar la vida de Dios y a llamarle: “Abba”, Padre, por el Espíritu de adopción (Rom 8, 14-17. 15).
Así lo expresa San Pablo: “Cuando se cumplió la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la Ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la Ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita: Abba, Padre!” (Gal 4, 6).
Santo Tomás lo comenta: «El Espíritu Santo hace de nosotros hijos de Dios porque Él es el Espíritu del Hijo. Nos convertimos en hijos adoptivos por asimilación a la filiación natural; como se dice en Rom 8, 29, estamos predestinados a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito de una multitud de hermanos» (SANTO TOMÁS, Contra Gentiles IV, 21).
«La adopción, aunque es común a toda la Trinidad, es apropiada al Padre como a su autor, al Hijo como a su ejemplar, al Espíritu Santo como a quien imprime la semejanza de este ejemplar en nosotros» (Idem, III, q. 23, a. 2 ad 3).
El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. Al marcarnos con su sello nos hace semejantes al Hijo Unigénito, nos hace partícipes de lo que el Hijo ha recibido del Padre (2 Pe 1, 4); hermanos de Jesús, somos Hijos del Padre (Mt 18, 10; Jn 20, 17; Rom 8, 29); como Jesús es de Dios (Jn 8, 42.47; 16, 25), los que creen en Él son de Dios (1 Jn 4, 4.6; 5, 19); como Él es engendrado por el Padre, ellos son engendrados por el Padre (Jn 1, 13) y llevan en ellos el germen (Jn 3, 9); como Él permanece en el Padre y el Padre en Él, también ellos permanecen en el Padre y el Padre en ellos. En una palabra, renaciendo en Cristo por el Espíritu, nacen en Dios (1 Jn 5, 1.18).
El Espíritu Santo, enviado por Dios, es el que hace que, en el Hijo y por el Hijo, los redimidos puedan dirigirse a Dios como Padre, porque Él quiere que le llamemos y ser para nosotros Padre. El Espíritu nos certifica que estamos redimidos y que Dios vuelve a aceptarnos como hombres, en relación pacífica de criatura y Creador, liberados de su ira. Ya esto sería maravilloso y suficiente para contemplarlo y gozarlo.
Pero el don del Espíritu, derramado en nuestro interior, nos testifica que Dios nos acoge como Padre, nos acepta como hijos, con el cariño que tiene a su Hijo Unigénito. Este es el nuevo, único don del Padre: en el Espíritu podemos llamarle “Abba”, Padre, pues nos ha adoptado realmente como hijos. Por el Espíritu del Hijo que nos ha otorgado «nos llamamos hijos de Dios y ¡lo somos!» (1 Jn 3, 1; 4, 5).
Se cumple así el designio del Padre, que nos llamó a ser hijos en el Hijo por el Espíritu: “Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman; de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que El fuera el primogénito de muchos hermanos” (Rom 8, 28- 29).
“Por cuanto nos eligió en El antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia. En su amor nos había predestinado a ser hijos adoptivos suyos por medio de Jesucristo... En El fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la Promesa, el cual es arras de nuestra herencia”(Ef 1, 4-5.13-14).
“Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros”somos amados con el mismo amor con que el Padre ha amado a su Hijo y “dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en nosotros” (10 Rom 8, 11.28-30.39; 2 Cor 5, 19; Ef 4, 32; Jn 17, 23.26). Es decir, nos constituye hijos en el Hijo por el mismo Espíritu Amor Personal, con la sola diferencia de que Él es Hijo por naturaleza y nosotros lo somos por adopción (Gal 4, 5; Rom 1, 15. 23). Pero somos realmente hijos por adopción, por gracia. Formamos con el Hijo un solo ser filial:
«Cristo es al mismo tiempo el Hijo único y el Hijo primogénito. Es el Hijo único como Dios; es Hijo primogénito por la unión salvífica que ha establecido entre Él y nosotros, haciéndose hombre. Por ello, en Él y por Él, somos hechos hijos de Dios, por naturaleza y por gracia. Lo somos por naturaleza en Él, y solamente en Él; lo somos por participación y por gracia, por Él en el Espíritu» (San CIRILO DE ALEJANDRIA, De recta fide ad Theodosium: PG 76, 1177).
«Hijos en el Hijo por el Espíritu Santo, también a nosotros el Padre nos dice: “Tú eres mi hijo”. Y nosotros, participando del Espíritu del Hijo, le decimos: ¡“Abba” Padre! El Espíritu Santo es en nosotros como un agua viva que “murmura: ven hacia el Padre”. Pues Cristo nos “ha abierto el acceso al Padre en un mismo Espíritu” (Ef 2, 18). Somos hijos y podemos invocar a Dios como Padre» (San IGNACIO DE ANTIOQUIA, De recta fide ad Theodosium, PG 76, 1177).
Y si el Padre, enviándonos el Hijo y el Espíritu Santo nos dice: “Tú eres mi hijo”, nosotros podemos responderle con Cristo:“Tú eres mi Padre, heme aquí para hacer tu voluntad”. Lo decimos cuando, acogiendo la enseñanza de Jesús, elevamos nuestra oración: “Padre nuestro, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo” (Mt 6, 9-10)Y la oración se prolonga luego en el “culto espiritual de la vida” (Rom 12, 1) según el Espíritu, en nuestra lucha contra la carne, para vivir en el amor, como siervos de Dios, que entregan su vida por los otros, acelerando el rescate de este mundo de la corrupción con la manifestación de los hijos de Dios (Rom 8, 18-25; Ef 1, 3-14).Y dado que Dios Padre, origen inagotable de todo ser y de toda vida, quiere ser nuestro propio Padre y lo es por Cristo en su Espíritu, tenemos abierto el acceso a la plenitud de la vida divina en su misma fuente, Dios Padre.
Por el Hijo en el Espíritu Santo, somos partícipes de la vida divina y eterna del Padre, fuente inagotable de vida, que nunca dejará de manar (Rom 8, 26-39). “Os infundiré mi Espíritu y viviréis”, había prometido Dios por boca de Ezequiel (37, 14). En el don pascual que Cristo nos hace se cumple la promesa: “Yo vivo y también vosotros viviréis” (Jn 14, 19). El Espíritu es el Dador de vida (Jn 6, 63; 2 Cor 3, 6), creador de la nueva vida, la vida divina, la vida eterna en los que el Padre ha dado como hermanos a su Hijo (Jn 17, 1-2).
TEXTOS PARA LA MEDITACIÓN
“Así pues, yo, el prisionero en el Señor, os exhorto a que os comportéis de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados... No hay más que un cuerpo y un Espíritu, como es también una la esperanza a la que fuisteis llamados, un solo Señor, una fe, un bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todas las cosas, lo penetra todo y lo invade todo”(Ef 4,1.4-6).
“…soportándoos mutuamente con amor, solícitos por conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz; que no hay más que un cuerpo y un Espíritu, como es también una la esperanza a la que fuisteis llamados; un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todas las cosas, o penetra todo y lo invade todo”(Ef 4,1-6).
11
ESCÁNDALO DE LA CRUZ
11. “Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos” (1 Cor 1, 23- 24).
San Pablo es el teólogo de la cruz. Nadie ha merecido este título con mayor justicia que él. Cristo se lo reveló especialmente por su muerte de cruz: “me amó y se entregó por mí”, y el Apóstol vinculó a ella todo el significado del acontecimiento salvador El máximo grado de la humillación, la kénosis más profunda, corre pareja con la absoluta obediencia del Hijo al Padre hasta la muerte en cruz.
La Cruz de Cristo es la sabiduría y el poder de Dios para los que, como Pablo, no sólo contemplan sino que “llevan en su cuerpo los estigmas de la pasión de Cristo” y sienten y viven la fuerza y la salvación que lleva consigo, una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de la creación de los siglos para nuestra gloria.
Para los sabios y poderosos, la cruz de Cristo es necedad. Ellos se apoyaban en sí mismos, en sus especulaciones filosóficas, en la creencia en los “seres intermedios, los elementos del mundo” o seres espirituales determinantes de la vida humana; recurrían a “palabras artificiosas”, “a la sublimidad de la elocuencia y de la sabiduría” y a “persuasivos discursos”. De este modo la cruz de Cristo quedaba vaciada de contenido.
La enemistad frente a la cruz de Cristo, además de doctrinal, puede ser práctica, manifestada en los cristianos que, teniendo los valores del mundo, no han entendido la fuerza y el poder de confiar totalmente en Dios, y no en sus propias fuerzas.
Pablo desarrolló, además, la eficacia de la cruz destacando su aspecto de expiación, de reconciliación en orden a establecer la recta relación con Dios. Temas que hoy deben ser situados, más bien, en el marco de la ejemplaridad de Cristo, en su calidad de pionero, que sigue justificando el tema del “seguimiento e imitación” (Hch 3, 15).
En sentido metafórico «llevar la cruz» significa la renuncia radical a uno mismo, el no entender la vida desde sí mismo y para sí mismo, sino desde Aquel que la entregó por nosotros y nos da la seguridad de la victoria sobre lo humano.
Pablo afirma que está crucificado con Cristo para resucitar con Él, para vivir la vida nueva de regenerados por el Bautismo en su muerte y en su resurrección: “Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar, y no con palabra docta, a fin de que la cruz de Cristo no sea privada de su eficacia. Porque la palabra de la cruz es locura para los que están en vías de perdición, mas para nosotros, que estamos en el camino de la salvación, es la fuerza y el poder de Dios” (1Cor 1,19-19).
Ahora, nosotros, por la fe y el amor, podemos abrirnos, sin temor, a aquella dimensión gozosa y pneumática, en que la cruz ya no aparece como “necedad y escándalo”, sino, por el contrario, como “poder de Dios y sabiduría de Dios”. Podemos hacer de ella nuestro motivo de inquebrantable seguridad, prueba suprema del amor de Dios por nosotros, tema inagotable de anuncio, claramente en la proclamación esencial del kerygma cristiano, y decir también nosotros con el Apóstol: “¡Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme más que de la Cruz de nuestro Señor, Jesús Mesías! “
En la crucifixión del “rey de los judíos” (Mc 15, 6-14), aunque los soldados romanos se mofaron de Él haciéndole “rey de los judíos” (15, 16-20 a) y le crucificaron como a “rey de los judíos” (15, 26), y, en fin, aunque los príncipes de los sacerdotes y los escribas se burlaron de Él llamándole “el mesías”, “el rey de Israel” que no puede salvarse a sí mismo (15, 31 s), al final algunos vieron una dignidad y una forma especial de morir superior al hombre: “Viendo el centurión, que estaba frente a Él, de qué manera expiraba, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios” (Mc 15, 39).
La muerte de cruz, sin embargo, en la mente de los que la desearon y pidieron, obviamente debía impedir por si misma y frustrar cualquier movimiento mesiánico fundado sobre la persona de Jesús. De hecho fue siempre el gran obstáculo que los apóstoles encontraron en su misión postpascual, sobre todo y particularmente en su intento de hacer creer a Israel en el mesías crucificado.
Las expresiones “escándalo”, “locura de la cruz”, tomadas de la primera carta a los corintios y tantas veces citadas, no han nacido de la especulación teológica del apóstol de las gentes; son más bien la expresión de una realidad vivida a lo largo de su actividad misionera, la expresión de la oposición que en todas partes, entre los judíos y entre los gentiles, encontraba el mensaje del Cristo crucificado.
El apóstol Pablo, que por nacimiento y origen era ciudadano de dos mundos espirituales distintos entre sí, podía comprender y experimentar como ningún otro, cuál era el influjo que el mensaje del mesías crucificado ejercía de hecho sobre los dos grandes mundos espirituales y religiosos en que estaba dividida la humanidad de aquella época.
Con una fórmula breve y tajante, Pablo dice a ciertos cristianos de la comunidad de Corinto que querían hacer del evangelio del crucificado una doctrina filosófica: “Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles” (1 Cor 1, 23).
“Los judíos piden señales”. El judío quería ver y palpar la acción de Dios; sólo así podría reconocer a Jesús como mesías. Lo que él esperaba del salvador que había de aparecer al fin de los tiempos era el cambio revolucionario de la situación política temporal, la sujeción autoritaria de todos los pueblos gentiles, o bien, como en el caso de la expectación apocalíptica del hijo del hombre y en el de la esperanza esénica de la guerra final, el exterminio de todos los impíos y pecadores en castigo de sus maldades.
Como se ve, el judío exige el triunfo de Dios y de su ungido dentro de los límites de este mundo; pide el milagro en cuanto proporciona éxito manifiesto, y el éxito manifiesto en cuanto es garantía de verdad. De ahí que para los judíos un mesías muerto como un vulgar criminal sea sólo “debilidad” (2 Cor 13, 4), derrota, el escándalo por antonomasia, e incluso una representación blasfema que le impide creer. El judío Trifón lo confirma en el célebre Diálogo de Justino (89, 1): “Pues, según la ley, el que muere en la cruz es maldito”.
Por su parte, el griego, a quien la expresión “Christós” (“el ungido”) no le decía nada por sí misma, no entiende por qué la revelación y la salvación deban estar ligadas a un suceso histórico extraordinario y único, o sea a la encarnación real del Hijo de Dios. Para él es incomprensible que el Hijo de Dios deba hacerse carne y ser verdadero hombre. “Los griegos buscan sabiduría”.
El griego exige pruebas para poder creer. Ahora bien, la cruz tampoco satisface estas exigencias. De ahí que para el entendimiento humano la cruz sea simplemente “una locura”, un desatino, en el mejor de los casos digno de risa. Es absurdo dar crédito a un hombre crucificado, doblar la rodilla ante un «sofista ajusticiado». Ahí no hay sabiduría, triunfo de la lógica. Lo único que se puede hacer con esas personas, cuyo maestro era carpintero de profesión y fue clavado en una cruz, es burlarse de ellas.
Esta era la mentalidad de los gentiles, que en el siglo II después de Cristo, se mofaban del cristianismo. El mero hecho de sacar en la conversación el tema de la cruz era considerado en principio por muchos auditores del mundo helenista como falta de tacto, como locura en el sentido más superficial de la palabra, como lesión de las buenas costumbres que prohibían hablar en presencia de ciudadanos decentes de la repugnante condición de esclavo. La sola mención del crucificado suscitaba una oposición no sólo intelectual sino también sentimental contra el mensaje cristiano.
La cruz de Cristo fue causa de que los dos grupos humanos en que estaba dividido el mundo mediterráneo donde misionaban los apóstoles, rechazasen el cristianismo. Cada grupo lo rechazaba desde su modo típico de pensar; unos se alejaban escandalizados, otros meneando irónicamente la cabeza. Ambos permanecían en el terreno de lo humano, de lo demasiado humano; el judío por insistir en su propio modo de concebir a Dios y al mesías; el gentil por plusvalorar excesivamente su inteligencia. Ambos, cada uno a su modo, contraponían sus propias concepciones al mensaje del Cristo crucificado; ambos creían saber cómo podía y debía obrar Dios y cómo no podía ni debía obrar en modo alguno. Así la cruz se convirtió en un perpetuo signo de contradicción.
¿Quién se atrevería a afirmar que desde entonces las cosas han cambiado fundamentalmente? ¿Quién podrá negar que el Cristo crucificado sigue siendo el signo de contradicción, que ha hecho que el mensaje cristiano haya tropezado siempre con los criterios del mundo y con las concepciones terrenas y naturalistas del hombre? ¿Acaso no renace hoy de nuevo en el hombre el deseo, ya censurado por el apóstol, de querer determinar el modo en que Dios puede o no puede obrar?
¿No es esto lo que hacen nuestros políticos diciéndonos lo que está bien y lo que está mal, negando así la existencia y la autoridad de Dios? ¿No están estableciendo leyes que van contra las divinas y además apoyados y con el voto de los que se llaman católicos pero que hace ya tiempo dejaron de obedecer y servir y amar a Cristo y al Padre Dios?
¿Por qué los sacerdotes y obispos y católicos no hablamos más y claramente de todo esto? ¿No es este deseo lo que se oculta tras ciertas teorías según las cuales la inteligencia introvertida y realista del hombre moderno, influenciada por el método experimental y por los conocimientos psicológicos, puede aceptar como suceso histórico objetivo la cruz del “hombre- Jesús de Nazaret”, pero de ningún modo la cruz del “mesías Hijo de Dios”? ¿Por qué en películas y novelas que leen con fruición los católicos estas realidades son negadas o tergiversadas?
Según estas teorías, el pensamiento actual no puede admitir que la muerte de Cristo posea en sí misma, antes e independientemente de toda contemplación subjetiva, un significado salvífico; la muerte de Cristo no tiene un poder expiatorio y santificador que pueda serme útil a mí y a toda la humanidad.
El hacer de la “cruz de Jesús” la “cruz de Cristo”, al igual que predicar del crucificado como si realmente fuese un resucitado, son hechos que están en función de las necesidades de los fieles; lo único que quieren decir estos hechos es que yo debo considerar la muerte del hombre-Jesús como un acontecimiento trascendental para mi comprensión y realización existenciales, aunque en sí misma y en cuanto hecho histórico ocurrido hace ya mucho tiempo no pueda afectar a mi problemática existencial; o, dicho con otras palabras: que debo entender esta muerte como invitación divina a pasar del mundo de las cosas presentes y disponibles a la autenticidad de la existencia humana mediante la liberación existencial de mí mismo.
¿No pretenden estas teorías lo mismo que pretendían antiguamente los judíos y los griegos?¿No equivale semejante interpretación a un total empobrecimiento de la cruz de Cristo, ese mismo empobrecimiento que, según 1 Cor 1, 17, el apóstol Pablo tanto temía se originase como consecuencia de un posible compromiso de los corintios con la sabiduría de este mundo, a la que por eso mismo el apóstol declara guerra abierta?
¿Por qué un mesías crucificado? No hay que darle vueltas, la cruz de Cristo o, para hablar con más exactitud, la cruz de Jesús en cuanto Cristo, en cuanto revelador y mediador, es y será necesariamente escándalo y signo de contradicción para toda concepción terrena y naturalista.
Nadie podía comprender esta verdad tan profundamente como el mismo Pablo que, impulsado por su ardiente celo del judaísmo, persiguió por varios años a los que creían en el crucificado, creyéndoles víctimas de un fanatismo falso y blasfemo.
Pablo obró así hasta que el encuentro con el resucitado a las puertas de Damasco hizo que se derrumbara completamente la concepción mental que él se había formado de Dios y del mesías, dándole la inquebrantable certeza de que el crucificado era el mesías.
Precisamente por eso Pablo se defiende, como ningún otro apóstol, con santo celo y tenacidad contra todo intento de suprimir o simplemente de atenuar el escándalo de la cruz. Según Gal 5, 11, el “escándalo de la cruz” no puede dejarse a un lado si realmente se quiere anunciar el evangelio en toda su autenticidad.
En sus predicaciones apostólicas, tanto en Corinto como en las comunidades de Galacia, no quiere “saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado” (1 Cor 2, 2; Gál 3, 1). Dicho con una fórmula breve, para Pablo el evangelio es “la doctrina de la cruz” (1 Cor 1, 18).
Este apasionado mensajero de su Señor celestial se ha entregado ardientemente al escándalo de la cruz. En sus cartas aflora un fuerte y casi angustioso sentimiento por el inesperado y escandaloso procedimiento que Dios ha elegido para realizar su obra salvífica: ¡Jesús ha muerto en la cruz, en el patíbulo!
Pab1o se ha esforzado, como ningún otro apóstol, por dar una respuesta satisfactoria a este problema; ha querido saber por qué Dios, en su intento de salvar definitivamente a los hombres, judíos o gentiles, ha elegido un camino tan escandaloso y humillante.
Con todo el vigor de su espíritu henchido de Cristo, el antiguo rabbí ha sacado a plena luz las consecuencias teológicas del acontecimiento de la cruz. La espantosa realidad histórica, es decir que Dios haya hecho morir a su Hijo, enviado como mesías, con la ignominiosa muerte de los esclavos, ha revelado al apóstol una doble faceta: le ha hecho ver la tremenda gravedad de la situación humana, la profunda gravedad y tendencia a reincidir en el pecado, la absoluta necesidad de redención de todo el género humano; por otra parte, le ha hecho ver a Dios tal como él es realmente, el Dios infinitamente santo e infinitamente caritativo.
Pablo había recibido de la tradición la interpretación ordinaria de la muerte de Cristo: “por nuestros pecados”, “según las escrituras” (1 Cor 15, 3 s), “por vosotros”, “nueva alianza en mi sangre” (1 Cor 11, 24 s); sin embargo, Pablo no se detiene ahí, quiere abarcar el significado propio y pleno de la enigmática muerte en el patíbulo. Con este fin inventa nuevas expresiones: “sacrificio”, “sacrificio expiatorio”, “medio de expiación”, “nuestro cordero pascual”, “rescate”, “exterminio de las potencias malignas”, “pecado”, “ley”, “carne”, “muerte”, “reconciliación”... .
La muerte en el patíbulo le descubre toda la grandeza del incomprensible amor de Dios, que “no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó a la muerte por todos nosotros” (Rom 8, 32). De todos modos, en ninguna de estas nuevas expresiones se acerca tanto el apóstol al misterio salvífico revelado por el mismo Cristo, al hondo misterio de su muerte, al profundo significado de la influencia ejercida por Dios en la muerte de Jesús, como cuando entiende la muerte de Jesús como revelación del amor, como incomparable manifestación del amor salvífico de Dios y de la amorosa entrega de Jesucristo al Padre y a los hombres, sus hermanos, y cuando nos hace entender que, “siendo pecadores, murió Cristo por nosotros” (Rom 5, 8).
“Poder y sabiduría de Dios”
El apóstol percibe la evidencia de esta verdad precisamente en el mesías crucificado, y la confirma mediante un texto de la escritura relacionado con el pasaje de 1 Cor citado al principio: “Perderé la sabiduría de los sabios y reprobaré la prudencia de los prudentes” (1 Cor 1, 19). Dios ha elegido un camino que supera toda sabiduría y que frustra toda esperanza humana de una revelación del poder de Dios.
De este modo el apóstol ha llegado a la tranquilizadora seguridad de que una acción que al hombre quizás parece extraña, paradójica e incluso indigna, puede ser digna para Dios. Dios es completamente libre en sus iniciativas, brotadas de su amor insondable e infinito. Dios sigue sus propios caminos.
La sabiduría y la lógica de este mundo son mezquinas y ridículas comparadas con la admirable acción de Dios, que en definitiva escapa al juicio del hombre; y tanto más mezquinas y ridículas son, cuanto más perfectas sean desde el punto de vista humano.
Lo que los hombres llaman locura, es, en realidad, sabiduría, ante la que toda sabiduría humana es verdadera locura. Lo que los hombres, escandalizados, quizás consideran una debilidad indigna de Dios, es en realidad fuerza redentora y vivificadora, ante la que toda fuerza humana se siente impotente. Pablo recurre ahora a las expresiones “sabiduría”, “fuerza”, que él mismo había rechazado antes: “Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la flaqueza de Dios más poderosa que los hombres” (1 Cor 1, 25).
El Apóstol Pablo es el teólogo más profundo de la cruz; se siente identificado con ella; expresa su unión con Cristo afirmando que “está crucificado” con Él. Este título: La Cruz de Cristo, podía encabezar todos aquellos títulos a través de los cuales intentamos presentar las páginas más bellas del Apóstol. Porque a la cruz vinculó Pablo todo el significado del acontecimiento salvador. Desde la resurrección hasta el señorío de Cristo –que es el camino recorrido hasta ahora-- pasando por las fases de la humillación extrema y de la obediencia incondicional al Padre, toda la riqueza y la belleza de Jesucristo, el Señor, los ha sintetizado el teólogo de la cruz en La Cruz.
Naturalmente, la cruz de Cristo no es prueba del poder y de la sabiduría de Dios para el entendimiento y la esperanza del hombre no creyente, pero lo es para los que creen, “para los llamados”, para aquellos que siguen la llamada del Cristo crucificado y que se reconcilian con Dios por la muerte de su Hijo (Rom 5, 10).
Ante la cruz del Viernes Santo se dividen los espíritus, ayer, hoy, mañana. Todos, judíos o gentiles o cristianos bautizados, deben tomar una decisión ante la cruz de Cristo; nadie puede eludir el compromiso. Pero únicamente aquel que esté dispuesto a abandonar los conceptos y normas puramente humanos, aquel que esté dispuesto a abrirse a la acción vivificante de Dios, únicamente ése podrá ver la auténtica y misteriosa realidad que se oculta tras las apariencias contradictorias.
El Justo es clavado en la cruz por el mundo, es decir, por nosotros, porque no queremos escuchar su verdad, vivir su mismo amor, practicar la justicia y santidad verdadera de Dios. Nosotros, los hombres, no soportamos al justo, le crucificamos, porque nos echa en cara nuestras mentiras y nuestra mediocridad. El mundo queda desenmascarado ante la cruz de Cristo; porque la cruz revela las intenciones del hombre: cómo busca desconsideradamente su propio interés, su propio éxito; cómo trata de imponer sus propios criterios, cómo manipula la verdad, crucificándola si es necesario para sus propios intereses: la política.
En la cruz Dios se identifica con el hombre hasta el abismo más profundo del fracaso y de la inutilidad de sus actos. Dios acoge en su Hijo el fracaso y la debilidad humana. La cruz es el signo real de que Dios acoge el fracaso inmerecido. En ella Él ha abrazado todos los abismos del pecado y de la debilidad humana en el ámbito infinito de su capacidad divina de sufrimiento, por amor al hombre, al haberlo saboreado y sufrido Él mismo hasta sus últimas consecuencias.
De esa manera en Cristo y por Cristo no existe el fracaso total ni la muerte. Porque todo lo que Cristo ha aceptado ha sido ya redimido. Para el cristiano, nada es muerte total, fracaso total ni nada hay totalmente perdido; puede aceptar el fracaso real y confesar la culpa realizada.
Después de la experiencia de la Cruz, nada puede haber ya absolutamente perdido para el hombre, excepto el pecado –la no relación con Dios--. Este hecho puede suscitar en nosotros fuerzas insospechadas para superar las dificultades y aliviar los sufrimientos.
La cruz nos demuestra en Cristo que el amor a los demás pasa por la muerte de nuestro egoísmo. El compromiso puede llevarnos a la incomprensión y a la cruz. En la cruz de Cristo resplandece al máximo la oposición entre las exigencias del poder político y la verdad. La exigencias absolutas del poder político quedan rotas, ya que Jesús no dejó que su conciencia quedara esclavizada por ellas. Quien aprecia más el testimonio de la verdad que otras cosas y obedece más a Dios que a los hombres (Juan el Bautista, los mártires, Tomás Moro...) rechaza la petulancia de una absoluta soberanía política sobre los hombres. Al consagrar la propia vida a dar ese testimonio se va redescubriendo el puesto y, sobre todo, los límites de lo humano y lo razonable.
La cruz nos dice que quien cree en Cristo no puede morir solo, ya estaba allí Él, en ese abismo de la muerte injusta, absurda, inmerecida, esperándole para salvarle y llevarle a la luz. De esta forma muere y sufre con Cristo los pecados de todos los hombres.
Se encuentra con Él que sufre los pecados de todos los hombres. Por haber asumido Cristo nuestra muerte en la suya, el morir es en comunión con Jesús y su muerte. Ya nadie muere solo, aunque todos huyamos de la muerte. Así es como Él, primogénito entre muchos hermanos, nos conduce a la vida.
Los que aceptan morir así comprenderán que las palabras del apóstol (1 Cor 1, 21-25) siguen siendo el perenne mensaje de salvación dirigido a una humanidad que, a pesar de su inmensa ciencia y su impotente dominio técnico, se encuentra tan desamparada y tan necesitada de redención, porque se ha alejado de Dios, del sentido último de la vida trascendente: “Plugo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos ya griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la flaqueza de Dios más poderosa que los hombres” (Cfr S. LYONNET, o.c.pag 150).
TEXTOS PARA LA MEDITACIÓN
“Hermanos, imitad todos a una mi ejemplo y fijaos en los que caminan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque hay muchos, os lo he dicho muchas veces y os lo repito ahora con lágrimas, que se conducen como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición; su dios, el vientre; hacen consistir su gloria en lo que constituye su vergüenza y no piensan sino en las cosas terrenas”(Fil 3,17-20).
“Damos gracias a Dios que nos hizo compartir la herencia de los santos en la luz, librándonos del poder de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. El es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas toda las cosas, las de los cielos y las de la tierra, las visibles y las invisibles, los principados, las potestades; todo ha sido creado por él y para él. El es antes de todas las cosas y todas se sustentan en él. Y es la cabeza del Cuerpo de la Iglesia: el principio, el primogénito de los muertos, de suerte que tiene la primacía en todo, porque plugo a Dios que en él habitase toda la plenitud, y por él se reconciliasen consigo todas las cosas, pacificando con la sangre de su cruz las cosas de la tierra y las de los cielos”(Col 1,13-20).
“Ahora, en Cristo Jesús, los que antes estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando la muralla de separación, la enemistad, y aboliendo en su carne la ley de los mandamientos redactada en ordenanzas, para hacer de los dos en sí mismo un hombre nuevo, estableciendo la paz y reconciliándolos en un solo cuerpo con Dios mediante la cruz, dando muerte en sí mismo a la enemistad” (Ef 2,11-16).
“Pues yo por la Ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y la vida mortal que llevo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí”(Gal 2,19-21).
“Por lo que a mí se refiere, no quiero gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y a cuantos viven según esta norma, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Por lo demás que nadie me importune, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, el Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea, hermanos, con vuestro espíritu” (Gal, 14-18).
“Por el bautismo hemos sido sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros caminemos en una vida nueva. En efecto, si hemos sido injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. Debemos saber esto, que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él a fin de que sea destruido el cuerpo de pecado y dejáramos de ser esclavos del pecado, porque quien ha muerto queda libre del pecado” (Rom 6,4-7).
12
PABLO EVANGELIZADOR
13. 1. “Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado, elegido para predicar el evangelio de Dios acerca de su Hijo, nacido de la descendencia de David…” (Rom 1, 1-3)
“Si evangelizo, no tengo motivo de orgullo, pues es un deber que pesa sobre mí --¡ay de mí, si no evangelizara!--…todo lo hago por el evangelio, para participar en él” (1 Cor 9, 16 21).
“A mí, que soy el menor de todos los santos, me fue otorgada esta gracias de anunciar a las gentes la insondable riqueza de Cristo e iluminar a todos acerca del misterio oculto desde los siglos en Dios”(Ef 3, 8-9).
Pablo, el convertido, el evangelizador ardiente, lleno de amor a Cristo, desea por Él entregar no sólo el evangelio, sino la propia vida (Cf 1 Tes 2, 8). Pablo de Tarso es “el apóstol”, sin más especificación. Sus cartas, siempre vivas, nos enseña y manifiesta Pablo cómo entendió y vivió su apostolado, su vida marcada por el apremio del anuncio de la buena noticia. Y así se convierte para todos los apóstoles de todos los tiempos en ejemplo y modelo de evangelización completa.
Su apostolado nace de dos grandes experiencias místicas, sus dos encuentros con el Señor que marcaron su vida para siempre. El primero de ellos, según nos cuenta Lucas, tuvo lugar en el camino de Damasco. Ya hemos hablado ampliamente de él. Fue el encuentro con el Señor resucitado.
En el capítulo 9 de los Hechos aparece narrada la “conversión” de Pablo, y todavía lo cuenta Lucas otras dos veces poniéndolo en boca del mismo Pablo: la primera al dirigirse, con permiso del tribuno romano Lisias, a los judíos en Jerusalén (Hch 22), y la segunda cuando hace su defensa ante el rey Agripa en Cesarea (Hch 26).
Pablo, que nunca interpretó esta experiencia como una conversión, sino como una “revelación” que Dios le hizo, alude a ella más de una vez en sus cartas (cf. Gál 1,15-16).
El segundo encuentro ocurrió tres años después. Estando en el templo de Jerusalén, según nos cuenta Lucas (Hch 22,17), Pablo tuvo un éxtasis en el cual se sintió llamado al apostolado entre los paganos. De esta segunda experiencia también nos da noticia Pablo (Cfr 2 Cor 12,1-4). Pablo podía, pues, haber escrito con verdad aquellas palabras con las que comienza la Primera carta de Juan: “Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos palparon... es lo que os anunciamos” (1,1-3).
El primer rasgo, pues, del apostolado de Pablo es que nace de su experiencia espiritual. Ya he insistido en este aspecto a estudiar su primer encuentro con Cristo; fue verdaderamente con su Espíritu, con Cristo resucitado hecho fuego y llama de amor, pero interiormente, en su espíritu, en su alma.
Para Pablo, predicar el evangelio no es algo que haya deseado o buscado. Como dirá en la carta a los gálatas, él es “apóstol no por autoridad humana ni gracias a un hombre, sino por Jesucristo” (Gal 1,1). Es por un encargo divino, y así lo hace notar: “Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es un evangelio al modo humano; pues yo no lo recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo” (Cal 1,11-12).
Puesto que se siente alcanzado por el Señor, la predicación del evangelio es sencillamente su respuesta a la acción de Dios. Esa es precisamente su recompensa: vivir para el evangelio, en lugar de vivir del evangelio: “Si evangelizo, no tengo motivo de orgullo, pues es un deber que pesa sobre mí --¡ay de mí, si no evangelizara!--. Si lo hago por iniciativa propia, merezco una recompensa; pero, si es por obligación, es que se me ha confiado un encargo. Entonces, ¿cuál es mi recompensa? Que, al evangelizar, pongo de balde el evangelio, de forma que no uso del derecho del evangelio” (1 Cor 9, 16-18).
En consecuencia, Pablo ha perdido la iniciativa de su vida. Ahora la vive “por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20). Y el juicio al que se somete su apostolado no puede ser otro más que calibrar la fidelidad al encargo recibido: “Que se nos considere como ministros de Cristo y administradores de los misterio de Dios. Lo que se busca en los administradores es que uno resulte fiel” (1 Cor 4,1-2).
Desde luego, el apostolado de Pablo no fue un camino de rosas, sino una senda de dificultades. Los testimonios son frecuentes. Dejando aparte el relato de los Hechos, donde prácticamente la estancia en cada ciudad se salda con un conflicto o persecución, podemos atender a dos testimonios del mismo Pablo. Quizá lo más interesante en ellos es que, muy frecuentemente, las dificultades le vienen a Pablo de los propios cristianos.
En 1 Cor. Pablo compara la suerte del apóstol que, por estar dedicado íntegramente a la predicación del evangelio, va de un lado para otro con el anuncio y no es bien reconocido ni interpretado en su actuar por los mismos creyentes, ya que está expuesto a toda clase de debilidades, improvisaciones, comentarios y malinterpretaciones en las diversas comunidades donde tiene que predicar: “Me parece que a nosotros, los apóstoles, nos ha puesto Dios los últimos como condenados a muerte: porque nos hemos convertido en espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres; nosotros, locos por causa de Cristo; vosotros, en cambio, sensatos en Cristo; nosotros débiles; vosotros, en cambio, fuertes; vosotros estimados; nosotros, en cambio, desprestigiados; hasta este momento pasamos hambre, pasamos sed, estamos medio desnudos, recibimos bofetadas, andamos errantes, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos; cuando se nos insulta, bendecimos; cuando se nos persigue, lo soportamos; cuando se nos calumnia, respondemos con mansedumbre; nos hemos convertido en algo como basura del mundo, el deshecho de todos hasta ahora” (1 Cor 4,9-13).
En 2 Cor, polemizando con otros apóstoles cristianos que no le reconocían como verdadero apóstol, hace un elenco de las dificultades por las que ha pasado su existencia, que Pablo interpreta en este pasaje como aquellos rasgos que le asemejan más a Jesús y, por tanto, le hacen mejor apóstol: “¿Son ministros de Cristo? Hablo fuera de toda sensatez: ¡yo mucho más! En trabajos... mucho más; en detenciones... mucho más; en azotes... les sobrepaso; en peligros de muerte... muchas veces; cinco veces me dieron los judíos los cuarenta menos uno; tres veces me varearon; una vez me apedrearon; tres veces naufragué; un día con su noche me he pasado flotando en el mar; viajes a pie, muchas veces; peligros en los ríos, peligros con bandidos, peligros con judíos, peligros con gentiles, peligros en la ciudad, peligros en descampado, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos; con trabajo y fatiga; pasando noches sin dormir; muchas veces con hambre y con sed; ayunando, muchas veces; helado y desnudo; sin contar, lo que habría que añadir, mi carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias” (2 Cor 11,23-28).
En una palabra, la misión apostólica de Pablo, nacida de su encuentro con Jesús, es entendida por el apóstol como una respuesta al amor de Dios manifestado en Cristo; de donde resulta que Pablo concibe su apostolado como una misión gratuita. Los padecimientos, dificultades y persecuciones son el «control de calidad» de la misión apostólica, precisamente porque asemejan al discípulo con el Maestro.
13. 2. “Sed imitadores míos” (1 Cor 11,1)
¿En qué sentido o bajo qué aspecto invita Pablo a los corintios a ser sus imitadores? El contexto nos proporciona con toda claridad la respuesta. A propósito del problema planteado respecto a las carnes sacrificadas a los ídolos, Pablo exhorta a los corintios “fuertes” a renunciar a su derecho a comer carne, a fin de no escandalizar a otros cristianos más “débiles”. Así pues, en este contexto, la frase de Pablo “sed imitadores míos” significa: renunciad a algunos de vuestros derechos en favor de otros, como yo lo hago en favor de la predicación del evangelio.
Pablo ha renunciado a dejarse sostener económicamente por aquellos a quienes evangeliza. Bien claramente lo ha dicho un poco antes en esa misma carta: “Es que no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Sólo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién se alistó alguna vez en el ejército corriendo él con los gastos? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién pastorea un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño?” (1 Cor 9,4.6)
Pablo no permite que le sostenga económicamente la comunidad a la que evangeliza, aunque reconoce que tiene derecho a ello. Él mismo lo aconseja así para otros en la carta a los Gálatas: “Que el que está siendo instruido en la Palabra comparta todos los bienes con el que lo instruye” (Gal 6,6). Además, existe una palabra del Señor, más tarde recogida en los evangelios, que confirma ese derecho: “Quedaos en aquella casa (donde entréis), comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el obrero merece su salario” (Lc 10,7).
Ahora bien, Pablo ha entendido que dejarse sostener económicamente por aquellos a quienes evangeliza puede ser un obstáculo para la evangelización, ya que puede dar lugar a que se perciba la predicación del evangelio como una forma de ganarse la vida o un negocio. En consecuencia, renuncia a ello. Precisamente en esa renuncia a un derecho encuentra su motivo de orgullo: “En todo momento me guardé y me guardaré de seros una carga. ¡Por la verdad de Cristo que está en mí! Este motivo de orgullo no me lo harán callar en las regiones de Acaya” (2 Cor 11,10).
Como él mismo confiesa, ha aprendido a vivir con lo que tiene en los momentos buenos y en los malos: “He aprendido a bastarme a mí mismo en cualquier circunstancia; sé ayunar y sé tener de sobra; en todo momento y en todas las situaciones he aprendido el secreto de saciarme y de pasar hambre, de tener de sobra y de andar escaso; tengo fuerzas para todo, gracias al que me fortalece” (Flp 4,11-13).
Sólo de los filipenses aceptó ayuda económica. Pero nunca mientras los evangelizaba a ellos, sino únicamente después: “Filipenses, vosotros sabéis que al comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió una cuenta corriente, excepto vosotros solos, porque en Tesalónica, y más de una vez después, me enviasteis para mis necesidades. No es que yo busque el regalo, sino que busco la mejor rentabilidad para vuestra cuenta” (Flp 4,15-17).
En resumen, Pablo renuncia a algo a lo que tiene derecho; en este caso, a ser sostenido económicamente por aquellos a quienes evangeliza, porque ejercer ese derecho puede hacer peligrar el éxito de la evangelización.
13. 3. “¿Es que Cristo está dividido? (1 Cor 1,13)
La actuación apostólica de Pablo, más aún, su vida entera resulta incomprensible sin tener en cuenta dos episodios íntimamente relacionados: la asamblea apostólica de Jerusalén y el encargo que Pablo recibió en esa asamblea de realizar una colecta en sus comunidades que sirviera de socorro a las comunidades cristianas de Palestina.
Pablo afirma en la carta a los gálatas que en la asamblea de Jerusalén, adonde acudió junto con Bernabé y Tito, “ni por un momento cedimos doblegándonos ante ellos, para que se mantuviera entre vosotros la verdad del evangelio” (Gal 2,5).
Respecto a la colecta, según su propio testimonio, se apresuró a llevarla a cabo inmediatamente después del concilio (Gal 2,10). Como es sabido, el problema planteado, el más importante que tuvo que afrontar la comunidad primitiva, consistió en dilucidar, ante la reacción nacionalista de los cristianos judíos, lo que probablemente había estado claro desde el principio: que los paganos creyentes en Jesús no estaban obligados al cumplimiento de la ley de Moisés. Ello implicaba una nueva economía de la salvación y, por tanto, la derogación de la antigua.
Ahora bien, en esa situación quedaba amenazada la unidad de la Iglesia. ¿Habría a partir de ahora dos iglesias, la de los convertidos de la gentilidad y la de los cristianos judíos? Si los cristianos que venían del paganismo no se hacían judíos y los judíos no dejaban de serlo, nada podrían hacer juntos, ni siquiera celebrar la cena del Señor.
Los judíos no podían comer con paganos sin renunciar a elementos importantes de sus preceptos religiosos. En este contexto se produce el incidente de Antioquía entre Pedro y Pablo, provocado porque Pedro deja de comer —sin duda, también la cena del Señor— con los cristianos provenientes del paganismo, al ceder a las presiones de los cristianos judíos (cf. Gál 2,11-14).
Pablo proclama que en la asamblea de Jerusalén defendió “la verdad del evangelio”. Ahora bien, defender la verdad del evangelio no debía poner en peligro la unidad de la Iglesia. La colecta es la forma práctica de mostrar y realizar esa unidad. Es la otra cara de la verdad del evangelio.
La Iglesia será una comunidad de hermanos si sus miembros comparten los bienes. Si las comunidades fundadas por Pablo en Corinto, Filipos, Tesalónica, etc., comunidades cristianas cuyos miembros provienen en su mayor parte del paganismo, no comparten sus bienes con la comunidad de Jerusalén, formada por cristianos judíos, no podrá hablarse de una sola Iglesia de los que han creído en Jesús.
El problema en sus dos caras --inutilidad de la ley judía en orden a la salvación y realización de la colecta-- marcó por completo la actividad apostólica de Pablo a partir de la asamblea de Jerusalén, se dejó sentir en sus comunidades y fue ocasión de conflictos y disgustos.
Precisamente la unidad de la Iglesia es el problema que Pablo trata en los primeros capítulos de 1 Cor: “He sido informado por los de Cloé de que hay divisiones entre vosotros; quiero decir esto: que cada uno de vosotros dice: <Yo soy de Pablo>, <yo, de Apolo>, <yo, de Cefas>, <yo, de Cristo> ¿Está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?” (1 Cor 1,11-13).
La misma carta a los Romanos es la exposición sistemática del evangelio anunciado por Pablo a una comunidad, la de Roma, que él no conoce. En Roma, desde la expulsión de los judíos decretada por Claudio el año 49, la comunidad cristiana ha estado formada sólo por antiguos paganos; ahora bien, desde el advenimiento de Nerón el año 54, que permitió la vuelta de los judíos, a la comunidad de Roma se le va a complicar la existencia con el regreso de éstos; entre los judíos que volvían se encontrarían no pocos cristianos.
Los cristianos romanos necesitan ahora conseguir la pacífica convivencia entre judíos y gentiles, y ésa fue probablemente la ocasión que las circunstancias le brindaron a Pablo para escribir la carta a los Romano. Pablo murió a causa de su interés en llevar personalmente la colecta a Jerusalén, en aras de su compromiso por hacer prevalecer la verdad del evangelio manteniendo al mismo tiempo la unidad de todos los que habían creído en Jesús. En una palabra, el apostolado de Pablo, toda su vida e incluso su misma muerte estuvieron marcados por la necesidad sentida por él de hacer prevalecer la verdad del evangelio, manteniendo al mismo tiempo la unidad de la Iglesia, amenazada por la idiosincrasia étnica y cultural de quienes pertenecían a ella.
13. 4. Conclusiones
He destacado cinco rasgos de la vida de Pablo en relación con su labor evangelizadora:
1. “El apóstol” anuncia el evangelio a partir de su propia experiencia de encuentro con el Señor, lo que convierte su predicación en una respuesta gratuita al amor de Dios, a la vez que en una exigencia del encuentro personal que cada apóstol ha de realizar y mantener con el que le ha llamado y elegido para que vaya a anunciar el evangelio y la salvación de Cristo.
2. Las dificultades y las persecuciones a veces se convierten en pruebas de toque del apostolado, porque constituyen la “marca” de Jesús en nuestra vida y apostolado.El apóstol renuncia por amor a Cristo a sus derechos y a todo lo propio y se entrega y entrega hasta su vida, si es necesario, en favor del evangelio.
3. Horizonte de su apostolado: La verdad del evangelio, manteniendo al mismo tiempo la unidad de la Iglesia. Para esto es importante que se organice bien el apóstol para poder luego organizar a su comunidad para los trabajos apostólicos.
(Cfr JOSÉ RAMÓN BUSTO SAIZ, Pablo, el evangelizador: entregar no sólo el evangelio sino la propia vida, 1988)
14
EL AMOR CRISTIANO
14.“No tengáis otra deuda con nadie que la de amaros unos a otros, porque quien ama al prójimo ha cumplido la ley”
“El amor no obra el mal del prójimo, pues el amor es el cumplimiento de la ley”(Rom 13, 8-l0)
“Porque toda la ley se resume en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo”(Gal 5, 14). “…en la fe que obra por el amor” (Gal 5, 6).
Vamos a hablar en este capítulo del amor de Dios al hombre y del hombre a sus hermanos, que es para San Pablo el mismo amor; amor a Dios en nosotros y desde nosotros, a los hijos de Dios y hermanos nuestros en la fe y el amor.
Este amor de Dios se expresa por la palabra griega “ágape”, «cáritas»: “Quien ama al prójimo, ha cumplido la ley. Pues no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto, en esta sentencia se resume: amarás al
prójimo como a ti mismo. El amor no obra el mal del prójimo, pues el amor es el cumplimiento de la ley” (Rom 13, 9-l0). El amor al prójimo es, pues, la plenitud total de la ley.
En su carta a los gálatas había expuesto ya la misma idea: “Porque toda la ley se resume en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Gal 5, 14). Esta misma doctrina de un amor excepcional, llevado hasta las últimas consecuencias, hasta dar la vida por los demás, la encontramos también en San Juan, en el contexto de la pasión y de la institución de la Eucaristía: “Un precepto nuevo os doy (para la nueva alianza): que os améis los unos a los otros; como yo os he amado (nos señala el modelo de nuestro amor fraterno; amaos así mutuamente). “En esto conocerán todos que sois mis discípulos: si tenéis caridad unos para con otros” (Jn 13, 34-36).
Como se ve, esta doctrina tiene una importancia fundamental. Nos lo confirma también el testimonio claro de los sinópticos. San Mateo, por ejemplo, dice: “Por eso, cuanto quisiereis que os hagan a vosotros los hombres, hacédselo vosotros a ellos” (Mt 7, 12). Una regla muy sencilla para saber cuál debe ser nuestro comportamiento con los demás; ésta debe ser la actitud propia del seguidor de Cristo, porque es la ley y los profetas. Aunque no afirma explícitamente, como San Pablo, que es la plenitud de la ley, la idea es idéntica. Y cuando habla del examen que han de sufrir los hombres en el juicio final, centra su atención únicamente en el amor al prójimo (Mt 25, 31 s.). Y es digno de notar que ya en este pasaje identifica San Mateo el amor de Dios con el amor del prójimo.
Apoyado en estos testimonios concluyentes, puede afirmar San Juan Crisóstomo dirigiéndose los fieles: «No se distingue hoy a los paganos los cristianos sino en que éstos permanecen enla iglesia durante la misa de los fieles y los que no son cristianos salen fuera. Pero no es el templo donde había que distinguirlos sino enla vida de cada uno».
Y San Agustín, al comentar el salmo 121, dice refiriéndose al pasaje de San Pablo sobre la caridad: «Entregar todo por los otros sin tener caridad, no sirve de nada. Teniendo, sin embargo, amor en el corazón, aunque no se haya dado más que un vaso de agua fresca, es digno de compensa como si se hubiera dado la mitad los bienes, porque lo que cuenta es el amor no las posibilidades de cada uno».
Por este motivo, el Concilio Vaticano II nos recuerda que el pueblo mesiánico «tiene por ley el mandato del amor, como el mismo Cristo nos amó», y que está «constituido por Cristo en orden a la comunión de vida de caridad y de verdad» (LG 9). Y todo esto se justifica por la gracia de Dios, que es una participación en su misma vida y yo no puedo amar así a Dios y al prójimo si Dios no me comunica su amor. El amor con que Dios me ama y ama a los hombres es el amor, que participado por la gracia, me hace a mí poder amar a Dios y a los hermanos. Si Dios no me ama y yo no amo con ese amor a Dios, yo no puedo amar a nadie como Dios quiere, con su amor.
Así aparece en San Lucas ante la pregunta de doctor de la ley: “Qué haré para alcanzar la vida eterna? Él (Cristo) le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le contestó diciendo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo” (Lc 10, 25 s.). No hay ya aquí, como en los otros sinópticos, dos mandamientos semejantes, sino uno que abarca el amor de Dios y del prójimo. Tenemos al hombre elevado al nivel de Dios. En esto consiste precisamente la ley nueva: en asimilar el amor al prójimo al amor de Dios.
Esta concepción se encuentra también en San Pablo. El ágape, en Pablo, significa el amor de Dios al hombre o del hombre al prójimo. Nunca significa el amor del hombre a Dios. Fe y caridad se citan siempre juntas; bastará citar algunos pasajes de sus cartas: “Hemos de dar a Dios gracias incesantes por vosotros, hermanos, y es esto muy justo, porque se acrecienta en gran manera vuestra fe y va en progreso vuestra mutua caridad” (2 Tes 1, 3).“Incesantemente damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, en nuestras oraciones por vosotros; pues hemos sabido de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis hacia todos los santos” (Col 1, 3).
“Por lo cual yo también, conocedor de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos...”(Ef 1, 15).
Es la misma idea que repite en aquella famosa fórmula suya en la que dice que toda religión consiste “en la fe que obra por el amor” (Gal 5, 6). Es decir, que es la vida divina que hemos recibido por la fe y debe ejercitarse por la caridad.Una simple lectura de las cartas de San Pablo nos haría ver la importancia que en todas ellas da al amor al prójimo. Todas las demás virtudes, según él, están ordenadas a la caridad. Habla, por ejemplo, de la humildad, y razona así: “sabremos amar eficazmente a nuestros hermanos, es decir, servirles, si estimamos humildemente que ellos son superiores a nosotros” (Fil 2, 3).
Todos los preceptos de la vida cristiana, así como esta misma vida, están orientados hacia la caridad. Y no es extraño, pues la vida de Dios es una vida de caridad, “porque Dios es amor”. Este ha sido precisamente el título de la primera Encíclica de Benedicto XVI. El Papa expone muy claramente toda esta doctrina: «Por tanto, si el hombre ha sido creado a imagen de Dios, será hombre en la medida en que se asemeje a Dios, y consiguientemente, en la medida en que sea amor. Es un ser esencialmente abierto al otro, un ser que dice orden al otro, a semejanza de las personas de la santísima Trinidad, cuya realidad es ser a otro, ser persona ordenada a otro» (nº 4).
Pero si queremos saber con precisión qué entiende San Pablo por amor, ningún texto nos lo dirá más claramente que el himno al amor en su primera carta a la iglesia de Corinto.Para ser genuina, la caridad cristiana debe, por tanto, partir del interior, del corazón; las obras de misericordia de las “entrañas de misericordia” (Col 3, 12), “pues aunque repartiera todos mis bienes… si no tengo amor...” Bastará un ligero examen para convencerse.
La caridad es paciente (1 Cor 13, 4-7). San Pablo conoce la importancia de este aspecto de nuestra vida de caridad: soportar, sufrir. Y es uno de los atributos de Dios, según la Biblia. Es “lento a la cólera”, a pesar de que trata con un pueblo de “dura cerviz” (Ex 34, 6).
La caridad es benigna (Is 48, 9). La Biblia de Jerusalén traduce servicial. No se trata únicamente de servir a todos, sino principalmente de tener una actitud que permita a los demás, en cualquier momento, servirse de nosotros.
La caridad no es envidiosa, porque quiere el bien del otro. Como una madre que no sufre, sino que goza al ver las buenas cualidades de su hijo.
La caridad no es jactanciosa (Rom 12, 27). Los padres griegos interpretaron: “no se avergüenza”. El cristiano no sólo “no devuelve mal por mal” sino que “vence al mal con el bien”. Insultado, bendice; perseguido, soporta.
La caridad no se hincha, es esencialmente desinteresada, a semejanza de la caridad de Dios.
La caridad no se irrita, no obra bajo impulsos irreflexivos, no dejando que “el sol se ponga sobre nuestra cólera” (Ef 4, 26).
La caridad no piensa mal, no tiene cuenta de él. Sabe olvidar el mal que otros le infligieron, como el padre del hijo pródigo.
La caridad no se goza con la injusticia, con la dificultad, con el problema de los demás, aunque sea en los enemigos. El que ama no puede alegrarse con la desgracia de la persona amada. Antes bien “se alegra en la verdad”, allí donde la encuentra.
Todo lo excusa. Sin cerrar los ojos ante los defectos del prójimo, sabe que éstos pueden ser causa de cualidades mayores.
La caridad todo lo cree, su reacción espontánea no es desconfiar; antes, al contrario, da crédito, confía en los demás aún antes de saber si lo merecen. Y permanece optimista para el futuro.
Todo lo espera y lo soporta todo, desde el momento que sabe que el más miserable de los hombres, cuando es amado por Dios, hasta entregar su Hijo a la muerte por Él, tiene en sí posibilidades increíbles de bien. Esto es lo que San Pablo quiere decir al afirmar que toda la ley está contenida en este precepto: Amarás al prójimo como a ti mismo. Y sólo el Espíritu, la ley del Espíritu, el Espíritu de amor, es capaz de hacernos amar al prójimo de este modo. Como dice santo Tomás: «El Espíritu obra en vosotros el amor».
Como estamos viendo la caridad es el precepto que comprende a todos los otros; la única señal, según Cristo, para distinguir al cristiano del que no lo es; el barómetro, mediante el cual se puede saber en qué medida se es discípulo de Cristo. En la caridad de sus miembros se podrá advertir el nivel cristiano de un grupo, de una parroquia y de una diócesis.
Ahora bien, es evidente que San Pablo, en el himno a la caridad, habla de la caridad teologal. La pone al mismo nivel de la fe y de la esperanza. Más aún, la caridad está por encima de ellas: “Ahora subsisten fe, esperanza y caridad, ésas tres; mas la mayor de ellas es la caridad” (1 Cor 13, 13). No olvidar jamás que en cristiano el amor a Dios pasa por el amor al prójimo; y que nadie piense llegar hasta Dios, unirse a Él, amarlo con todo el corazón si no ama como Dios ama a todos sus hijos, los hombres.
La virtud de la caridad, por la que amamos a al prójimo, es una virtud teologal; una virtud que nos une inmediatamente con Dios. Cómo se siente esto en ocasiones en que nos cuesta este amor y mirando al Crucificado, decimos: ¡Por ti, Cristo, sólo por ti puedo y quiero amar a este hermano!
El momento supremo de Cristo, en el que nos salva, es aquel en que realiza este acto supremo de amor. San Pablo se dirige aquí a todos los cristianos y nos señala cuál debe ser el modelo de nuestra vida. Hablando a los esposos, repite la misma idea:
“Los varones amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella” (Ef 5, 25).
Se trata evidentemente de un amor teologal, pues no hay mayor amor teologal que el de Cristo a su Iglesia. Este mismo amor debe unir también a los esposos y manifestarse en todos los momentos de su vida en común.
“Si hay alguna consolación en Cristo, si algún solaz de caridad, si alguna comunión de espíritu, si algunas entrañas y ternuras de misericordia, colmad mi gozo, de suerte que sintáis una misma cosa, teniendo una misma caridad, siendo una sola alma, aspirando a una sola cosa; nada por rivalidad ni por vanagloria, antes bien por la humildad, estimando los unos a los otros como superiores a sí, mirando cada cual no por sus propias ventajas, sino también por las de los otros”.
“Tened en vosotros estos mismos sentimientos, los mismos que en Cristo Jesús, el cual, subsistiendo en la forma de Dios, no consideró como una presa arrebatada el ser igual a Dios, antes se anonadó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho a semejanza de los hombres; y, presentándose como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz”(Fil 2, 1-8).
“Cada uno de nosotros trate de complacer al prójimo...( y da la única razón); puesto que Cristo no trató de complacerse a sí mismo” (Rom 15, 2).
Lo dice también San Juan en el evangelio:
“Ejemplo os di para que así hagáis vosotros como yo hice con vosotros” (Jn 13, 15). “Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os amé” (Jn 13, 34).
Lo que manifiesta mejor el amor de Dios al hombre es que Cristo ha muerto por nosotros cuando éramos enemigos: “Murió por los impíos...” (Rom 5, 6). Cuando aún éramos pecadores. Por consiguiente, el amor auténtico al prójimo será el amor a los enemigos, porque ahí está el desinterés total.
Pero imitar a Dios no es como imitar a un santo. Este es un ejemplo externo, exterior a nosotros mismos. Dios, en cambio, como dice San Agustín, es «interior a nosotros más que nosotros mismos». No se trata pues de imitar los gestos externos de Cristo, sino principalmente de vivir sus mismos sentimientos y actitudes. “Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí...” (Gal 2, 20). Es una participación del amor, de la vida misma de Cristo, que vive en nosotros.
Igual que San Pablo dice: vive en mí Cristo, deberíamos decir: ama en mí Cristo. Y esto no es sólo una manera de hablar. Ved lo que San Juan dice al final de la oración sacerdotal: “Y yo les manifesté tu nombre (no sólo una manifestación externa del nombre sino la sustancia misma de Dios) y se lo manifestaré para que el amor con que me amaste sea en ellos y yo en ellos” (Jn 17, 26).
El mismo amor que el Padre, desde toda la eternidad, tiene para con el Hijo, pide el Hijo que esté en nosotros hacia los demás, y no sólo que seamos objeto de ese amor por parte de Dios. En esto consiste la unidad, en «esse ad alium», totalmente «ad alium».
Esto es posible porque el Espíritu está en nosotros y él es precisamente el Amor Personal del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. En esto consiste la unidad entre los cristianos: “Y yo les he comunicado la gloria que tú me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Y esto es lo que constituirá el signo ante el mundo, de la divinidad de Cristo, de su misión divina: “Para que conozca el mundo que tú me enviaste” (Jn 17, 22-23).
Esta doctrina está en el centro de la teología de San Pablo y consagra la dignidad del hombre, que constituye el núcleo de la doctrina cristiana. Por esta razón la Iglesia, a ejemplo de Cristo, no puede aceptar que se oprima, se insulte o se mutile a la persona humana. Sobre esta propiedad del amor cristiano a los hermanos, especialmente a los pobres, he leído unas notas muy interesantes que paso a transcribirlas: «En este marco, Pablo, que sabe que “la fe actúa por el amor” (Gal 5,6), apela al fruto del amor para justificar la autenticidad de la fe de los gentiles. Como en las demás tradiciones neotestamentarias, especialmente la joánica, Pablo sabe de la profunda relación entre fe y amor. La caridad no es filantropía ni pura solidaridad humana sino fruto de la fe». Por este motivo:
«1. El ministerio del sacerdote, que es representatio Christi capitis, tiene la triple función de predicar la palabra, de presidir la celebración litúrgica, particularmente la Eucaristía, y de guiar a la comunidad con una autoridad que tiene la forma de servicio a todos, especialmente a los más pobres y necesitados. A veces se han levantado voces denunciando que, mientras que suele atenderse prioritariamente la predicación de la palabra (sobre todo, por la catequesis) y la celebración de los sacramentos, el déficit está en el ejercicio de la caridad. ¿Encierra algún punto de verdad este juicio?
2. La solidaridad goza de buena fama. Gracias a Dios
—habría que añadir—. Pero existe el riesgo, entre los propios cristianos, de reducirla a pura filantropía, sin otro fundamento, en ocasiones, que los sentimientos naturales de simpatía y compasión hacia los otros. Nuestro ministerio tiene la tarea de situar la caridad en su fundamento teológico y cristológico y de convertirla en expresión de la fe. “Permanecer en Dios es permanecer en el amor”. ¿Qué carencias encontramos en nuestras comunidades a este respecto y qué habría que hacer para subsanarlas?
3. Pablo afirma claramente que, al disponer de una “suma considerable”, quiere “actuar bien no sólo ante Dios sino también ante los hombres”. Tras esa expresión hay mucha sabiduría. Conviene preguntarse en qué medida las estructuras eclesiales aseguran la transparencia o siguen con esquemas que favorecen la sospecha y la desconfianza. ¿Estamos dando pasos en orden a crear esta conciencia eclesial permanente y a asegurar estructuras en este sentido (JACINTO NUÑEZ REGODÓN-coordinador-, Ministerio apostólico y ministerio pascual, Edice, Madrid 2007, págs 104-6).
TEXTOS PARA LA MEDITACIÓN
“Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy bronce que suena o címbalo que retiñe. Y aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia: y aunque tuviera tanta fe que trasladase las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Y aunque distribuyera todo cuanto poseo y entregara mi cuerpo al fuego, si no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es sufrido y benigno, no es envidioso: el amor no es jactancioso, no se ensoberbece: no es incorrecto, no busca el propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra del bien. Excusa siempre, cree siempre, espera y tolera siempre.
El amor jamás fenece: las profecías serán abolidas: cesarán las lenguas la ciencia se desvanecerá. Nuestra ciencia y nuestra profecía son imperfectas. Cuando llegue la perfección será abolido lo imperfecto. Cuando era niño hablaba como niño, discurría como niño. Pero cuando me hice hombre dejé a un lado las cosas de niños. Porque ahora vemos a través de un espejo y oscuramente: entonces veremos cara a cara. Ahora conozco parcialmente entonces conoceré como yo he sido conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. La más excelente de ellas es el amor”(1Cor 13,1-13).
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, a pesar de estar muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo -por gracia habéis sido salvados- y con él nos resucitó y nos sentó en los cielos con Cristo Jesús”(Ef 2,4-6).
“…Lleguen a conocer el amor de Cristo que supera toda ciencia, para que seáis colmados de toda la plenitud de Dios”(Ef 3,19). “Así, pues, yo, el prisionero en el Señor, os exhorto a que os comportéis de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados: con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, soportándoos mutuamente con amor, solícitos por conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz..., profesando la verdad con el amor, crezcamos en todas las dimensiones, integrados en él, en Cristo, que es nuestra cabeza...” (Ef 4,1-4.15-17).
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y caminad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a Dios por nosotros como ofrenda y víctima de suave olor... Vosotros, maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla...”(Ef 5,1-2,25).
15
AMOR, CARIDAD
15. “Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas (el colmo de la generosidad), si no tengo amor, de nada me sirve” (1 Cor 13, 3)
“Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, la mayor de todas, el amor”(1Cor 13,13)
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos. Y haced del amor la norma de vuestra vida, a imitación de Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros” (Efe 5,1-2)
“Por este motivo, yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles..., pido al Dios Padre que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y arraigados y fundados en el amor, podáis comprender en unión con todos los santos cuál es la anchura y longitud, la profundidad y altura y conocer el amor de Cristo, que supera toda ciencia, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios» (Ef 3,1.17-20).
Dejándonos guiar por San Pablo vamos a profundizar meditativamente en su concepto de amor a Cristo, pidiéndole al santo Apóstol que con la gracia de Cristo seamos capaces de vivir ese amor como él lo vivió y predicó hasta el punto de poder decir como él: “Para mí la vida es Cristo”.
Hemos visto cómo todo cambió en su vida desde que se encontró con el Señor en el camino de Damasco. El encuentro y la vivencia de Cristo por una experiencia de amor mística, contemplativa, San Juan de la Cruz añadiría, unitiva y transformativa, le llevó a conformar toda su vida, sus afectos y sus criterios, su “carne” y “hombre de pecado” al hombre “espiritual” según el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, del cual Pablo habla y conoce su acción en la Iglesia y en él continuamente.
Este encuentro, por el cual conoció mística y espiritualmente a Cristo resucitado, no históricamente como los otros Apóstoles le habían conocido en Nazaret antes de llegar a Pentecostés, fue el arranque de su conversión. Este encuentro por el Espíritu Santo, por el Amor Personal de la Trinidad, fue su Pentecostés, y su amor y valentía en seguir y predicar a Cristo tuvo ya las mismas características fundamentales que tuvo también el Pentecostés apostólico sobre todos los Apóstoles, la venida del Espíritu Santo prometido por Cristo para llevarlos a todos a la “verdad completa”.
La revelación de Cristo a Pablo supuso un cambio radical en sus perspectivas y en su sistema de valores también personales, ya que le hizo pasar de la ley a la fe, es decir, de una preocupación por la perfección personal mediante la observancia de la ley de Moisés, a una actitud de adhesión a la persona de Cristo: ya no le importaba buscar la justicia que procede de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo: le importaba conocerle a él.
Al tratarse de la adhesión a una persona, la fe está estrictamente ligada al amor. La conversión cristiana es, al mismo tiempo una conversión a la fe y al amor. La fe es ya amar y aceptar a Dios en mi vida, porque creo que Él es lo primero y absoluto de mi existencia; la fe me dice que Dios debe ser amado sobre todas las cosas, si es creer en el Dios de Jesucristo. Y esa fe en Cristo nos lleva a acoger con amor agradecido el don gratuito de Dios, su Padre, creador del proyecto de la Salvación.
El creyente es invitado a acoger este dinamismo de una manera activa; lo dice claramente Efesios 5,1-2: “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos —ágapetoi—. Y haced del amor la norma de vuestra vida, a imitación de Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros”.
Esto está clarísimo en todos los místicos y en todos nosotros si hacemos oración cristiana. Dice San Juan de la Cruz: «Pero, hablando ahora algo más sustancialmente de esta escala de la contemplación secreta, diremos que la propiedad principal por que aquí se llama escala, es porque la contemplación es ciencia de amor, lo cual, como habemos dicho, es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va ilustrando y enamorando el alma, hasta subirla de grado en grado hasta Dios, su Creador; porque sólo el amor es el que une y junta al alma con Dios (N II, 5).
Para Santa Teresa de Jesús el amor tiene absoluta primacía en la oración. También aquí hay que decir que, por ser encuentro de amor, la oración es encuentro en la verdad. Sólo amándonos las personas nos patentizamos mutuamente la verdad que somos. Se plantea Teresa directamente dónde se halla «la sustancia de la perfecta oración». Y contra el parecer de algunos que creen que «está todo el negocio en el pensamiento», ella se inclina decididamente a pensar que «el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho».
Del mismo modo, y en idéntico contexto, había escrito en Moradas: «Para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho» Esto está deslumbradamente claro. Teresa argumentará que «no todas las imaginaciones son hábiles de su natural para esto (meditar mucho, discurrir), mas todas las almas lo son para amar»
Afirmada la principalidad del amor en la oración Teresiana, hay algo más: La oración, recordaba más arriba, es el movimiento de la persona hacia la Persona. Atención amorosa, absorbente al Otro. Aquí introduce Teresa el matiz al que me refiero ahora: atención y concentración en el amor que me tiene. Orar es descubrirse amado. Contemplar a un Dios que me ama. Al hombre se le abre el camino de la oración y acelera su marcha por él en la medida que se sabe amado por Dios.
El elemento lo considera de tanta importancia que lo introduce en la definición. «Tratamos a solas» «con quien sabemos nos ama». Elemento esencial y configurante: Dios nos ama. Sin forzar las cosas lo más mínimo, sin caer en reducciones simplistas, puede decirse que la oración es el progresivo descubrimiento, la experiencia viva de que Dios nos ama.
El amor es el que motiva siempre nuestro acercamiento a Dios y que tratemos asiduamente de amistad con Él. Es este amor el que vence todas las resistencias que nacen de nuestra condición de pecadores y que bloquean y hacen abortar la amistad. «Viendo lo mucho que os ama pasáis por esta pena de estar mucho con quien es tan diferente de Vos»
Quisiera añadir, ya que ha salido este tema de la mística y San Pablo, que todos los místicos bebieron abundantemente en el Apóstol. El encuentro del Doctor Místico con San Pablo, «el mayor de todos los místicos, según L. CERFAUX, acontece en el doble camino del conocimiento y de la vida del Apóstol, esto es, en lo que San Pablo vive y en la doctrina que enseña.
La amistad entre San Pablo y San Juan de la Cruz se apoya en una relación interpersonal en la que Juan sondea hechos y sentimientos vivenciales de Pablo a quien considera el mejor ejemplo de «predicador consecuente» con la verdad revelada (S 3,45, 3-4) y modelo de «maestro de espíritu que se hace todo a todos» (CB 3,59). Pablo expone encendidamente sus sentimientos y narra hechos vivenciales y místicos, que reflejan su amor a Cristo y su sentirse amado por Cristo.
Por eso fray Juan lo caracteriza como «siervo de Cristo» (CB 1,7), «mi apóstol» por antonomasia» (S 2, 22,6), «fuerte en el espíritu» (S 2, 24,3), tipo «perfecto» de cristiano (CB 22,6), yuxtapuesto en sus pruebas a la misma Virgen Maria (CB 20-21,10). Y capta sus «penas» íntimas (S 2,18, 8), sus «deseos» (C 11,9), sus «sentimientos» (LIB 2,14) y sus «gemidos» cuando escribe a las iglesias. Sabe que ha recibido la revelación directamente de Dios y que no obstante la compulsa con «la tradición apostólica» «Cosa, pues, notable parece, Pablo!» (S1 2; 22,12).
San Pablo, ya desde su carta más antigua, insiste en esta orientación de la vida cristiana, invitando a los tesalonicenses a que sobreabunden en el amor. Precisamente esta palabra, “sobreabundar”, es característica de San Pablo. Éste expresa su invitación en forma de augurio cuando dice a los tesalonicenses, al final del tercer capítulo: “¡Que el Señor os haga crecer y sobreabundar en un amor de unos hacia otros y hacia todos, tan grande como el que nosotros sentimos por vosotros!”.
El término utilizado para expresar la palabra «amor» es ágape, que significa «amor generoso», que nosotros traducimos por «caridad». La palabra «amor» en nuestro idioma, como en otros, es tremendamente ambigua, puede indicar una pasión posesiva que busca la propia satisfacción, y no sólo en lo sexual, sino en todo deseo de nuestro yo, y eso no es verdadero amor. El griego distinguía cuidadosamente entre «eros» que es el yo en su pasión por poseer a las cosas y a las personas para su propia satisfacción --nuestro idioma encontramos este término en las palabras «erotismo», «erótico», etc--, y el «ágape» que es amor generoso, gratuito, buscando el bien de la persona amada y en él, el nuestro. El Nuevo Testamento jamás utiliza la palabra «eros», la ignora por completo, e invita a rechazar todos los deseos egoístas, que la Vulgata traduce por concupiscentes.
Hay una contraposición total entre el movimiento del amor, que es sacrificado, generoso, y el movimiento del deseo, de la codicia, de la concupiscencia. San Pablo nos invita continuamente a acoger en nosotros el amor generoso que procede de Dios y que nos empuja hacia los demás. Este amor generoso tiende hacia una constante superación. San Pablo lo explica utilizando dos verbos dinámicos: “Que el Señor os haga crecer y sobreabundar en un amor de unos hacia otros”.
El papa Benedicto XVI lo ha expresado muy bien en su primera encíclica Deus Caritas est, Dios es amor: «Digamos de antemano que el Antiguo Testamento griego usa sólo dos veces la palabra eros, mientras que el Nuevo Testamento nunca la emplea… Este relegar la palabra eros, junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra ágape, denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo, precisamente en su modo de entender el amor…
En la narración de la escalera de Jacob, los Padres han visto simbolizada de varias maneras esta relación insuperable entre ascenso y descenso, entre el eros que busca a Dios y el ágape que transmite el don recibido. En este texto bíblico se relata cómo el patriarca Jacob, en sueños vio una escalera apoyada en la piedra que le servía de cabezal, que llegaba hasta el cielo y por la cual subían y bajaban los ángeles de Dios (Cfr Gn 28, 12; 1Jn 1,51)
Impresiona particularmente la interpretación que da el Papa Gregorio Magno de esta visión en su Regla pastoral. El pastor bueno, dice, debe estar anclado en la contemplación. En efecto, sólo de este modo le será posible captar las necesidades de los demás en lo más profundo de su ser, para hacerlas suyas: «per pietatis viscera in se infirmitates caeterorum transferant».
En este contexto, San Gregorio menciona a San Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta los más grandes misterios de Dios y, precisamente por eso, al descender, es capaz de hacerse todo para todos (cf. 2 Cor 12, 2-4; 1 Cor 9, 22). También pone el ejemplo de Moisés, que entra y sale del tabernáculo, en diálogo con Dios, para poder de este modo, partiendo de Él, estar a disposición de su pueblo. «Dentro (del tabernáculo) se extasía en la contemplación, fuera (del tabernáculo) se ve apremiado por los asuntos de los afligidos: intus contemplatione rapitur, foris infirmantium negotiis urgetur» II, 5: Sch 381,196) (Deus caritas est, 5ª-5b).
Pablo, en 1 Tes 4,1, en el capítulo siguiente, inmediatamente después de este augurio, se pone a exhortar a sus nuevos fieles diciendo: “Os rogamos y os exhortamos en el nombre de Jesús, el Señor... a que andéis según lo que de nosotros habéis recibido acerca del modo en que habéis de andar y agradar a Dios, como andáis ya, para adelantar cada vez más” Como vemos, Pablo, para hablar del comportamiento, emplea un verbo dinámico, “andéis, andar, para adelantar más”.
En qué hay que “andar y adelantar más” según Pablo, lo observamos en los vv. 9-10: “Sobre el amor fraterno (Perí dé tes filadelfías) no tenéis necesidad de que os diga nada por escrito, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios a amaros los unos a los otros. Y así lo practicáis con todos los hermanos que residen en Macedonia. Sin embargo, hermanos, os exhortamos a que progreséis más y más”. Es la tercera vez que encontramos esta expresión característica de Pablo, que quiere que el amor sobreabunde. Pablo quiere que todos vivan el amor fraterno, la «filadelfia», porque los cristianos ya son hermanos y hermanas, ya que todos son hijos de Dios en el Hijo Unigénito Cristo: hijos adoptivos que tienen en Dios una relación muy tierna y muy fuerte de cariño fraterno.
El Apóstol empieza con una constatación muy positiva: su discurso no es moralizante, no dice: «Insisto en vuestros deberes, tenéis que..»; al contrario, empieza siempre por reconocer que Dios ha concedido el don del amor, y que lo único que debemos hacer nosotros es favorecer su desarrollo y crecimiento: “Sobre el amor fraterno no tenéis necesidad de que os diga nada por escrito, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios a amaros los unos a los otros”; dice literalmente: “Sois theodidaktoi” (autoi gar imeis theodidactoí este), una sola palabra que significa “enseñados por Dios”, en el amor generoso de los unos a los otros.
Este es el cumplimiento de la Nueva Alianza desde la perspectiva cristiana. Y así lo encontramos en Pablo, como rasgo peculiar de este nuevo pacto de amor de Dios con los hombres por Cristo: “Dios ha derramado su amor en nuestros corazones” (Rom 5,3). Es decir: Dios os ha enseñado a amar, y vosotros lo hacéis precisamente porque la enseñanza de Dios es eficaz; ésta es la diferencia entre la Antigua y la Nueva Alianza.
La Antigua Alianza es una ley externa, escrita en piedra: no cambia nada en el corazón humano; por el contrario, la Nueva Alianza es una acción directa de Dios en el corazón de cada uno. Si no nos resistimos, seremos morada del amor de Dios y ese amor de Dios no empujará a amar a los hermanos como Dios los ama; si Él no nos da su amor, no podemos amar así y amaremos siempre con el nuestro, que es egoísta: “Si alguno me ama, mi Padre le amará y haremos morada en él”.
Empujados al amor por el mismo Dios que está dentro de nosotros. Jesús mete su corazón en el nuestro, para impulsarnos a amar: “Y así lo practicáis con todos los hermanos que residen en Macedonia. Sin embargo hermanos --dice Pablo--, os exhortamos a que progreséis más y más”. El hecho de que Dios actúe no significa que tengamos que ser pasivos, dejando que Dios lo haga todo: si Dios actúa, estamos invitados a actuar nosotros unidos a Él.
Y la relación del amor con otros dones y carismas del Espíritu, Pablo, en 1 Corintios 14,1, expresa su postura, diciendo: “Buscad, pues, el amor”; lo cual es como decir: podéis aspirar también a los dones del espíritu, pero buscad el amor. Al final del capítulo 12, dice: “Aspirad a los carismas más valiosos. Pero aún, os voy a mostrar un camino que los supera a todos”. Y da comienzo a un ataque frontal contra los carismas más apreciados: “Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que suena o címbalo que retiñe”. ¡Vaya ducha de agua fría para quienes tenían en tanta estima el don de lenguas! Pablo les dice que sin el amor este don no vale nada. Hace una comparación no con la melodía que se pudiera sacar de un instrumento musical, sino con el sonido sordo de una campana, o con el tintineo de un platillo.
En el versículo 2, continúa:“Y aunque tuviera el don de hablar en nombre de Dios (el otro don más apreciado) y conociera todos los misterios y toda la ciencia; y aunque mi fe fuera tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy”. Podéis percibir aquí una primera subida de la frase, y después una bajada brusca, cuando dice: “nada soy”.
Finalmente, viene un tercer ejemplo, una acción absolutamente generosa, una acción profética, otro carisma: “Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas (el colmo de la generosidad), si no tengo amor, de nada me sirve” (1 Cor 13,3). Pablo nos da aquí una enseñanza fundamental sobre la escala de valores que debemos tener: ¿qué es lo que tenemos que apreciar? Tenemos que apreciar el amor.
En otro pasaje dice: “El saber envanece; sólo el amor es de veras provechoso” (1Cor 8,1).Y Pablo hace el elogio del amor generoso y paciente:“El amor es paciente y bondadoso; no tiene envidia, ni orgullo ni jactancia. No es grosero, ni egoísta; no se irrita ni lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta”.
Es la descripción de un corazón manso y humilde, un ideal que no parecía atraer mucho a los corintios. Efectivamente, la ambición humana no va por este camino. Pero San Pablo nos dice que el verdadero valor se encuentra allí, y que si queremos tener una relación auténtica con Cristo y con Dios, tenemos que seguir este camino, y ningún otro. Podemos tener extraordinarias carreras, producir obras impresionantes, pero todo eso no cuenta... Lo que cuenta es el amor, el amor paciente el amor desinteresado, el amor que no tiene en cuenta el mal, el amor manso y humilde, el amor-ágape.
Y esta mentalidad de la primacía del amor sobre los dones y carismas recibidos del Señor, vuelve Pablo a exponerla cuando nos habla de las virtudes teologales que nos unen a Dios. Las tres son virtudes necesarias y fundamentales de la vida cristiana, que consiste en la unión con Dios, por medio de Cristo, en la fe, en la esperanza y en la caridad. En cada momento de la vida cristiana tenemos que vivir en la fe, la esperanza y la caridad; jamás podemos renunciar a una de estas virtudes teologales que precisamente constituyen nuestra unión con Dios. Pero Pablo concluye que la más grande de todas es la caridad:“Ahora vemos por un espejo y obscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Al presente conozco sólo parcialmente, pero entonces conocerá como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad; pero la más excelente de ellas es la caridad”. Pablo demuestra, por tanto, que es este amor el que perdura: “El amor no pasa jamás. Desaparecerá el don de hablar en nombre de Dios, cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso, y desaparecerá también el don del conocimiento”.
Esta última afirmación de Pablo es fundamental en la vida cristiana: el valor más grande es el amor generoso, que Dios nos comunica, y que nosotros debemos recibir con inmenso agradecimiento porque es lo que más vale. Con ese amor que Dios nos comunica, como es una participación del Amor con que Él se ama en el Espíritu Santo, es con el único con que nosotros podemos amarle como Él se ama y eso no es posible si Él no nos lo comunica por su mismo Espíritu: “Si alguno me ama, mi Padre le amará…”La nueva alianza consiste precisamente en la unión con Cristo por el amor, para vivir cada vez más en el amor generoso que Él nos tiene, el don más elevado, el más hermoso, el don que nos pone en la dignidad más alta, porque verdaderamente nos une con el mismo Dios; nos lo dice San Juan: “Dios es amor”… en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados” (1Jn 4, 7-8)
16
INTERCESIÓN DE CRISTO
16. “Cristo Jesús, el que murió, aún más, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros” (Rom 8, 34).
“Os recomiendo, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que luchéis a mi lado con vuestras oraciones(Rom 15, 30).
“Ante todo te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres… Esto es bueno y grato a Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos se salven y lleguen al conocimientos de la verdad” (1Tim 2, 1-4).
“Y está es mi oración: Que vuestro amor crezca incesantemente en conocimiento y clarividencia, para que sepáis discernir lo más perfecto y así podáis ser transparentes e intachables con miras al día de Cristo, repletos del fruto de la justicia, que se obtiene por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios” (Fil 1,9-11).
El fundamento radical de nuestra confianza es el amor de Dios, que se manifiesta en el hecho de que Cristo ha muerto por nosotros cuando éramos aún pecadores (Rom 5, 8). Y no sólo ha muerto, sino que además ha resucitado y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Allí continúa su actividad salvífica, que consiste en una intercesión permanente. Es ésta la afirmación que empleará también en su carta a los Hebreos, y que dará su estructura a esta carta. Y dirá que Cristo es nuestro salvador “y es, por tanto, perfecto su poder de salvar a los que por él se acercan a Dios, y siempre vive para interceder por ellos” (Hbr 7, 25).
Por consiguiente, según San Pablo, Cristo vive en el cielo verdaderamente, donde intercede por nosotros. Podemos citar varios textos que contienen esta verdad. Por ejemplo, éste: “No entró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para comparecer ahora en la presencia de Dios a favor nuestro” (Hbr 9, 24). Y en otro lugar: “Habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sean puestos sus enemigos por escabel de sus pies” (Hbr 10, 12-13).
En su primera carta a la Iglesia de Corinto, Pablo resume maravillosamente toda la historia de la salvación. Y en esta historia pone de relieve dos aspectos: muerte y resurrección de Cristo por una parte, y parusía por otra. Dice así: “Y como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo somos todos vivificados. Pero cada uno a su tiempo: el primero Cristo, luego los de Cristo, cuando él venga” (1 Cor 15, 22). Y de la misma manera que Cristo ha sido vivificado por su resurrección, así también lo seremos nosotros, ya que, en realidad, Cristo constituye las primicias de esta resurrección.
La resurrección de Cristo no habría tenido ningún significado, si nosotros no hubiéramos tenido que resucitar. Cristo ha resucitado por nosotros, como afirman los Padres de la Iglesia. Por este motivo, la liturgia de la Iglesia, igual que San Pablo en sus cartas a los colosenses y a los efesios, consideran a todos los cristianos, ya resucitados, aún corporalmente, en Cristo. Esta obra se consumará en la parusía. El primero que ha resucitado es Cristo, “luego los de Cristo, cuando él venga” (1 Cor 15, 23). Y entonces será ya el fin, la consumación de su obra redentora, “cuando entregue a Dios Padre el reino, cuando haya reducido a la nada todo principado, toda potestad y todo poder” (1 Cor 15, 24).
Esta es la obra que tiene que realizar Cristo en este tiempo que va desde la resurrección hasta la parusía. El último enemigo que tendrá que reducir a la nada es la muerte (1 Cor 15, 26), que será destruida mediante la resurrección final de todos, en la parusía. “Cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a él todo se lo sometió, para que sea Dios todo en todas las cosas” (1 Cor 15, 28). Esta es la síntesis de la historia de la salvación, partiendo desde el pecado de Adán, en quien todos pecamos. En esta síntesis, lo importante es ver cómo el Apóstol de las gentes pone de relieve la actividad de Cristo durante el tiempo que va desde la resurrección hasta la parusía.
La actividad intercesora de Cristo no se reduce a este estadio final que estamos viviendo. Toda su vida fue una intercesión; desde que nació hasta que subió resucitado al cielo e intercede por nosotros. Hemos visto que su vida pública debía durar apenas dos años y medio, y sabemos que pasó treinta años en el silencio de Nazaret. Inmediatamente después del bautismo, donde es consagrado oficialmente como mesías, empieza su actividad mesiánica con un retiro de cuarenta días y cuarenta noches (Mt 4, 1-2). En el desierto, lugar de oración y penitencia, empieza ya Jesús su vida mesiánica.
Suelen decirnos frecuentemente a los sacerdotes y a los cristianos que debemos orar para mantenernos unidos a Dios, para no disiparnos. Esto es verdad, pero no constituye la única razón. Cristo no tenía necesidad de esto, ya que Él estaba siempre perfectamente unido al Padre. Cuando se ha retirado a orar, tampoco ha sido única ni principalmente para darnos ejemplo, sino porque sabía que la oración intercesora formaba parte de su misión.
A veces podemos tener la impresión de que perdemos el tiempo orando, y, muchas veces, cuando se habla de apostolado, raramente se menciona la oración como actividad y trabajo apostólico. Cristo pensaba de forma muy distinta. No sólo al principio de su vida propiamente mesiánica piensa que no es perder el tiempo o que no sea vida apostólica la dedicada al desierto y a la oración, durante cuarenta días y cuarenta noches, sino que todas las noches se retira a orar cuando tiene que decidir algo importante.
Ya hemos hablado de cómo se pasó la noche en oración antes de elegir a los doce. Y citamos también la interpretación de San Ambrosio, que dice que rezaba por los doce que iba a elegir y por su elección misma. Igual que ha orado por nosotros, y por todos los que vivirán en este mundo. También antes de la confesión de San Pedro, Cristo ora a su Padre. San Lucas (Lc 9, 18) nos dice que Cristo estaba orando a solas. Evidentemente, quería entregarse a esta actividad esencialmente apostólica que es la oración. Lo mismo hace en varias ocasiones antes de realizar un milagro. Y antes de la pasión, San Juan nos transmitió la oración sacerdotal de Cristo, y los sinópticos, su oración en Getsemaní, en un momento de desolación, separado de los apóstoles, donde no sabe ni qué decir; repite constantemente la misma oración. A sus discípulos les recomienda que oren para no caer en tentación, pero ellos se duermen. Por esta razón, Pedro le niega y los demás escapan todos.
La carta a los Hebreos que, como hemos dicho antes, presenta la actividad de Cristo después de su muerte como una intercesión, nos presenta igualmente su muerte como una oración intensa: “Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas al que era poderoso para salvarle de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor”.
Cristo nos ha inculcado esta verdad, que es capital, no sólo con su ejemplo, sino también con su doctrina. Baste recordar su insistencia cuando nos enseña el Padre nuestro. En Lucas, esta oración está comentada por medio de una parábola: la del amigo inoportuno; Lucas pone esta parábola inmediatamente después del Padre nuestro, y su versión probablemente responde a la realidad.
Cristo debió enseñarles esta oración tres o cuatro meses antes de su oración en Getsemaní, donde Él mismo repetirá más tarde, insistentemente: “Padre, hágase tu voluntad y no la mía”. Y no olvidemos la parábola del amigo inoportuno, donde hubo que darle los panes no precisamente por amor sino para que le dejase en paz al amigo: “Yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Os digo, pues: pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá; porque, quien pide recibe y quien busca, halla, y a quien llama, se le abre. ¿Qué padre, entre vosotros, si el hijo le pide un pan le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará, en vez del pez, una serpiente...? Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?” (Lc [1, 5-13).
Cristo quiere que nosotros pidamos. Y así lo comprendió la Iglesia primitiva. En el libro de os Hechos podemos ver la importancia que los primeros cristianos atribuyen a la oración. Ya al principio del mismo nos dice que los Apóstoles estaban en Jerusalén esperando el Espíritu Santo, y “perseveraban unánimes en la oración, con María la madre de Jesús” (Hch 1, 14).
Esta misma actitud de la Iglesia primitiva la encontramos en las cartas de San Pablo. Es extraordinaria la importancia que el apóstol concede a la oración de intercesión. Casi siempre empieza diciendo que da gracias a Dios, que no cesa de darle gracias. Tomemos una, a modo de ejemplo. La primera carta a la iglesia de Tesalónica: “Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros y recordándoos en nuestras oraciones, haciendo sin cesar ante nuestro Dios y Padre memoria de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestra caridad y de la perseverante esperanza en nuestro Señor Jesucristo” (1 Tes 1, 3).
Como se ve, son oraciones ordenadas al apostolado. Y después: “Por esto, incesantemente damos gracias a Dios, de que al oír la palabra de Dios que os predicamos la acogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, cual en verdad es” (1 Tes 2, 13). Y más adelante añade: “¿Pues qué gracias daremos a Dios en retorno de todo este gozo que por vosotros disfrutamos ante nuestro Dios, orando noche y día con la mayor instancia por ver vuestro rostro y completar lo que falte a vuestra fe?” (1 Tel 3, 9-10). Esta oración de Pablo responde a la oración de los fieles, a quienes pide que recen: “Orad sin cesar. Dad en todo gracias a Dios, porque tal es su voluntad en Cristo Jesús” (1 Tes 5, 17).
Pablo es consciente de permanecer siempre y en todo lugar apóstol, aunque no pueda predicar. Conoce la eficacia de la oración para el apostolado. Sabe que en la vida apostólica tiene una función totalmente primordial. La actividad apostólica y la oración no son algo distinto, sino dos aspectos de una misma realidad igualmente necesarios: conocer y amar a Jesucristo y hacerlo amar por los hermanos: “Os recomiendo, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que luchéis a mi lado con vuestras oraciones” (Rom 15, 30).
Cuando Dios nos recomienda que oremos, no lo hace evidentemente para que nosotros le expongamos necesidades que Él desconoce. Dios, nuestro Padre, como Jesucristo, su Hijo y hermano nuestro y la Virgen y los santos conocen nuestras necesidades. Él sabe perfectamente lo que necesitamos y conoce nuestras situaciones difíciles.
Y tampoco se trata de cambiar la voluntad de Dios. La oración de petición e intercesión es buena precisamente para conseguir de Dios lo que esperamos de Él, lo que nos conviene, que se cumpla su voluntad como nosotros. Nuestro modelo es Cristo en Getsemaní: “Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres”.
Porque nosotros queremos cumplir siempre la suya, ya que ésta es la que nos santifica y nos salva. Sería como decir que su voluntad no es perfecta y que nosotros sabemos mejor que Él lo que se debe hacer en cada caso. Es verdad que muchos cristianos tienen esta idea de la oración de petición. Hacen una peregrinación, un voto, para hacer cambiar a Dios. Tienen miedo de su voluntad y no se resignan fácilmente a aceptarla, sobre todo cuando se trata de la muerte de un ser querido.
Dios está en el origen, en la continuación y en el final de toda oración y de toda acción sobrenatural nuestra. Hay una oración que lo expresa maravillosamente: «Te pedimos, Señor, que inspires y hagas tuyas nuestras oraciones, de manera que todas ellas empiecen siempre en ti, como en su origen y terminen en ti como en su fín».
Pero la pregunta surge aún más imperiosamente: entonces, ¿para qué sirve la oración? Ante todo, para asociarnos a su obra redentora, para que colaboremos con Él en la obra de salvación. Es señal de un amor más grande hacia la persona con la que queremos practicar la caridad el permitirle que ella misma colabore según sus posibilidades. Es lo que hace Dios manifestando de esta forma el gran respeto hacia e] hombre, a quien ama en su libertad. Quiere que no podamos volver a Él por nuestros propios medios, pero que podamos algo. Y este algo es la oración que nos inspira.
En cierto modo, también a nosotros nos pide nuestro consentimiento cuando nos pide la oración. Dios quiere que nuestras oraciones sean casi causas instrumentales de las gracias que concede a los demás. Quiere salvar y santificar a los demás por medio de las oraciones que hacemos, por la comunión de los santos. Por este motivo, si oramos, aceptamos en cierto modo la salvación de los otros.
Pero hay otra razón, en la que insiste también Santo Tomás, siguiendo en este punto el pensamiento de San Agustín. Los Padres de la Iglesia se plantearon ya el problema de la aparente contradicción entre la insistencia en la necesidad de orar y la afirmación de que Dios sabe todo lo que necesitamos (Mt 6, 8). Precisamente tratan de la cuestión que nos ocupa a propósito de esta dificultad. San Agustín se pregunta: «Qué necesidad hay de orar, si Dios ya conoce lo que necesitamos...? A no ser porque la misma intención de orar serena nuestro corazón y lo purifica y lo capacita para recibir los dones divinos que nos son infundidos espiritualmente». La oración nos hace capaces de recibir lo que Dios nos quiere dar, dispone nuestro ánimo.
Por esta causa, la oración jamás es importuna, ya que, mediante ella, permitimos en cierto sentido a Dios concedernos lo que Él mismo nos quiere dar. No estamos dispuestos para recibir lo que quiere darnos y permite que nos dispongamos de esta forma.
Cuanto acabamos de decir tiene una aplicación especial en el caso de la Liturgia de las Horas, que no es una oración que hacemos no sólo por los demás, sino también en lugar de ellos. El sacerdote reza en lugar de todos aquellos que no saben o que no tienen tiempo. Es la oración litúrgica, la oración de la Iglesia. Mejor, es la oración que el supremo y único Sacerdote, Cristo, hace de alabanza y de intercesión a la Santísima Trinidad y a la cual quiere que se asocie toda la Iglesia. Por eso, en ella no somos nosotros quienes rezamos, sino toda la Iglesia, y especialmente la Iglesia triunfante: Cristo, la Virgen, los santos, que interceden por nosotros.
Cuando el sacerdote ora, no se reserva un tiempo para sí egoísticamente, sino que ejerce su ministerio de esta forma en pro de los otros. Cuanto más importante sea el cometido de cada uno, mayor es la necesidad de orar. Leyendo la vida del cura de Ars nos damos cuenta de que la parroquia ha sido el origen de su santidad. Su parroquia era una de las peores de la diócesis; porque lo consideraban un hombre incapaz le dieron esta comunidad donde no podría hacer un mal muy grande. Él lo sabía y se convenció de que su misión era convertirlos. Se sintió responsable y esto le ayudó muchísimo en su santidad.
Hay unos textos de San Juan de Ávila, referidos directamente a esta oración de intercesión que tienen que hacer los sacerdotes por sus ovejas, aunque las motivaciones, que expresan, valen para todos los cristianos, bautizados u ordenados, activos o contemplativos, puesto que todos debemos orar por los hermanos:
«...¡Válgame Dios, y qué gran negocio es oración santa y consagrar y ofrecer el cuerpo de Jesucristo! Juntas las pone la santa Iglesia, porque, para hacerse bien hechas y ser de grande valor, juntas han de andar.
Conviénele orar al sacerdote, porque es medianero entre Dios y los hombres; y para que la oración no sea seca, ofrece el don que amansa la ira de Dios, que es Jesucristo Nuestro Señor, del cual se entiende <munus absconditum extinguit iras>. Y porque esta obligación que el sacerdote tiene de orar, y no como quiera, sino con mucha suavidad y olor bueno que deleite a Dios, como el incienso corporal a los hombres, está tan olvidada, immo no conocida, como si no fuese, convendrá hablar de ella un poco largo, para que así, con la lumbre de la verdad sacada de la palabra de Dios y dichos de sus santos, reciba nuestra ceguedad alguna lumbre para conocer nuestra obligación y nos provoquemos a pedir al Señor fuerzas para cumplirla»
«Tal fue la oración de Moisés, cuando alcanzó perdón para el pueblo, y la de otros muchos; y tal conviene que sea la del sacerdote, pues es oficial de este oficio, y constituido de Dios en él».
«... mediante su oración, alcanzan que la misma predicación y buenos ejercicios se hagan con fruto, y también les alcanzan bienes y evitan males por el medio de la sola oración... la cual no es tibia sino con gemidos tan entrañables, causados del Espíritu Santo tan imposibles de ser entendidos de quien no tiene experiencia de ellos, que aún los que los tienen, no lo saben contar; por eso se dice que pide Él, pues tan poderosamente nos hace pedir».
«Y si a todo cristiano está encomendado el ejercicio de oración, y que sea con instancia y compasión, llorando con los que lloran, ¡con cuánta más razón debe hacer esto el que tiene por propio oficio pedir limosna para los pobres, salud para los enfermos, rescate para los encarcelados, perdón para los culpados, vida para los muertos, conservación de ella para los vivos, conversión para los infieles y, en fin, que, mediante su oración y sacrificio, se aplique a los hombres el mucho bien que el Señor en la cruz les ganó».
(J. ESQUERDA BIFET, San Juan de Ávila, Escritos Sacerdotales, BAC minor, Madrid 1969, s. 143-150)
17
IMITACIÓN DE CRISTO
17. 1.“Imitatores mei estote sicut et ego Christi: sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo”(1Cor11, 1)
“Os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra con gozo en el Espíritu Santo aún en medio de grandes tribulaciones, hasta venir a ser ejemplo para todos los fieles de Macedonia y de Acaya” (1Tel 1, 6)
“Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal”(2Cor 4, 11-12)
Evidentemente no podemos negar que en las cartas de San Pablo encontramos la palabra imitar. La usa repetidas veces. Cuando San Pablo escribe: “imitatores mei estote sicut et ego Christi: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo” (1Cor 11, 1), quiere decir «obedeced por la fe a la Palabra de Dios y seguid a Cristo, amadle y cumplid su voluntad por amor, como yo le amo y le sigo, obedecedme a mí que os trasmito la Palabra de Dios, como yo también le obedezco». Por seguir a Cristo entendemos, sobre todo, creer en Él, obedecer y seguir su palabra y por el amor, hacer nuestra su justicia y santidad.
La idea de una comunión de vida y de destino con Cristo está presente en los Sinópticos y, mucho antes, en San Juan, que se sirve, de un modo maravilloso, de un doble registro en el sentido musical del término: el uno, histórico; el otro, místico.
En San Pablo, sin embargo, esta idea de comunión de vida y de destino con Cristo está enteramente desarrollada en clave mística. San Pablo no usa jamás el verbo «seguir», a diferencia de los sinópticos y del cuarto evangelio, en el cual el seguimiento expresaba fundamentalmente el estado propio y el carácter específico del discípulo que quería seguir y pisar las huellas de Cristo; es más, parece que San Pablo no usó el término discípulo.
Él mismo no se presenta como discípulo (mathetés), sino como siervo (doulos) de Cristo: “Paulus, servus (doulos) Iesu Christi, vocatus Apostolus in Evangelium Dei: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado, elegido para predicar el evangelio de Dios” (Rom 1, 1). Pablo no ha conocido personalmente a Jesús durante su vida terrena y no lo ha seguido en los caminos de Palestina; no ha sido tampoco discípulo en el sentido estricto del término. Esto explica por qué los términos seguir y discípulo no pertenecen a su vocabulario.
Él usa, sin embargo, la terminología de la imitación, con el verbo imitar, en griego «miméomai», y el adjetivo imitador, en griego, «mimetés». Pero la desaparición, en San Pablo, del vocabulario de secuela o seguimiento sustituido por imitación, no es, tal vez, un hecho puramente casual, sino todo un proceso intelectual explicable con una lógica interna.
El seguimiento, en el sentido primitivo, implicaba una vida en común con el Jesús histórico. Ahora ya, en el momento pospacual en que estamos, esta proximidad histórica, que lleva consigo el seguimiento, no es posible. Los creyentes de hoy no pueden tener con Jesús los contactos precisamente iguales a los que vivieron con Él antes de la Pascua.
Hoy vivimos en la fe en relación con el Señor (Kyrios), resucitado y glorificado. La cercanía corporal cede el puesto a una relación distinta, más espiritual. Entre Cristo y el creyente se crea otra comunidad de vida, basada en una oscura pero íntima y espiritual experiencia de fe por el Espíritu, que podemos llamar a falta de un término mejor: mística.
Se puede, sin embargo, en este tiempo de fe en que vivimos, emplear los términos de secuela y seguimiento, en un sentido figurado y metafórico, como lo hacen los cuatro evangelios, de modo discreto y concertado. Es un sentido que conserva toda su validez y su fuerza de atracción y belleza, pero sabiendo que ya no es posible, en concreto y en sentido propio y estricto, realizar el seguimiento histórico, porque Cristo ya sólo es objeto de nuestra fe, no siendo posible verlo en el tiempo y en el espacio y poder seguirlo materialmente.
Por todo esto, el término evangélico “sígueme” hay que interpretarlo en términos nuevos. La idea de imitación podía aquí encontrar una aplicación útil. San Pablo encontró los medios conceptuales y semánticos aptos para este propósito en el ambiente cultural de la lengua griega y en el ambiente helenístico en que vivía y del cual hemos hablado al comienzo.
Como hemos dicho repetidas veces, San Pablo es un personaje culturalmente muy complejo, porque él se declara hebreo, hijo de hebreos, fariseo según la Ley (cfr Fil 3, 5), nacido y crecido en Tarso de Cilicia, una ciudad de origen fenicio, pero totalmente helenizada; habla el griego como un griego; lo escribe como un hombre culto que domina el uso de la propia lengua; tiene, sin embargo, ciudadanía romana y se vale de ella como aval de su libertad como vemos en Hch 22, 25-29.
La terminología de la imitación se encuentra ocho veces en las cartas de San Pablo y dos veces en la carta a los Hebreos, que fue redactada por un colaborador suyo. Analizaremos otros textos también de San Pablo, que sin usar explícitamente el vocabulario de la palabra imitación, nos proponen a Cristo como modelo y lo presentan ante nosotros como digno de ser imitado.
Pablo concibe la vida cristiana como una progresiva configuración del creyente con la imagen de Cristo crucificado, que ha pasado por la pasión y la muerte en cruz, ha resucitado y ahora está glorificado y sentado a la derecha del Padre. En la segunda a los corintios escribe:“Todos nosotros, a cara descubierta, reflejamos como espejos la gloria del Señor y nos trasformamos en la misma imagen, de gloria en gloria, como movidos por el espíritu del Señor” (2 Cor 3,18).
De esto nos podría decir mucho San Juan de la Cruz. Para él, el alma que por la oración ha subido por la montaña de la contemplación, se trasfigura y refleja, al contemplarle, la gloria de Cristo, como un espejo o el agua cristalina refleja el rostro de quien la mira y contempla o los rayos del sol: «¡Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados, formases de repente, los ojos deseados, que tengo en mis entrañas dibujados!» Así expresa San Juan de la Cruz los sentimientos del alma que se ha purificado por las noches pasivas del espíritu de todo lo que no es Dios y ya lo único que quiere es vivir la experiencia de Dios Uno y Trino en su alma que refleja la belleza y la hermosura de Dios. El alma se siente habitada por la Santísima Trinidad: “si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada (de amor) en él”.
Para San Pablo, como el espejo llega a ser de algún modo la imagen del sol que refleja o de la persona que se mira en él, así también el cristiano es trasformado en una imagen de Cristo, de ese sol de verdad y justicia cada vez más perfecta, y del cual refleja la gloria divina. Es toda la doctrina de San Juan de la Cruz sobre la transformación del alma. Ellos, los místicos, lo han vivido en plenitud, han llegado a la trasformación en Cristo por la oración contemplativa y unitiva.Es el proceso que ha seguido en su evolución espiritual San Pablo, cuando no comprendía que queriendo amar y trabajar por Cristo totalmente, encontrara tantas oscuridades internas y externas, el ángel de Santanás y rogaba a Dios que se lo quitara: “Por tres veces he rogado que me quite…” El Señor le ha respondido: “Te basta mi gracia”.
Luego avanzando en la noche, como dice San Juan de la Cruz, el alma, purificada un poco más por esa misma luz y contemplación divina, que a la vez que la ilumina de forma para ella desconocida, distinta a las anteriores comunicaciones, le va también quemando las imperfecciones y las actitudes de pecado, como el fuego al madero, el alma, repito, empieza a ver y sentir y seguir a Cristo de otra manera más divina, más llena de la gracia de Dios, de la misma vida y luz de Dios, y dirá con San Pablo: “Virtus in infirmitate perficitur”.
Empieza a gozarse ya en esta nueva unión con Dios porque es más vivencial, más espiritual, más en el Amor, en el Espíritu Santo. Hasta que totalmente purificada, hasta los límites que Dios quiera llevarla, dirá el alma con San Juan de la Cruz: «Quedeme y olvideme, el rostro recliné sobre el Amado, cesó todo y dejeme dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado». San Pablo dijo: “Libenter gaudebo in infirmitatibus meis ut inhabitet in me virtus (la gracia) Christi: me alegraré en mis debildades para que habite así en mi la fuerza de Cristo”, “para mí la vida es Cristo” “No quiero saber más que de mi Cristo y éste crucificado”.
Este proceso de configuración ha estado preordenado por Dios, que nos ha predestinado a ser conformes a la imagen de su Hijo, porque de esta forma sea el primogénito de muchos hermanos (Cfr Rom 8, 29). Ahora bien, no se trata, como he dicho, de una configuración puramente extrínseca; de una semejanza aplicada a lo externo del hombre, sino interna, del espíritu. De hecho tal conformación implica una participación total, íntima, espiritual, vivencial de Cristo que vive en el alma del santo apóstol los grandes acontecimientos salvíficos. En la historia de la Iglesia esto es muy frecuente. Los místicos todos han llegado a estas vivencias y nos han revelado y nos seguirán revelando grandes misterios de la historia de Cristo.
Para esto, según San Pablo, debemos participar en los sufrimientos de Cristo y en su muerte para poder así participar de su gloria. Y con esto, sin pretenderlo, nos estamos sumergiendo en toda la mística católica: Pablo, Juan, Francisco, Catalina de Siena, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, sor Isabel de la Trinidad, Madre Teresa de Calcuta, de la que precisamente esta mañana, y pienso en la providencia de Dios, una señora, escandalizada, me ha comunicado que por la radio han dicho que murió dudando de la existencia del cielo, de Dios, que el locutor dijo que murió sin fe. Se están refiriendo a unos escritos que fueron publicados hace poco tiempo por el Postulador de la causa de canonización, impresionado de estos sufrimientos internos y espirituales. Es la noche del espíritu descrita por San Juan de la Cruz.
Es bien conocido, por otra parte, el uso que San Pablo hace de ciertos neologismos formados con la preposición con, en griego, «syn», colocado en castellano unas veces antes de la palabra, otras después: sufrir con, estar crucificados con, morir, consepultados, resucitados con, convivir, sentados en el cielo con…etc. Este uso describe de forma experiencial y vital la unión y la trasformación del creyente en Cristo.
Es lo que San Juan de la Cruz dice de la oración contemplativa, unitiva o trasformativa. Conviene notar que San Pablo reserva esta experiencia con Cristo a los hechos, que constituyen, según su vivencia personal, la esencia de la Redención, a saber, la pasión, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección y la glorificación.
Y el sacramento fundamental, por excelencia, de nuestra configuración con Cristo, es el bautismo. Qué bien desarrolla esta doctrina espiritual Sor Isabel de la Trinidad. Vive totalmente la espiritualidad del Bautismo, que nos ha configurado con Cristo. Por el bautismo, de hecho, somos configurados con Cristo, en una muerte semejante a la suya, para ser luego unidos a Él por una resurrección semejante también a la suya (Cfr Rom 6, 5). Mediante la acción sacramental, por el Espíritu Santo, se realiza una misteriosa trasformación en el ser mismo del creyente, pasando por la inmersión en el agua, muerte y sepultura de Cristo, a la nueva vida del Resucitado, saliendo de la sepultura del pecado y de la muerte, como indica el mismo ritual, que a veces cambio un poco, porque eso de morir en el bautismo la gente no lo entiende.
Esta resurrección será plena en la manifestación de Cristo del último día. Y esta configuración sacramental con Cristo se realiza y completa luego en la vida del creyente que se ha bautizado, mediante la configuración e imitación moral y espiritual de Cristo. Qué bien lo viven los místicos: Sor Isabel de la Trinidad.
18
MUERTE Y RESURRECCIÓN
18. 1. “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe; pero no, Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que duermen” (1Cor 15,14)
“Ha sido resucitado para nuestra justificación” (Rom 4, 25)
“Porque si tus labios profesan que Jesús es Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás”(Rom 10, 9)
“Si hemos muerto con Cristo, creemos que también resucitaremos con Él” (Rom 6, 8-11)
Para Pablo, la verdadera vida comenzó en el encuentro con Cristo resucitado. No fue fruto de sus méritos ni de sus proyectos, sino un regalo, una “gracia” del mismo Cristo. Por esto, la fuerza del apóstol ya no podrá ser otra que la del Señor resucitado. Propiamente es la fuerza del Espíritu Santo la que resucitó a Jesús y nos resucita a los redimidos, enviado desde el Padre por el Señor resucitado sentado a la derecha del trono de Dios. Toda la predicación de Pablo se basa en un acontecimiento: Cristo ha resucitado.
La resurrección es, pues, el acontecimiento del Padre que, mediante el Espíritu Santo, resucita a Jesús de la muerte y lo constituye Señor y Mesías, Cristo, para nuestra justificación (cfr. Hch 2, 36). La resurrección de Cristo es el punto de llegada de toda su vida y de la historia de los hombres. El punto de llegada de todo lo que existe; aquello en que todo queda reasumido y que hace de la resurrección, en vez de un acto, un estado, el estado eterno del señorío de Cristo: “Para eso murió el Mesías y recobró la vida, para tener señorío sobre vivos y muertos” (Rom 14, 9).
En la segunda carta a los corintios, que es por excelencia la carta dedicada al ministerio de la predicación, San Pablo escribe estas palabras programáticas: “Pues no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, Señor” (4, 5). A los mismos fieles de Corinto, en la primera carta, le había dicho: “Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles” (1, 23).
Todo lo que existe y se mueve en la Iglesia, sacramentos, palabras, instituciones, saca su fuerza de la resurrección de Cristo. Este es el instante en que la muerte se transformó en vida y la historia en escatología. Es la nueva creación, como inculca la liturgia al escoger, como primera lectura de la vigilia pascual, la narración de la creación de Génesis 1. Es el nuevo «¡fiat lux»!, ¡hágase la luz!, pronunciado por Dios.
Fue así de hecho, como el anuncio de la resurrección de Cristo, al comienzo, convirtió a las gentes, cambió el mundo y dio lugar al nacimiento de la Iglesia: no en cuanto interpretada y demostrada científicamente, sino en cuanto proclamada “en Espíritu y poder”. Este es un dato de hecho irrefutable, que nunca se tiene suficientemente en cuenta.
El anuncio: “Fue resucitado para nuestra rehabilitación” (Rom 4, 25) es retomado y desarrollado por San Pablo sobre todo en el capítulo décimo de su carta: “Porque si tus labios profesan que Jesús es Señor --escribe él-- y crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás” (Rom 10, 9). De la fe en la resurrección depende, pues, la salvación.
El hombre también resucita, dice en otra parte el Apóstol: “cuando cree en la fuerza de Dios que resucitó a Jesús de la muerte” (cfr. Col 2, 12). San Agustín comenta: «A través de la pasión, el Señor ha pasado de la muerte a la vida, abriéndonos el camino a los que creemos en su resurrección, para que también nosotros pasemos de la muerte a la vida».
Hacer realidad la Pascua, o sea pasar de la muerte a la vida, significa creer en la resurrección. «No es gran cosa — prosigue el santo — creer que Jesús ha muerto; esto lo creen también los paganos, los judíos y los réprobos; todos lo creen. Lo verdaderamente grande es creer que ha resucitado. La fe de los cristianos es la resurrección de Cristo» (S. Agustín, Enarr. Ps. 120, 6; CC 40, p. 1791).
En los prefacios de las misas de difuntos hacemos esta profesión de fe: «Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se trasforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo»
De por sí, la muerte de Cristo no es un testimonio suficiente de la verdad de su causa, sino sólo del hecho que Él creía en la verdad de la misma. Ha habido hombres que han muerto por una causa equivocada o, incluso, inicua, considerando, sin razón, aunque de buena fe, que era buena.
La muerte de Cristo es el supremo testimonio de su caridad, porque “no hay amor más grande que éste: dar la vida por la persona amada”, pero no de su verdad. Esta sólo está adecuadamente atestiguada por la resurrección. Por eso, en el Areópago, Pablo dice que Dios ha dado a todos los hombres “una prueba segura” de Jesús, “resucitándolo de la muerte” (Hch 17, 31); literalmente: Dios «hace fe» (pistis) por Jesús, se hace garante de Él.
La resurrección es como un sello divino que el Padre pone a la vida y la muerte, a las palabras y a los hechos de Jesús. Es su «Amén», su «sí». Muriendo, Jesús ha dicho «sí» al Padre, obedeciéndole hasta la muerte; resucitándolo, el Padre ha dicho «sí» al Hijo, constituyéndolo Señor.
«La fe sigue al mensaje» Si tal es la importancia de la fe en la resurrección, que de ella depende cualquier cosa en el cristianismo, nos preguntamos de inmediato: ¿cómo se obtiene y dónde se consigue esa fe? La respuesta de San Pablo es clara y nítida: de la escucha: “¡Fides ex auditu!” (Rom 10, 17). La fe en la resurrección brota en presencia de la palabra que la proclama. Esto es algo singular y único en el mundo. El arte nace de la inspiración, la filosofía del razonamiento, la técnica del cálculo y del experimento. Sólo la fe nace de la escucha.
Por eso, el hombre no puede concederse por sí mismo la fe; depende radicalmente de un evento, de un don. Depende de escuchar, de cierta forma, esta palabra: “¡Ha resucitado!”, pronunciada, a su vez, de una forma determinada.
Pero, ¿de dónde procede el poder que el anuncio: “¡Ha resucitado!” tiene para generar la fe y permitir entrar en un mundo nuevo? La fuerza viene del Kerigma que proclama la resurrección. Cristo resucitado no ha dado a la Iglesia estas palabras para, luego, irse, dejando que se le busque dentro de las mismas como dentro de un sepulcro vacío. El Kerygma está impregnado, lleno de Cristo resucitado y lo genera en los corazones. El Resucitado está dentro del anuncio como la corriente eléctrica esta dentro del hilo de cobre que la conduce.
Ahora bien, si la fe procede de la escucha, ¿por qué no todos los que escuchan llegan a creer? San Pablo mismo nota con tristeza, en nuestro texto: “Sin embargo, no todos han respondido a la buena noticia” (Rom 10, 16). Constatando el hecho ya da él, implícitamente, su explicación. En efecto, la explicación está precisamente en la obediencia, en el hecho de que no todos están dispuestos a obedecer e inclinarse ante Dios.
San Pedro tiene una frase reveladora al respecto. Tras haber proclamado que el Dios de los padres ha resucitado a Jesús, haciéndolo Jefe y Salvador, añade: “Testigos de esto somos nosotros (él mismo y los demás apóstoles)y el Espíritu Santo, que Dios da a quienes le obedecen” (Hch 5, 31; cfr. también Jn 15, 26s.).
Conviene que al testimonio externo se añada el interior del Espíritu Santo. Este testimonio, como decía San Pedro, no lo niega Dios a nadie, sino que lo da a todos los que “se someten a él”, o sea, a quienes tienen un corazón dócil, dispuesto a obedecer a Dios. En otras palabras, la fe supone una fundamental voluntad de obedecer. ¡La fe es, ella misma, obediencia! (cfr. Rom 1, 15). Se trata de saber si el hombre está dispuesto a ofrecer ese obsequio a Dios que se revela, a reconocerle el derecho de su Dios.
Y entonces se da el tercer momento: del corazón del hombre sale esa palabra a la superficie y se convierte, en los labios, en gozosa profesión de fe en el señorío de Cristo: “Porque si tus labios profesan que Jesús es Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. La fe interior obtiene la rehabilitación y la profesión pública obtiene la salvación” (Rom 10, 9 s.).
18. 2. “Confesar con los labios que Jesús es el Señor”
Éste es el siguiente paso que hay que dar, tras haber creído en el propio corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, (Rom 10, 9). Pablo lo hace muchas veces en el comienzo de sus cartas: “Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado, elegido para predicar el Evangelio de Dios, que por sus profetas había prometido en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nacido de la descendencia de David según la carne, constituido Hijo de Dios, poderoso según el Espíritu de Santidad a partir de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe, para gloria de su nombre en todas las naciones” (Rom 1,1-4).
En la carta a los Filipenses, San Pablo dice haber dejado perderlo todo, de considerarlo todo como basura, y ello añade para que yo pueda tomar conciencia de su persona, de la potencia de su resurrección: “para conocerle a El y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en su muerte por conseguir la resurrección de los muertos” (Fil 3, 10). Pablo conocía bien la resurrección de Cristo; la había defendido denodadamente en su discurso del Areópago y en la carta a los Corintios; incluso había visto al Resucitado y vivía de Cristo resucitado (cfr. 1 Cor 15, 8). Así pues, ¿qué le faltaba por conocer y tanto ansiaba? ¡La potencia interna — responde — de la resurrección! «Conocer» significa aquí, evidentemente, «experimentar» o «poseer».
El Apóstol estaba subyugado por este sentimiento de la potencia de la resurrección de Cristo. En la carta a los Efesios habla de la “extraordinaria grandeza de la potencia y de la irresistible eficacia de la fuerza”, que Dios manifestó resucitando a Jesús de entre los muertos (cfr. Ef 1, 18 s.). Reúne en una frase todas las palabras que la lengua griega le ofrecía para expresar fuerza, energía y potencia, y las aplica al evento de la resurrección.
A propósito de la resurrección de Cristo, hay que ir más allá de una pura fe intelectual, para hacer de aquélla una experiencia viva: una empresa, cuyo final se encuentra en el cielo. Se puede haber estudiado durante toda la vida y haber escrito libros y más libros en torno a la resurrección de Cristo y, sin embargo, ¡no conocer la resurrección de Cristo!
¿Dónde conseguiremos este conocimiento nuevo y vivo de la resurrección? La respuesta es: ¡en la Iglesia! Yo diría: por la Iglesia en oración, como los Apóstoles en Pentecostés. La Iglesia ha nacido de la fe en la resurrección; está literalmente impregnada de ella, vive de ella y por ella y para ella, pero por la vivencia del Espíritu Santo. Lo vemos claramente en los Apóstoles: han visto a Cristo resucitado, pero siguen con miedos y los cerrojos echados; viene Cristo resucitado hecho no aparición externa sino fuego de Espíritu Santo, vivencia y experiencia de Dios, y quedan convencidos, se abren puertas y cerrojos y empiezan a predicar. Así hemos de recibirlo todos los apóstoles para luego predicar la resurrección como testigos, para predicar la resurrección del Señor de entre los muertos como realidad y fundamento de nuestra resurrección.
El «Exultet» pascual, que culmina en el grito: «oh felix culpa!», --casi blasfemo por llamar feliz al pecado--, comunica, casi por contagio, especialmente si es escuchado en el canto, el estremecimiento de la resurrección. Pero es, sobre todo, la Iglesia oriental la que, en esto, está llena de testimonios y de ejemplos luminosos.
Al igual que respecto al misterio trinitario, se le ha concedido a la Iglesia oriental sentir de una forma mayor la trinidad de las personas y a la Iglesia occidental sentir más la unidad de la naturaleza, y, respecto al misterio de la redención, se le ha concedido a la Iglesia oriental valorar más la encarnación y a la Iglesia occidental valorar más el misterio pascual, de la misma manera, dentro mismo del misterio pascual, se le ha concedido a la Iglesia oriental valorar más la resurrección y a la Iglesia occidental valorar más la pasión.
Y ello para hacernos depender unos de otros y hacer que brote la llamada a la unidad ecuménica desde la misma profundidad del misterio que, juntos, celebramos. Para cada gran misterio, Dios ha hecho como dos «claves» a utilizar juntas, dando una a la Iglesia oriental y otra a la Iglesia occidental, de forma que ninguna de ellas pueda abrir y llegar a la plenitud de la verdad sin la otra.
Notemos, por ejemplo, que el fenómeno de la semejanza al Crucificado mediante los estigmas es propio sólo de la santidad latina, mientras entre los ortodoxos está difundido el fenómeno de la semejanza al Cristo resucitado. En el culmen de la santidad occidental, encontramos a san Francisco de Asís que, en el monte Verna, resulta quedar configurado, incluso visiblemente, como el Crucificado; y en el culmen de la santidad oriental encontramos a san Serafino de Sarov que, en invierno en el exterior y bajo la nieve, conversando con un discípulo suyo, se transforma, también visiblemente, a semejanza del Resucitado, dándonos una idea de cómo debía presentarse, ante los ojos de los discípulos, Cristo, el Mesías, cuando se les apareció después de la Pascua.
La fe en la resurrección de Cristo está enraizada en el sentimiento más profundo del pueblo ruso. Durante el tiempo pascual, éstos, como todos los ortodoxos, se saludan diciendo: «Xristos anesthé- ¡Cristo ha resucitado!», a lo que se responde: «Alezós anesthe-verdaderamente ha resucitado!» En los inicios de la revolución bolchevique, se organizó en una ocasión un debate sobre la resurrección de Cristo. Primero habló durante un buen rato el ateo que, seguro de haber demolido para siempre la creencia en la resurrección, bajó del estrado; después, subió al podio el pope que debía hablar en favor de la resurrección. Y dijo simplemente: «Cristo ha resucitado!» y todos, espontáneamente respondieron a coro, con una sola voz: «Es verdad, ha resucitado!» y el pope bajó en silencio.
18. 3. “Constituido Hijo de Dios, poderoso según el Espíritu de Santidad a partir de la resurrección” (Rom 1, 4).
San Pablo dice, desde el comienzo de la carta a los Romanos, que Jesús, en la resurrección, ha sido constituido Hijo de Dios con poder “mediante el Espíritu de santificación”, es decir, mediante el Espíritu Santo. La mano que el Padre «ha puesto» sobre Jesús no era más que el Espíritu Santo. “Constituido Hijo de Dios, poderoso según el Espíritu de Santidad a partir de la resurrección” (Rom 1, 4).
En otra parte se lee que Jesús “fue justificado en el Espíritu” (1 Tim 3, 16), o sea, declarado justo, glorificado, rehabilitado en el Espíritu. En la primera carta de Pedro se dice que Jesús, llevado a la muerte según la carne, “recibió vida por el Espíritu” y que, siempre “por el Espíritu”, se llegó a los infiernos para anunciar la salvación (cfr. 1 Pe 3, 18 s.). Y en el Credo, la Iglesia proclama: «Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida»: la resurrección de Cristo es la suprema realización de esta prerrogativa, la acción por excelencia del Espíritu que da la vida.
A veces, nosotros nos representamos la resurrección, siguiendo a algunos artistas, de manera bastante material y externa: Jesús que sale del sepulcro empuñando una especie de estandarte, mientras los guardias caen por los suelos. Pero la verdadera resurrección es un evento completamente interior y «espiritual». El Espíritu Santo, que habitaba plenamente en la humanidad de Cristo y que jamás se había separado de su alma (incluso cuando ésta se separó del cuerpo), a la señal de la voluntad del Padre, ha irrumpido en el cuerpo exánime de Cristo, lo ha vivificado y lo ha hecho entrar en la nueva existencia, que el Nuevo Testamento denomina, precisamente, la existencia “según el Espíritu”.
La resurrección de Cristo ha tenido lugar como había sido predicho en la profecía de los huesos calcinados, que encuentra en él su realización ejemplar y normativa: “Mira, yo voy a abrir vuestros sepulcros, os voy a sacar de vuestros sepulcros, pueblo mío... Infundiré mi espíritu en vosotros para que reviváis” (Ez 37, 12.14). El Padre ha hecho entrar en Jesús su Espíritu y ha vuelto a vivir y el sepulcro se ha abierto, no pudiendo contener tanta vida.
También esta actuación del Espíritu Santo en la resurrección de Cristo es fuente de gozo y de esperanza para nosotros, pues dice que lo mismo sucederá con nosotros: “Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en vosotros, el mismo que resucitó al Mesías dará vida también a vuestro ser mortal, por medio de ese Espíritu suyo que habita en vosotros” (Rom 8, 11).
«La resurrección de todos –dice un gran maestro espiritual de Oriente—es realizada por el Espíritu Santo. Y no me refiero sólo a la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, sino también a la regeneración espiritual y a la resurrección de las almas muertas, que se produce cada día espiritualmente. Esta resurrección se da a través del Espíritu Santo, desde Cristo que, habiendo muerto una vez, ha resucitado y resucita en todos los que viven dignamente» (San Simeón, el Nuevo teólogo, Catech. VI; SCh 104, p. 44 s.)
18. 4. “... nosotros que creemos en Aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús Señor nuestro... para nuestra justificación” (Rom 4, 24-25)
Como el anuncio de la muerte, también el de la resurrección consta siempre de dos elementos: el hecho –“resucitó”-- y el significado para nosotros: “para nuestra justificación”. Sobre este término, «justificación», que cierra el capítulo cuarto de la carta a los Romanos, se abre, con una especie de anáfora, el siguiente capítulo. En éste, al principio, el Apóstol muestra cómo del misterio pascual de Cristo brotan las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad: “Rehabilitado -- dice ahora-- por la fe, estamos en paz con Dios... y estamos orgullosos con la esperanza de alcanzar el esplendor de Dios... y esa esperanza no defrauda, porque el amor que Dios nos tiene inunda nuestros corazones...” (Rom 5, 1-5).
De estas tres virtudes teologales, la primera carta de Pedro pone en relación con la resurrección, de forma especial, la esperanza, diciendo “que Dios Padre nos ha hecho nacer de nuevo, para la viva esperanza que nos dio resucitando de la muerte a Jesús el Mesías” (Pe 1, 3). Resucitando a Jesús, el Padre no nos ha dado, pues, sólo una «prueba segura» de Él, sino también una “esperanza viva”; la resurrección no es sólo un argumento que funda la verdad del cristianismo, sino también una fuerza que alimenta, desde dentro, su esperanza.
La Pascua es el día natalicio de la esperanza cristiana. Tras la Pascua, vemos literalmente explotar, en la predicación de los apóstoles, la idea y el sentimiento de la esperanza que ocupa un lugar, junto a la fe y a la caridad, como una de los tres elementos constitutivos de la nueva existencia cristiana (cfr. 1 Cor 13, 13). Dios mismo es definido como “el Dios de la esperanza” (Rom 15, 13). Y se entiende el porqué de este hecho: Cristo, al resucitar, ha desarrollado la fuente misma de la esperanza, ha creado el objeto de la esperanza teologal que es una vida con Dios, también tras la muerte.
Dice el Apóstol, que, si Cristo no hubiera resucitado realmente y de hecho, nuestra esperanza así como nuestra fe, sería “vana”, o sea, vacía, sin fundamento (cfr 1 Cor 15, 12 ss.). Es más, la esperanza es la que demuestra la verdad de nuestra fe y nuestro amor a Cristo. Podemos decir que la esperanza es la expresión más verdadera de nuestra fe y amor, porque no sé hasta qué punto es sincera nuestra fe y nuestro amor, si no esperamos, si no tenemos seguridad en Cristo vivo y resucitado. Había que hablar más de la virtud de la esperanza, pero no sólo en la Resurrección, sino en Cristo resucitado, esto es, que vive y me ama y está pendiente de mí. Es una virtud que me mantiene en mis luchas, que me cura de mis desánimos, que me infunde fuerzas en los fracasos reales o aparentes. La esperanza cristiana es la que juzga y me dice si es verdad mi fe y mi amor a Cristo. Es el cenit, el culmen.
Se necesitan apóstoles que sean hombres de esperanza: “Conservemos el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo como Juan el Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia con un ímpetu interior que nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea ésta la mayor alegría de nuestras vidas consagradas. Y ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, sino a través de ministros del evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo y aceptan consagrar su vida a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo” (Pablo VI, EN 80).
«Con tan buen amigo presente, todo se puede sufrir» decía Santa Teresa. Malos ratos los habrá siempre; es el proceso normal de la espiritualidad y de la evangelización. Si Cristo ha resucitado y quiere restaurar todo en Él, ¿para qué serviría buscarle en consolaciones pasajeras y caducas? En el momento verdaderamente oportuno se hará presente. A veces, es verdad, después de un tiempo que a nosotros nos parece muy largo. A él le gusta que le descubramos en medio de la tempestad (Jn 6,20).
Mirando al pasado con ojos de fe, el apóstol descubre que Cristo nunca le abandonó. ¿Para qué exigirle ahora más pruebas de su amor y fidelidad? En realidad, no nos ha ido tan mal como parece: “Porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación” (2 Cor 1,5). Y si se trata de acompañarle y de correr su suerte, ¿qué más da que sea en una circunstancia o en otra?
¡Cristo vive! (He 25,19). Cristo es nuestra esperanza. Jesús ha dejado sus huellas de resucitado en cada corazón humano. El apóstol es un signo y una huella peculiar de la resurrección del Señor.
Restablecida la verdadera perspectiva de la esperanza viva que procede de la resurrección de Cristo, debemos ya dejarnos embargar como por un soplo renovador. San Pedro habla, al respecto, de una regeneración, de un sentirse «renacer». Así ocurrió, de hecho, con los apóstoles. Estos experimentaron la fuerza y la dulzura de la esperanza. Fue la esperanza en estado naciente la que les llevó a volver a reunirse y gritarse de alegría uno a otro: “¡Ha resucitado, está vivo, se ha aparecido, lo hemos reconocido!” Fue la esperanza la que les llevó a deshacer el camino a los discípulos de Emaús, desconsolados y volver a Jerusalén.
La Iglesia nace de un movimiento de esperanza; y este movimiento es el que hay que despertar hoy, si queremos imprimir a la fe un nuevo empuje y hacerla capaz de conquistar nuevamente el mundo. Nada se consigue sin esperanza. Cada vez que renace un brote de esperanza en el corazón de un ser humano, es como un milagro: todo resulta diferente, aunque nada haya cambiado. De la misma manera, también una comunidad, una parroquia, una orden religiosa se reponen y vuelven a atraer vocaciones, si vuelve a florecer en ellas la esperanza. No hay propaganda que consiga lo que puede la esperanza.
Es la esperanza la que mueve a los jóvenes. También sucede así en el seno de la familia: se está en ella, o se vuelve a ella, de buena gana, si hay en ella esperanza. Dar esperanza es lo más hermoso que se puede hacer. Así como los fieles, al salir de la Iglesia, se pasaban, en otro tiempo, de mano a mano el agua bendita, así también los cristianos deben pasarse de mano a mano, de padre a hijos, la divina esperanza. Lo mismo que, en la noche de Pascua, los fieles encienden de uno a otro la propia candela, a partir del sacerdote que la enciende del cirio pascual, así debemos pasarnos uno a otro la esperanza teologal que yace como sepultada en el corazón del pueblo cristiano.
No hay sólo una resurrección del cuerpo; hay también una resurrección del corazón y si la resurrección del cuerpo es para “el último día”, la del corazón es para cada día. Esperar quiere decir creer que «esta vez» será diferente, por más que ya lo hayas creído cien veces antes y que cada vez hayas sido desmentido. Tantas veces en el pasado, quizás, has decidido en tu corazón «el santo viaje» de la conversión; con ocasión de una Pascua, de una tanda de ejercicios, de un encuentro importante, has tomado, como quien dice, carrerilla para saltar el foso y has visto disminuir el ímpetu, e incluso apagarse, a medida que te acercabas a la orilla, y cada vez te has encontrado, amargamente, en las riberas de Egipto, de la esclavitud. Si, a pesar de todo, esperas, conmoverás el corazón de Dios que vendrá en tu ayuda.
Ninguna tentativa, aunque haya ido a parar al vacío, se ha malgastado o ha sido inútil, si es sincera. De cada una toma nota Dios y su gracia será, un buen día, proporcionada a las veces que hemos tenido el coraje de recomenzar desde el principio, como si de nada contaran cien desmentidos. Está escrito, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse (Is 40, 31).
Debemos esperar que no hay cadena, por dura y antigua que sea, que no pueda ser rota. Ni la misma muerte. Aquel Jesús que gritó a Lázaro, cuando estaba en la tumba: “¡Sal fuera!”, puede gritarme –y , de hecho, me grita a mí, en el Apocalipsis: “No temas nada, Yo soy el primero y el último. Estuve entre los muertos, pero ahora vivo para siempre”.
Y efectivamente, Jesús resucitado y al mostrar sus llagas, Jesús quiere decir: «Mirad hasta qué punto os he amado, vedlo, alegraos y tened confianza en mí». Había dicho: “Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos” (n 15,13). Pero dar la vida entre tantas humillaciones y sufrimientos ha sido verdaderamente la prueba máxima de su amor. “Y él, que había amado a los suyos, que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el fin”, dice el evangelista (Jn 13,1). “Hasta el fin” quiere decir: hasta la extrema posibilidad de amor. “Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor”: junto con la paz, la presencia del Resucitado trae también la alegría. El lo había predicho en su discurso después de la cena: “De momento estáis tristes; pero volveré a veros y de nuevo os alegraréis con una alegría que nadie os podrá quitar” (Jn 16,22-23).
La resurrección de Jesús nos trae una alegría definitiva, porque ahora, gracias a esta victoria, se nos comunica siempre su presencia, su gracia poderosa, su amor. Nada debería hacernos sufrir ya o hacernos llorar hasta el punto de olvidar la alegra de su resurrección.
TEXTOS PARA LA MEDITACIÓN
“Porque si afirmas con tu boca que Jesús es Señor y si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se manifiesta para la salvación. Pues dice la Escritura; <Quien pone su confianza en él no será defraudado>. No hay, pues, distinción entre judío y griego. Porque uno mismo es el Señor de todos, magnánimo con todos cuantos e invocan. En efecto, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo” (Rom 10,9-13).
“Ahora bien, nosotros somos ciudadanos del cielo de donde esperamos con ansiedad que venga como Salvador Jesucristo, el Señor” (Fil 3,20).
“Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Cristo Jesús hombre, que se entregó a sí mismo como rescate por todos”(l Tim 2, 3-6).
“Nos fatigamos y luchamos porque tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, sobre todo de los que creen”(1 Tim 4,10).
“Por eso lo soporto todo por amor a los elegidos, para que consigan la salvación que nos trae Cristo Jesús y la gloria eterna. Es verdadera esta afirmación: Si hemos muerto con él, viviremos con él; si nos mantenernos firmes, reinaremos con él; si le negamos, también él nos negará: si le somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo”(2Tim 2,10-13).
“No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante a la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis cono los demás que carecen de esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios por Jesús tomará consigo a los que se durmieron en Él. Esto os decimos como palabra del Señor: Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras” (1Tel 4, 13-15. 18)
(En las misas de difuntos es una de mis Lecturas preferidas en la Liturgia de la Palabra. Me llena de esperanza y trato con ella de llenar el corazón de los que me escuchan, como a ti ahora. Porque este es su grito más profundo de consuelo, su palabra mas honda que le sale del corazón a Pablo: “Cristo ha resucitado para nuestra salvación”. Mi vida es más que esta vida; nuestra vida es más que este tiempo y este espacio. Somos eternidad en Dios Uno y Trino por el Amor del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, primogénito entre muchos hermanos)
“Dios ha resucitado al Señor y nos resucitará también a nosotros mediante su poder” (1Cor 6,14).
“Porque sabemos que si nuestra casa terrestre, que es una tienda (se refiere a nuestro cuerpo), se destruye, tenemos un edificio que es obra de Dios, una casa eterna en los cielos, no hecha por manos de hombre” (2Cor 5,1).
“Si el Espíritu de quien resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en vosotros. Así, pues, hermanos, no tenemos deuda alguna con la carne para vivir según sus exigencias. Si vivís según la carne, moriréis; al contrario, si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis” (Rom 8,11-13)
“Habéis recibido un Espíritu de adopción filial que nos hace exclamar: ¡Abba!, Padre! El mismo Espíritu testifica, unido a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Si somos hijos, también herederos: Herederos de Dios y coherederos de Cristo, con tal que padezcamos con él para ser glorificados con él»(Rom 8,14-17).
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha colmado en Cristo de las bendiciones espirituales en los cielos, eligiéndonos en él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia, y predestinándonos en el amor a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos ha hecho gratos en el Amado. En él tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia...”(Ef 1,3-7).
“Ahora me espera la corona merecida que me otorgará en aquel día el Señor, juez justo, y no sólo a mi, sino a cuantos hayan esperado con amor su manifestación” (2Tim 4,8).
“…también nosotros creemos y por eso también hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos llevará a su lado en vuestra compañía. Por lo cual no desfallecemos; al contrario, aunque nuestra apariencia exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Porque nuestra tribulación, momentánea y leve, nos produce un peso eterno de gloria incalculable, a nosotros que no fijamos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles; porque las cosas que se ven son efímeras, pero las que no se ven son eternas” (2Cor 4,13-18).
“Porque sabemos que si nuestra casa terrena (nuestro cuerpo), que es una tienda, se destruye, tenemos un edificio que es obra de Dios, una casa eterna en los cielos, no hecha por manos de hombres. Por eso suspiramos en esta tienda, ansiando sobrevestimos de nuestra morada celeste, si es que somos hallados vestidos y no desnudos. Porque los que estamos en la tienda suspiramos agobiados, puesto que no queremos ser desvestidos, sino sobrevestidos, a fin de que lo mortal sea absorbido por la vida. Quien nos ha hecho para este fin es Dios, el cual nos ha dado como arras su Espíritu. Vivimos siempre confiados, sabiendo que mientras moramos en este cuerpo caminamos alejados del Señor, porque caminamos en fe, no en visión. Pero estamos confiados y preferimos salir del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Por eso, ya permanezcamos en el cuerpo, ya nos veamos libres de él, anhelamos serle gratos. Pues todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según las obras, buenas o malas, realizadas durante la vida mortal” (2Cor 5,1-10).
19
LA VIRTUD DE LA ESPERANZA EN LA VIDA Y PREDICACIÓN DE SAN PABLO
19. 1. LA ESPERANZA CRISTIANA DE PABLO: “DESEO MORIR PARA ESTAR CON CRISTO”
La esperanza de Pablo es sobrenatural por el modo, por su motivación y su destino: no busca ni tiene como fin o término nada ni nadie terreno o humano, personal o mundano, no está fundada en motivos o razones humanas, sino que busca y descansa y tiende a Cristo muerto y resucitado, primogénito de toda criatura; está radicada en la experiencia impactante y decisiva de Cristo resucitado en el camino de Damasco, primicia del encuentro y resurrección de todos los hombres.
Y esta esperanza, que todo lo supera, ha nacido en Pablo, de golpe, sin soñarlo, ni esperarlo ni creerlo; Pablo ha sido “atrapado” por el que murió por nosotros: “me amó y se entregó por mí”, pero que ha resucitado para que todos tengamos vida eterna, como explica a los creyentes de Tesalónica: “Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios por Jesús tomará consigo a los que se durmieron con Él... y así estaremos siempre con el Señor... Consolaos mutuamente con estas palabras” (1Te 13-18).
El perseguidor se ha encontrado con el que pensaba muerto, ha visto al Viviente que lo ha llamado por su nombre y le ha dicho las palabras de Juan en el Apocalipsis: “No temas nada, yo soy el primero y el último, el Viviente, estaba entre los muertos, pero ahora vivo para siempre”. Por lo tanto, la esperanza de Pablo ha nacido de su encuentro, de su fe y experiencia de Cristo Jesús, que ha dado un nuevo sentido a su vida.
“Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y vacía nuestra esperanza...”. Este grito, surgido del alma de Pablo, ilumina perfectamente el dinamismo de la esperanza cristiana; porque la esperanza es fruto y culmen de la fe y del amor, ya que nos indica hasta qué punto son verdaderas estas virtudes teologales, esto es, si verdaderamente engendran amor y confianza en la persona en que creemos y decimos amar; porque no sé hasta qué punto es verdadera mi fe y mi amor a Cristo, cómo puedo decir que yo amo y creo en un Dios, si no le busco y le tengo como meta y sentido de mi vida; no sé cómo puedo creer verdaderamente en Dios y decir que me ama, que me alegro de que exista y de amarle, y luego no buscarle todos los días como sentido y meta de mi vida, no vivir para Él y no esperarlo y buscarlo sobre todas las cosas, o no esforzarme por encontrarme con Él; los que en esta vida llegan a una unión viva con Él, como San Pablo, nuestros místicos deseaban “morir para estar con Cristo”.
La esperanza es la fuerza que dinamiza todo nuestro ser y existir en esta dirección, por la virtud sobrenatural de la esperanza; nos empuja a seguir el camino de la fe y del amor unitivo, que busca la unión total de vida y amor con Dios, recorriendo el camino pascual de Cristo para tener parte en sus riquezas, en la razón de su venida al mundo, ya que vino en nuestra búsqueda para salvarnos y unirse a cada uno de nosotros mediante el amor y abrirnos las puertas de la eternidad.
La resurrección de Cristo ilumina toda su vida, desde su nacimiento hasta su Ascensión a los cielos y lo llena de verdad y sentido. En San Pablo esta esperanza en el encuentro definitivo y glorioso con Cristo Resucitado alimenta desde ese encuentro de Damasco todo su ser y actuar, polariza todos sus pensamientos y esfuerzos, todo su apostolado, es la síntesis de toda su predicación y kerigma: “Cristo ha muerto y resucitado... para que tengamos vida eterna”.
Todo su ser y existir y actuar está lanzado a conseguir la plenitud en Cristo Jesús Resucitado, único capaz de saciar su hambre, el hambre que todo hombre siente de infinitud y que no puede saciarse con migajas de criaturas.
Para Pablo, el hambre de felicidad, de plenitud, de sentido de la vida, de eternidad, de vencer la muerte y vivir eternamente feliz, su salvación y felicidad definitiva, sólo puede saciarse con el encuentro eterno y para siempre con Cristo Resucitado que, sentado a la derecha del Padre, por su humanidad salvadora y salvada, nos sumergirá en la esencia y felicidad trinitaria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En este punto, el cristianismo para Pablo, y así se lo repite a los creyentes judíos, a los fariseos que le acusan ante el Sanedrín, presidido por el pontífice Ananías, que manda que le hieran en la boca por decir esta palabras, testimonio de su esperanza en Cristo, que no son una novedad, sino que es la culminación de la esperanza en las promesas del Dios bíblico en el que ellos han creído y en las promesas mesiánicas: “Hermanos, yo soy fariseo e hijo de fariseos. Por la esperanza en la resurrección de los muertos soy ahora juzgado” (Hch 23,6).
Y así argumentará y repetirá su convencimiento ante la gobernador Félix de Cesarea, donde estuvo encarcelado antes de ser llevado a Roma: “Te confieso que sirvo al Dios de mis padres con plena fe en todas las cosas escritas en la Ley y en los Profetas, según el camino que ellos llaman secta, y con esperanza en Dios que ellos mismos tienen de la resurrección de los justos y de los malos” (Hch 24, 14-15). La llamada universal de Dios, que invita a todo hombre a participar de su vida eterna es el núcleo y el corazón de la esperanza cristiana: “Por eso os ha llamado para la posesión de su gloria” (2Ts, 2, 14). “Un solo cuerpo... a una sola esperanza, la de vuestra vocación” (Ef 4, 4).
La esperanza cristiana de felicidad y vida amplía el horizonte natural de las aspiraciones humanas, no es ajena a sus deseos innatos de plenitud de vida. Sin embargo, lo mismo que la fe, es un don de Dios, es fruto de la revelación de Dios. No pertenece al orden de la evidencia matemática, sino que es una luz interior que, no obstante los contratiempos de la vida cotidiana, permite intuir la coherencia y finalidad última de la creación y de las cosas.
Solamente el Espíritu de Dios nos puede revelar y descubrir sus riquezas y toda su profundidad: “El Dios de la esperanza... (Rm 15, 13). Y la esperanza cristiana no está fundada en una utopía ni en un maravilloso sueño inventado por el hombre, sino sobre una llamada de un Dios que soñó con cada uno de nosotros, nos llamó por nuestro nombre y con un beso de amor nos dio la existencia para que la compartiéramos eternamente con Él por toda la eternidad, cosa que el hombre no podía imaginar:
“ Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos; por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos Santos e inmaculados ante Él en caridad, y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza del esplendor de su gracia, que nos otorgó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que superabundantemente derramó sobre nosotros toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su beneplácito, que se propuso en Él, para realizarlo al cumplirse los tiempos, recapitulando todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra; en Él, en quien hemos sido declarados herederos, predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que cuantos esperamos en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, que escucháis la palabra de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, en el que habéis creído... (Ef,1, 3-8).
19. 2 LA ESPERANZA CRISTIANA, META Y CULMEN DEL AMOR Y DE LA FE EN CRISTO RESUCITADO
Dice San Juan: "Dios es amor...en esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados" (1Jn 4, 10). Si existo, es que Dios me ama y me ha llamado a compartir con Él su mismo gozo esencial y trinitario por toda la eternidad.
Es el misterio pascual, programado en el mismo consejo trinitario, para manifestar más aún la predilección de Dios para con el hombre. Ese proyecto, realizado luego por el Hijo Amado, es tan maravilloso e incomprensible en su misma concepción y realización, que la liturgia de la Iglesia se ve obligada a «blasfemar» en los días de la Semana Santa, exclamando: «O felix culpa...», oh feliz culpa, oh feliz pecado del hombre, que nos mereció un tal salvador y una salvación tan maravillosa.
A mi me alegra pensar que hubo un tiempo en que no existía nada, solo Dios, Dios infinito al margen del tiempo, ese tiempo, que nos mide a todo lo creado en un antes y después, porque Él existe en su mismo Serse infinito e infinitamente de su infinito acto de Ser eterno, fuera del antes y después, fuera del tiempo. Y este Dios tan infinitamente feliz en sí y por sí mismo, entrando dentro de su mismo ser infinito, viéndose tan lleno de amor, de hermosura, de belleza, de felicidad, de eternidad, de gozo... piensa en otros posibles seres para hacerles partícipes de su mismo ser, amor, para hacerles partícipes de su misma felicidad.
SI EXISTO, ES QUE DIOS ME AMA. Ha pensado en mí. Ha sido una mirada de su amor divino, la que contemplándome en su esencia infinita, llena de luz y de amor, me ha dado la existencia como un cheque firmado ya y avalado para vivir y estar siempre con Él, en una eternidad dichosa, que ya no va a acabar nunca y que ya nadie puede arrebatarme porque ya existo, porque me ha creado primero en su Palabra creadora y luego recreado en su Palabra salvadora. El salmo 138, 13-16, lo expresa maravillosamente: “Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras; conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando, en lo oculto, me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro; calculados estaban mis días antes que llegase el primero. ¡Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío, qué inmenso es su conjunto!”.
SI EXISTO, ES QUE DIOS ME HA PREFERIDO a millones y millones de seres que no existirán nunca, que permanecerán en la no existencia, porque la mirada amorosa del ser infinito me ha mirado a mi y me ha preferido...Yo he sido preferido, tu has sido preferido, hermano. Estímate, autovalórate, apréciate, Dios te ha elegido entre millones y millones que no existirán. Que bien lo expresa S. Pablo: “Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó” (Rom 8, 28.3). Dice un autor de nuestros días: «No debo, pues, mirar hacia fuera para tener la prueba de que Dios me ama; yo mismo soy la prueba. Existo, luego soy amado».(G. Marcel).
SI EXISTO, YO VALGO MUCHO, porque todo un Dios me ha valorado y amado y señalado con su dedo creador. ¡Qué bien lo expresó Miguel Ángel en la capilla Sixtina! Qué grande eres, hombre, valórate. Y valora a todos los vivientes, negros o amarillos, altos o bajos, todos han sido singularmente amados por Dios, no desprecies a nadie, Dios los ama y los ama por puro amor, por puro placer de que existan para hacerlos felices eternamente, porque Dios no tiene necesidad de ninguno de nosotros. Dios no crea porque nos necesite. Dios crea por amor, por pura gratuidad, Dios crea para llenarnos de su vida, porque nos ama y esto le hace feliz.
SI EXISTO, ES QUE ESTOY LLAMADO A SER ETERNAMENTE FELIZ, a ser amado y amar por el Dios Trino y Uno; este es el fín del hombre. Y por eso su gracia es ya vida eterna que empieza aquí abajo y los santos y los místicos la desarrollan tanto, que no se queda en semilla como en mí, sino que florece en eternidad anticipada, como los cerezos de mi tierra en primavera: “En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararos el lugar. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros” (Jn 14, 2-4).“Padre, los que tú me has dado, quiero que donde esté yo estén ellos también conmigo, para que vean mi gloria, que tú me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo” (Jn 17, 24).
La esperanza cristiana es el cúlmen, la meta y coronación de una realidad ya iniciada aquí abajo por el santo bautismo y vivida en la fe, esperanza y amor, virtudes sobrenaturales que nos unen a Dios por la oración, que nos hacen sentir y vivir, como a Pablo, la amistad y la unión con Dios por una oración contemplativa y unitiva y transformante de que nos habla San Juan de la Cruz; es el cielo en la tierra, la Trinidad amada y adorada y sentida en mi corazón, es “Si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él”, es sentirse habitado y amado y sumergido en el amor y vida y felicidad trinitaria, eso es el cielo, es el éxtasis: «Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado».
Para San Pablo la esperanza es una virtud que tiene que ser cultivada, no es natural, no es producto humano. Es una virtud teologal que nos une a Dios, especialmente en tiempos de pruebas para la fe y el amor, en medio de la dificultades y sufrimientos y tribulaciones de esta vida, por medio de las cuales la esperanza se convierte en perseverancia: “Y no sólo esto, sino que nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce la paciencia; la paciencia, una virtud probada, y la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado.”(Rm 5, 3-4). Y todo esto, nos dice San Pablo, es posible “si perseveráis firmemente fundados y estables en la fe y no os apartáis de la esperanza del Evangelio que oísteis, y que ha sido predicado a toda criatura bajo el cielo, y cuyo ministro he sido constituido yo, Pablo” (Col 1,23).
Para prepararnos a esta unión perfecta con Dios, San Juan de la Cruz nos dice que debemos purificarnos primero nosotros activamente, y luego, cuando nosotros no podamos ni sepamos, lo hará el Espíritu Santo pasivamente en nosotros para matar las raíces del yo, del pecado original, causa de todos nuestros pecados y deseos de amor propio, para llenarnos sólo de Dios. Son las noches pasivas del espíritu que han de sufrir todos los que quieran amar a Dios sobre todas las cosas o llenarse sólo de la luz y la vida de Dios, vaciándose de sí mismos y de todas sus posesiones e idolatrías. Y en esta lucha entre las tinieblas y la luz de Cristo, entre el amor de Dios y a nosotros mismos, entre poseer sólo a Dios o a sus cosas o las nuestras, es sólo la fe la que nos indica el camino, el amor la fuerza que nos empuja, y la esperanza es la virtud que nos sostiene y mantiene hasta el encuentro definitivo: “Pero nosotros, hijos del día, seamos sobrios, revestidos de la coraza de la fe y de la caridad y del yelmo de la esperanza en la adquisición de la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya velemos, ya durmamos, vivamos unidos a Él” (1Ts 5-8).
Para perseverar en la esperanza, el único camino, nos dice San Juan de la Cruz, es la oración, alimentada primero, por la meditación de la Palabra de Dios, y luego, por la Palabra comunicada por el Espíritu, una vez purificados por esa llama del amor contemplativo que a la vez que ilumina, como toda luz, nos quema y destruye la raíces del yo.
En la etapa primera de oración, por la meditación, somos nosotros los que pensamos y amamos y fabricamos a Dios y su evangelio a la medida de nuestro espíritu cristiano; en la segunda etapa, es el mismo Espíritu de Dios, Espíritu de fuego y luz, el que lo hace todo en nosotros, nos da su mismo Amor, nos invade y nos sumerge en la misma Palabra Trinitaria y nos sentimos inundados de su amor y vida y hermosura y belleza y eternidad divina y trinitaria.
Sobre el camino de Damasco, Pablo, iluminado por la belleza del esplendor y la gloria divina de Cristo resucitado y transfigurado, ha comprendido el destino inimaginable a que Dios llama al hombre. El cristiano tiene que meditar y saber la grandeza de la revelación y alabanza y gloria a que Dios llama al hombre; y Pablo nos revela sus contemplaciones, sus éxtasis de amor iluminativo y unitivo y transformativo en Dios Uno y Trino, plasmados en himnos y cánticos bellísimos y cósmicos de sus cartas a los Efesios y Colosenses, que, aunque no escritos directamente por Él, son transcritos por los que tuvieron el gozo de escucharlos y vivirlo con él: “ Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos; por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por el amor, y nos predestinó a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza del esplendor de su gracia... recapitulando todas las cosas en Cristo, las del cielo y las de la tierra; en Él, en quien hemos sido declarados herederos, predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que cuantos esperamos en Cristo seamos para alabanza de su gloria (Ef 1, 3ss).
Toda la gestación cósmica que precede a la explosión de la vida y a la evolución de los vivientes que culmina en el hombre, todo está orientado a la encarnación y resurrección del Señor. Lo expresa y recalca mejor y más explícitamente el segundo himno, en el cual Cristo aparece como el centro de todo el diseño de Dios, de creación, redención y plenitud de todo lo creado: “... (Cristo) primogénito de toda criatura; porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia; Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y plugo al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por Él reconciliar consigo todas las cosas en Él, pacificando con la sangre de su cruz así las de la tierra como las del cielo (Col 1, 15-22).
Esto significa que por medio de la humanidad de Cristo, “con la sangre de su cruz”... “Cordero degollado ante el trono de Dios”, cuyo cuerpo resucitado conserva siempre los estigmas de la pasión, nuestra humanidad es la «materia prima» del mundo futuro. Y ya, desde su resurrección, el Padre no puede olvidar nuestra humanidad transfigurada y resucitada por la potencia del sacramento del bautismo, cuya teología y espiritualidad se encuentra poco desarrollada y vivida y predicada en estos tiempos, muchas veces, porque son bautismos y primeras comuniones civiles en la Iglesia de Cristo, en quien no creen ni padres ni novios ni hacen referencia a Él en la recepción de los sacramentos de bautismos y bodas.
El universo, por tanto, no está llamado a su destrucción y aniquilamiento, sino a su transfiguración a imagen de Cristo glorioso, “primogénito de muchos hermanos”, “primicia de los cielos nuevos y de la tierra nueva”. Y mientras la humanidad y la creación entera gimen todavía con dolores de parto (Cfr Rm 8, 19-22), nosotros, todos los creyentes, contemplando a Cristo, “o kurios, el Señor, muerto y resucitado” vivimos y gozamos ya anticipadamente el encuentro definitivo y eterno con Él, alimentados por la esperanza cumplida en Él y comunicada y recibida en nosotros por el santo bautismo, cuya espiritualidad debiéramos vivir con más intensidad todos los días como injertados ya a la muerte y resurrección de Cristo, a la vida nueva que florecerá en la primavera eterna del cielo“in laudem gloria ejus”, para la alabanza de su gloria, nuestro Dios Trino y Uno.:
«Que este agua reciba, por el Espíritu Santo, la gracia de tu Unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen y limpio en el Bautismo, muera al hombre viejo y renazca, como niño, a nueva vida por el agua y el Espíritu. (El celebrante toca el agua con la mano derecha y prosigue): Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte, por el Bautismo, resuciten con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amén».
20.- CONTEMPLACIÓN DE LA GLORIA
La gloria es lo más divino de Dios, la forma divina de su ser y de su existir en cuanto que son perceptibles, de alguna manera, por el hombre. Jesús, en cuanto acontecimiento escatológico perfecto -la última y definitiva intervención de Dios en la historia- es la manifestación de la gloria. Desde el presente, la vemos más cercana y participada por la vida de gracia, de fe, esperanza y caridad; y en el futuro, como participación plena de la gloria de Cristo Resucitado, a cuya contemplación estamos invitados y en cuyo disfrute nos adentraremos por el gozo pleno de la Vida, de la Verdad, de la Belleza, de la Bondad de Dios Trino y Uno. El presente y el futuro no pueden ser separados por ninguna especie de signo matemático. La gloria es la descripción más alta de la existencia cristiana, el resultado final de nuestra filiación divina.
TEXTOS PARA LA MEDITACIÓN
“Todos nosotros, a cara descubierta, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esta imagen cada vez más radiante, por la acción del Señor, que es Espíritu”(2Cor 3,18).
“Porque el mismo Dios que dijo: Brille la luz del seno de las tinieblas (Gen 1,3) es el que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para que se ponga de relieve el conocimiento de la gloria de Dios que se refleja en el rostro de Cristo” (2Cor 4,6).
“Ciertamente que es grande el misterio de la piedad (así es llamado Cristo): Él ha sido manifestado en la carne y santificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado entre los gentiles, creído en el mundo y exaltado a la gloria” (l Tim 3,16).
“Sabéis que, como un padre a sus hijos, a cada uno de vosotros os hemos exhortado, alentado, conjurado a observar una conducta digna de Dios, que os llamó a su Reino y a su gloria” (1Tes 2,11-12).
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos tenido el acceso mediante la fe a esta gracia en la que estamos afianzados y nos regocijamos con la esperanza de la gloria de Dios” (Rom 5,1-2).
“Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para reproducir la imagen de su Hijo, que se hace así primogénito de todos los hermanos. A los que predestinó, también los llamó: a los que llamó, también los justificó: a los que justificó, también los glorificó” (Rom 8,20-30).
“Por este motivo, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma el nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os conceda, según los abundantes tesoros de su gloria, que seáis poderosamente robustecidos por su Espíritu en el hombre interior” (Ef 3,14-16).
“Mas nosotros debemos dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os eligió desde la eternidad…Con este fin os llamó, mediante nuestro evangelio, a la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo” (2Tes 2,13-14).
“Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, del linaje de David, conforme enseño en mi evangelio. Por él sufro hasta estar encadenado como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo por amor a los elegidos, para que consigan la salvación que nos trae Cristo Jesús y la gloria eterna” (2Tim 2,8-10).
“Si somos hijos, también herederos: Herederos de Dios y coherederos de Cristo, con tal que padezcamos con él para ser glorificados con él. Porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no tienen ningún punto de comparación con la gloria futura que ha de manifestarse en nosotros”(Rom 8,17-18).
“Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, también vosotros apareceréis juntamente con él revestidos de gloria” (Col 3,4).
ÍNDICE
PRESENTACIÓN………………………………………………..3
INTRODUCCIÓN………………………………………..……..11
PRIMERA PARTE
CONVERSIÓN DE SAN PABLO
1.- “Saulo, Saulo ¿ por qué me persigues?....................................25
2. la vocación:“apóstol por voluntad de Dios” …………..….38
3.-“él contestó:¿quién eres, Señor? yo soy Jesús”……….……43
4.- Damasco: camino de encuentro con Cristo ……………..…51
5. Pablo, alcanzado por el amor de Cristo ………………….…56
6.- Damasco,“hora” de la conversión de Pablo ………………..62
7.- Pablo, místico“.pues vendré a las visiones………………… 67
8.- Damasco, comienzo de su vida apostólica ……………….73
9.- Elección inesperada por parte de Pablo……………………..79
10.- El «evangelio» de Pablo: Teología de San Pablo……….…84
10.- La gracia de Dios en Pablo ha sido una gracia de
revelación experiencia mística……………………………..…90
11.- Pablo alcanzado por el amor de unión mística de Cristo…..93
12. Las puertas de Damasco: La “hora” de Pablo de Tarso…99
10. “¿...pues vendré a las visiones y revelaciones del Señor”. ..101
13. Damasco: Vivencia “con Cristo muerto y resucitado” : ….104
14. Pablo, maestro de oración meditativa y contemplativa.…107
15. Pablo, modelo de oración de intercesión por la Iglesia y los hombres …………………………………………………….….115
16. La espiritualidad de San Pablo…………………………….118
17. La vivencia de Damasco………………………………….....126
16. Cronología de San Pablo………………………………...…130
SEGUNDA PARTE
LECTURA MEDITADA DE SAN PABLO
ELEGIDO POR CRISTO
1. “Pablo, vocación, escogido para el evangelio de Dios”…...137
2. “Caritas Christi urget nos”: “nos apremia el amor
de Cristo”……………………………………………………145
3. “Cristo nos amó y se entregó por nosotros…”………..……..151
4. “Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo..”….159
5.“Todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia de Cristo”.167
6. “Tened vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús”…1807.“Virtus in infirmitate perficitur… la virtud (gracia)………..198
8. "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?"…………………….204
9. “Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, ¡Padre!”…209
10. “Todos los que se dejan guiar por el Espíritu deDios,hijos”216
11. “Los judíos piden señales, los griegos buscan Sabiduría..”220
12. “Yo soy carnal, vendido al pecado...”…………………………220
13. Pablo evangelizador………………………233
14. “No tengáis otra deuda con nadie que la de amaros…..…” 247
15.“Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor……....” 252
16. “Cristo Jesús, el que murió… el que está aladiestra de Dios261
17. “Imitatores mei estote sicut et ego Christi.............................271
18. “Si hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Él”…….279
19. La esperanza cristiana de Pablo: “deseo morir para estar con Cristo”………………………………………………………… 293
20. Contemplación de la gloria: “Todos nosotros, a cara descubierta, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor.304
BIBLIOGRAFÍA
ABELARDO DEL VIGO, A solas con San Pablo, BAC popular, Madrid 1994
ALBERT VANHOYE, Pedro y Pablo, PPC, Madrid 1998
BAJO LA FUERZA DEL ESPÍRITU, Edit. PS., Madrid 1967
BERNARDO REY, La nueva creación según San Pablo, Edit. FAX, Madrid 1968
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, B.A.C.
Madrid 1992
CARLOS MESTERS, Pablo apóstol, Edit. San Pablo, Madrid 1991
EDMOND FARAHIAN, S. J., Paolo, apostolo di Jesú Cristo, PUG, Roma 2000
E. LOHSE, Teología del Nuevo Testamento, Edit. Cristiandad, Madrid 1978
EMILIANO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, El Espíritu Santo, dador de vida, Edi. Mercaba, Bilbao 1993
FELIPE FERNÁNDEZ RAMOS, Las páginas más bellas de San Pablo, Monte Carmelo, Burgos 1999
FEDERICO PASTOR RAMOS, Pablo, seducido por Cristo, Edit. Verbo Divino, Estella 1991
GÜNTHER BORNKANMM, Pablo de Tarso, Edit. Sígueme, Salamanca 1991
HEINRICH SCHLIER, La carta a los Gálatas, Edit. Sígueme, Salamanca 1975
HEINRICH SCHLIER, La carta a los Efesios, Edit. Sígueme, Salamanca 1991
I. DE LA POTTERIE y S. LYONNET, La vida según el Espíritu, Sígueme, Salamanca 1967
JAIME GARCÍA ÁLVAREZ, Oremos con San Agustín, Edi. Revista Agustiniana, Madrid 1996
JOSEPH A. FITZMYER, Teología de San Pablo, Edit. Cristiandad, Madrid 1975
JOSEF HOLZNER, Pablo heraldo de Cristo, Edit. HERDER, Barcelona 1961
JOSÉ M. BOVER, S. J., Teología de San Pablo, 4ª ed., BAC., Madrid 1067
JUAN ESQUERDA BIFET, Pablo hoy, un nuevo rostro de apóstol, Ediciones Paulinas, Madrid 1994
JÜRGEN BECKER, Pablo el Apóstol de los paganos,
Edit. Sígueme, Salamanca 1996
K. H. SCHELKLE, Anunciar el evangelio de Dios, carta a los Romanos, Edit. Sígueme, Salamanca 1966
LUIS SALA BALUST Y BALDOMERO JIMÉNEZ, Historia de la Espiritualidad, tomo I, Ed. Juan Flors, Barcelona 1969
MAX MEINERTZ, Teología del Nuevo Testamento, Ediciones FAX, Madrid 1996
P. OTTO COHAUSZ, S.J., La misión sacerdotal en la doctrina de San Pablo, Ed. Paulinas, Madrid 1963
PIERRE ADNES, S. J., Sequela e imitazione di Cristo nella Scritura e nella Tradiciones, PUG, Roma 1994
RANIERO CANTALAMESSA, El canto del Espíritu, PPC, Madrid 1998
RANIERO CANTALAMESSA, I misteri di Cristo nella vita della Chiesa, Editrice Ancora, Milano 1991
RAYMOND E. BROOWN, SS; JOSEPH A. FITZMYER, S. J.; ROLAND E. MURPHY, O C., Comentario Bíblico “SAN JERÓNIMO”, tomo V, Edit. Cristiandad, Madrid 1972
RINALDO FABRIS, Pablo el Apóstol de las gentes, Edit. San Pablo, Madrid 1999
ROMANO PENNA, Pablo de Tarso, un cristianismo posible, Ediciones Paulinas, Madrid 1993
ROMANO PENNA, L´apotolo paolo, Studi di esegesi e teologia, Edit. Paoline, Torino 1991
S. LYONNET, Apóstol de Jesucristo, Sígueme, Salamanca 1964
UGO VANNI, La plenitud en el Espíritu, una propuesta de espiritualidad paulina, Ed.San Pablo, Madrid 2006
Gonzalo Aparicio Sánchez es párroco de San Pedro en Plasencia, profesor de Teología Espíritual en el Instituto Teológico del Seminario y Canónigo Penitenciario de la S.I. Catedral. Hizo sus estudios en Plasencia y en Roma: Doctor en Teología Dogmática, Licenciado en Teología Pastoral y Diplomado en Teología Espiritual por Roma y en Teología Moral por Madrid.Su pasión desde siempre es la pastoral parroquial donde cultiva grupos de hombres, mujeres, matrimonios y hasta niños de primera comunión, con el convencimiento de que la comunidad cristiana y humana debe ser fermentada por pequeños grupos semanales de Formación y Vida Cristiana, que se componen de tres partes principales: Escucha compartida y meditada del Evangelio del domingo; revisión de vida personal de la oración diaria, caridad fraterna y conversión de vida; terminando con la parte doctrinal y teológica del libro pertinente que esté leyendo el grupo. D. Gonzalo, como fruto principal de su vida de oración y de sus estudios así como de sus clases de Teología Espiritual en el Seminario y en sus grupos de oración de la parroquia ha publicado varios libros, preferentemente sobre Teología y Espiritualidad Eucarística y Sacerdotal y sobre la Oración Eucarística para ayuda del pueblo cristiano, sobre todo de sus hermanos, los sacerdotes